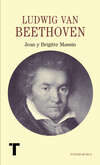Buch lesen: «Improvisando», Seite 5
INTERACCIÓN Y ESCUCHA
Si hay algo que parece caracterizar a toda la música libremente improvisada, por encima de los estilos, es lo que me ha llevado a calificar su modelo de dinámico. Se trata de la interacción entre los músicos, aunque a menudo se manifieste más como una interacción con la música. Ya he afirmado que el libre improvisador no está interactuando con un modelo sonoro subyacente, sino con lo que está sonando en cada instante. Esta escucha influye en lo que elige tocar en cada momento, pero es la dinámica de intenciones y su relación con el contexto musical lo que determina el fluir y el significado de la interacción.
Con dinámica de intenciones me refiero a la manera en que la intención de cada improvisador afecta y es afectada por las de los demás. Para entenderlo, consideremos brevemente la cuestión general de la intencionalidad.
Con mayor o menor razón, tendemos a considerar, primero, que una obra de arte es el resultado de las intenciones de su creador, y segundo, que entender, captar o por lo menos experimentar esa obra puede incluir una lectura de dichas intenciones. En el contexto del siglo pasado, la primera de estas consideraciones fue severamente cuestionada, cuando no directamente rechazada. John Cage rechazó la memoria y el gusto del compositor como elementos determinantes en la constitución de su obra, y buscó maneras de erradicarlos a través de procedimientos aleatorios. De esa manera, sustituía la intencionalidad personal –salvando, claro está, la intención primigenia de componer una obra musical– por las leyes de la probabilidad. Esta profunda reconsideración del papel de la intención del creador es patente en Cage, pero se da también en otros creadores de su época, aun cuando no se les asocie en absoluto con la escuela experimental estadounidense. La imagen de Cage consultando el I Ching para generar su material sonoro y determinar sus matices puede parecernos muy distante, por ejemplo, de las complejas y controladísimas operaciones matemáticas de Iannis Xenakis; pero, como observó Denis Levaillant,5 en la medida en que los procedimientos estocásticos de este último emplean sistemas de cálculo de probabilidades como la distribución de Poisson, la curva de Gauss o la teoría de Bernoulli, no se alejan mucho de la aplicación directa que hace Cage de esas mismas probabilidades mediante procedimientos aleatorios.
La segunda consideración es la que encuentra (o asigna) el sentido de una obra de arte mediante la lectura de las intenciones de su creador. En la escultura, esta lectura tradicional, y en buena parte obsoleta, de la obra de arte es fácil de captar en el concepto clásico del triunfo sobre la materia; por ejemplo, en la capacidad del escultor de convertir algo tan duro y frío como el mármol en un sucedáneo convincente de la carne humana. En la libre improvisación, asignar sentido al discurso musical puede resultar mucho más fácil cuando se incorpora la experiencia visual. Como observamos con anterioridad, es frecuente que los oyentes poco familiarizados con esta música consigan disfrutar de un concierto en vivo cuando encontrarían completamente incomprensible un disco del mismo concierto. Haría falta un libro entero para analizar en profundidad la experiencia global de un concierto, pero creo poder aseverar que parte de la experiencia visual de una improvisación en vivo, y algo por tanto ausente en la escucha de un disco, es la posibilidad de leer el lenguaje corporal y gestual de los músicos, lo cual permite al oyente reconstruir con sus neuronas espejo una idea plausible de las intenciones de cada músico, y rastrear la interacción entre ellos.
Esto nos lleva, por fin, a la idea de la dinámica de intenciones en la libre improvisación, la cual intentaré ilustrar con una anécdota personal. A mediados de la década de 1990, en plena eclosión del reduccionismo, viajé a Berlín para ver la colección Franks de obras de Joseph Beuys en el Hamburger Bahnhof y para dar algunos conciertos. Tocando con Michael Renkel, Burkhard Beins, Annette Krebs y otros en Raumshiff Zitrone, un pequeño teatro situado en el número 77 de la Kastanienallee, me ocurrió algo que me dio que pensar durante mucho tiempo. En un momento en que yo estaba haciendo un largo silencio, los demás comenzaron a tejer una textura muy ligera, con suavísimas notas cortas y agudas, casi como un firmamento estrellado. Decidí entrar por debajo con una nota grave y extremadamente suave de clarinete bajo, creando un último plano que serviría como fondo o apoyo a lo que hacían ellos y en un registro que no interfiriera en absoluto en lo que hacían. Nada más entrar yo con mi re bemol grave, optaron por callar todos los demás. Desapareció el firmamento estrellado que había pretendido acompañar y me encontré con que mi larga nota suave se había convertido en un primer plano y en un solo sin que yo lo hubiera pretendido. Es decir, entré yo con una clara intención, para descubrir que la intención de los demás había cambiado completamente el significado y el papel de mi acción. Mi nota ya no era un acompañamiento, puesto que ya no tocaba nadie más. No era un último plano, ya que era lo único que sonaba en ese momento. Por el contrario, era el comienzo de un solo que yo tendría que llevar a algún sitio si quería que siguiera adelante la música. Mi nota seguía allí, pero mis intenciones, mi intencionalidad, habían sido totalmente anuladas por la intencionalidad de los demás.
Esto no resultaría más que una anécdota si no fuera porque, en una improvisación colectiva, esto, y todo lo contrario, es lo que pasa continuamente. Habría sido igualmente posible que ellos hubiesen seguido tocando y mis intenciones se hubiesen realizado de pleno. Así, desde la perspectiva de la interacción, una libre improvisación colectiva es la suma y resta continua de las intenciones de los participantes. Cada uno va reaccionando al rumbo que parece ir tomando la música, colocando sus sonidos o sus silencios en lo que imagina que será el contexto cuando entre con ellos. Pero lo que hacen todos los demás en el mismo instante creará un contexto que tanto puede confirmar como anular las expectativas y la intencionalidad de ese improvisador, y, en consecuencia, el significado de lo que toca. En esto consiste, pues, la dinámica de intenciones. Cabe decir que está presente en todas las músicas improvisadas, pero en ninguna otra tiene una fuerza y una presencia como en la libre improvisación, debido a la libertad con la que el libre improvisador actúa.
Es aquí donde apreciamos uno de los errores de John Cage en su rechazo de la improvisación como excesivamente dependiente del gusto y la memoria del improvisador. En mi opinión, este rechazo se debe a la dependencia de Cage del modelo de creación individual que mencionamos al comienzo del capítulo II. Evidentemente, como veremos más adelante, un improvisador tocando en solitario será guiado en mayor o menor medida por sus gustos y su memoria. No en vano es él quien toca, y no otro. Pero si Cage hubiera captado la naturaleza esencialmente colectiva e interactiva de la improvisación, quizá habría entendido que esos mismos gustos se ven continuamente alterados, o incluso anulados, por la redefinición de lo que supone el gesto individual en el contexto de la colectividad, la dinámica de intenciones de la libre improvisación.
Creo que en algún momento casi todos los improvisadores se han encontrado con un miembro del público que les pregunta qué tipo de organización previa, qué tipo de preacuerdo había entre los músicos para que el concierto saliera así. Y a veces cuesta hacerle entender que no ha habido preacuerdo, y que no hacía falta. Que semejante preacuerdo sólo crearía un conflicto cuando, como pasa inevitablemente, la música comienza a adquirir vida propia y los improvisadores se ven obligados a decidir en el acto si seguir con lo preacordado o seguir el rumbo que parece estar pidiendo la música. Esto ya es un conflicto en sí, pero cuando unos eligen seguir con lo preacordado y otros optan por seguir el rumbo orgánico de la improvisación, el conflicto se hace aún más grave.
En realidad, lo que hace falta no es un acuerdo previo, sino la inteligencia, claridad de percepción y autodisciplina necesarias para poder asir, realmente, las implicaciones de la música en cada instante y actuar o reaccionar, seguir, proponer o incluso imponer el rumbo que vaya a tomar. Sin entrar en la inevitable polémica de si la música es o no un lenguaje, podemos observar que pasa lo mismo con una buena conversación. Si los interlocutores tienen la inteligencia, los conocimientos, la imaginación, el compromiso, la generosidad, la madurez y la confianza necesarios, puede ser fascinante. Si no, no lo será. Es más, y siguiendo con el símil, muchas improvisaciones padecen los mismos problemas que ciertas conversaciones: pasan de un tema a otro sin nunca entrar realmente en materia, se reducen a una serie de banalidades expresadas con frases hechas, están dominadas por el que más disfruta oyéndose a sí mismo, en vez de por el que tiene más que aportar, etcétera. En este sentido, constatamos, primero, que la libre improvisación no solamente es un acto de creación artística, sino también un acto social; y segundo, que los improvisadores tocan exactamente como son, que sus respectivas personalidades emergen con sorprendente nitidez a través de su participación en una improvisación libre colectiva. Es, también, uno de los aspectos más bellos de esta música.
SEGUNDA PARTE
IV
HERMANAS SONORAS.
LA COMPLEMENTARIEDAD DE LA IMPROVISACIÓN Y LA COMPOSICIÓN
En el capítulo I, vimos las profundas diferencias entre la improvisación y la composición. Ese esfuerzo por distinguir entre dos procesos distintos de creación musical no debe, sin embargo, llevar al lector a pensar que no sean complementarios. La combinación de ambos se produce a menudo, y de muy variadas maneras, en el día a día del creador musical. Y justamente se combinan porque son distintos, es decir, porque cada uno ofrece algo que no ofrece el otro. A lo largo del último siglo, hemos visto muchas maneras de combinarlos; algunas más afortunadas que otras, pero tanto los éxitos como los fracasos plantean preguntas que será interesante explorar. Veamos a continuación algunos aspectos de esta complementariedad.
LA IMPROVISACIÓN COMO CANTERA DE IDEAS PARA EL COMPOSITOR
Hemos visto ya que, como proceso de creación en tiempo diferido, la composición permite al creador musical reflexionar y decidir sobre algunos aspectos del discurso musical difícilmente abarcables en tiempo real. No obstante, el compositor también trabaja con ideas como las que puede expresar un improvisador con su instrumento, y pocos son los compositores que nunca hayan improvisado alguna que otra idea –a menudo, al piano– como material para una posterior composición. Contaba Stravinsky, por ejemplo, que el germen de su Consagración de la primavera era el gran acorde repetido que marca los ritmos irregulares de la Danza de las adolescentes. El acto improvisatorio de aporrear el piano con semejante masa armónico-rítmica abrió la puerta a todo el proceso posterior, dando luz a una de las composiciones más influyentes del siglo xx. Seguramente le abriría también la puerta al afinador.
Otras veces, el acto de improvisar no genera ideas compositivas de forma tan directa, pero ayuda al compositor a fluir. La mayoría de los creadores artísticos tiene algún tipo de ritual, aunque sea inconsciente, que le sirve para efectuar la transición entre un estado de conciencia cotidiano y otro más propicio para la creación. En algunos casos, puede ser algo tan sencillo como prepararse un café en su taza favorita u ordenar los materiales de su mesa de trabajo. Para otros, será el contacto directo con la materia o con el instrumento. En el caso de la música, esto último puede tomar la forma de una improvisación. Igualmente, los instrumentistas suelen tener una serie de frases que tocan de la misma manera cada vez que sacan el instrumento de su estuche.
LA IMPROVISACIÓN INSERTADA EN UNA COMPOSICIÓN
La improvisación no hace su aparición sólo como forma de generar ideas para una posterior transmutación en composición. También puede incorporarse directamente a esta a voluntad del compositor, y en grados muy variados. En un extremo está la inserción en la partitura de zonas o ventanas abiertas a la improvisación; y en el otro, obras en las que el compositor se limita a esbozar una guía o unas instrucciones para los intérpretes, que han de aportar sus propias ideas para la realización de la obra. Como veremos, el grado de concreción de estas instrucciones también varía mucho.
La incorporación a las composiciones de zonas de extensión para la improvisación tuvo su auge en la década de 1970, cuando los compositores más inquietos exploraban nuevas maneras de expandir su lenguaje. Los resultados fueron, como poco, irregulares, y la idea quedó descartada con cierta rapidez por la mayoría de los que la probaron. Una figura clave en esta época, el compositor, intérprete de música contemporánea e improvisador Vinko Globokar llegó a afirmar: “Yo ya no creo en la posibilidad de ‘zonas abiertas’ en las obras. En general, son jaulas en las que el intérprete se encuentra totalmente incapaz de hacer cualquier cosa”.1 Desde su propia perspectiva como improvisador, John Butcher llegó a conclusiones similares: “Uno de los problemas de combinar la improvisación con una estructura impuesta [es que] te obliga a estar alternando continuamente dos sistemas cognitivos distintos. A menudo, uno escucha improvisación dentro de piezas estructuradas formalmente y parece que no hace más que estar llenando el hueco mientras se esperan nuevas instrucciones”.2
Donde sí ha funcionado esta idea es en el swing de las décadas de 1930 y 1940. Como vimos en el capítulo ii, esta situación se produjo en el jazz de una forma inversa a la que describimos aquí. Mientras que los compositores contemporáneos de la década de 1970 incorporaban la improvisación a la composición, los músicos de jazz de la de 1930 actuaban al revés. A una música en la que la improvisación siempre había tenido mayor presencia e importancia que la composición, hubo que expandir el papel de esta última para coordinar los grupos cada vez mayores de músicos. Esta situación, en manos de compositores tan preclaros como Duke Ellington, ofrecía una soberbia oportunidad para combinar lo mejor de ambos procesos, con resultados tan originales como artísticamente logrados. Y aun así, ya en 1942, los improvisadores más avispados –Parker, Gillespie, Monk y algunos otros– estaban hartos de semejante camisa de fuerza y forjaron el bebop, en la mayoría de cuyos temas la improvisación jazzística lo ocupa todo menos los primeros y últimos treinta y dos compases.
Más radical fue la postura de los compositores que quisieron guiar la improvisación, reduciendo su propio trabajo a la elaboración de instrucciones o imágenes destinadas, con mayor o menor fortuna, a ese fin. Estos experimentos plantean preguntas de varios tipos, tanto éticas como puramente prácticas, además de musicológicas. Tomemos como ejemplo Foyer, una composición nominalmente de Karlheinz Stockhausen que forma parte de su serie, Aus den Sieben Tagen. La partitura de esta obra es un escueto texto que reza
Todo el mundo toca el mismo sonido. Lleva el sonido adonde te lleven tus pensamientos. No lo dejes. Quédate cerca de él. Vuelve de nuevo y siempre al mismo sitio.
En una obra como ésta, la mayor parte de la labor creativa la ejercen, claramente los que tocan.3 Sin embargo, es difícil entender este trabajo como interpretación, ya que ello requeriría que el compositor ofreciera ideas musicales para interpretar, y el pequeño texto de Stockhausen ofrece bien poco. Como observa Denis Levaillant: “Para cualquier grupo que haya trabajado con la improvisación, esta prescripción es casi nula. Describe muy imperfectamente una de las innumerables posibilidades de juego colectivo. ¿Pero por qué ésa en vez de cualquiera de las otras? ¿Porque lleva la firma de Stockhausen? ¿Porque pretende ser universal?”.4
Algo similar ocurre con las partituras gráficas. Consideremos, por ejemplo, Treatise, del compositor británico Cornelius Cardew. Su partitura consiste en casi cuatrocientas páginas de dibujos abstractos. Alguno hablaría de signos, pero el signo es una imagen portadora de un significado concreto. La partitura de Cardew no incluye ninguna explicación del posible significado de ninguna de las imágenes y, tras muchas horas de ensayo y conversaciones con otros músicos, tanto improvisadores como intérpretes especializados en música contemporánea, no he llegado a ninguna taxonomía de las imágenes constituyentes de su partitura que permita interpretarlas como signos con una mínima expectativa de estabilidad semántica. Por otra parte, siempre cabe la posibilidad –y no sería la peor– de interpretar la partitura de una forma más abstracta. Es decir, que el músico tome la imagen que aparece en una página como motivo para una experiencia estética y reaccione musicalmente a ella sin más. ¿Será esto lo que querría decir Cardew cuando escribió que la notación musical “debería dirigirse, en gran parte, a las personas que la leen y no a los sonidos que harán”?5
Pero la cuestión de cómo interpretar las imágenes ofrecidas por una partitura gráfica no es, ni mucho menos, la única que se plantea. Hay otras dos que vienen a cuento desde la perspectiva de la combinación de improvisación y composición. La primera es un posible conflicto de sistemas cognitivos similar al que menciona John Butcher; y la segunda, la coordinación de, o la colaboración entre los músicos. Si la ausencia de un lenguaje claro en una obra gráfica obliga al músico a improvisar una interpretación sobre la base de su reacción a la imagen, ¿cómo ha de equilibrar lo que le sugiere la imagen con lo que le sugiere la música producida por los demás intérpretes? ¿A qué debe dar prioridad?
La notación tradicional especifica, entre otros parámetros, el tiempo. Así, si todos los músicos comparten el mismo pulso motriz, su lectura será coordinada, lo cual servirá, además, para sincronizar lo que tocan. Ahora bien, si una partitura gráfica, como la de Cardew, no especifica el tiempo, ¿cómo saber cuándo pasar la página? ¿Le dará igual al compositor que uno de los músicos esté mirando la página 5 cuando otro haya llegado ya a la 11 y otro más esté en la 16? En “What Indeterminate Notation Determines” [“Lo que determina la notación indeterminada”], David Behrman propone: “Uno de los criterios para juzgar una notación es la cuestión de cuáles serían las consecuencias –si las hubiera– de tocar bien o mal (es decir, qué incentivos hay para realizar [sonoramente] la notación de la manera deseada y expresada por el compositor)”.6 Uno de los problemas de innumerables composiciones gráficas es que el compositor no ofrece ninguna pista acerca de sus deseos al respecto. Y no está nada claro que esta completa ambigüedad equivalga a una mayor libertad para los músicos. De hecho, para Pierre Boulez las partituras que dejan casi todas las decisiones en manos de los intérpretes, es decir, las que exigen que improvisen, sólo pueden llevar a
la desposesión del compositor. Su gesto ha desencadenado procesos de los que ya no es el dueño, y de los que ya no quiere serlo. Entonces, simplemente escribe un diagrama de acción al que se apuntan otras personas mediante la improvisación […] da la señal inicial, pero después de ese gesto mínimo será, por así decir, desposeído de toda iniciativa. Tenderá a creer que ha alcanzado un nivel más alto de la invención, un estadio en el que ya no es la decisión autoritaria y tiránica de un solo individuo la que decide, sino un proceso más allá del accidente individual y cuyo valor reside precisamente en estar más allá del accidente individual, pero a la vez, esto no será otra cosa que una colección de accidentes individuales.7
Férreo defensor de la jerarquía que erige al compositor como único y legítimo creador musical, añade que la utopía de la creación compartida:
no es más que una pía ilusión, una fuga ante los problemas de lenguaje; ya que uno no hace más que llevar a un escalón inferior las cuestiones del gesto. Y digo bien un escalón inferior. El compositor, cuando ya no asume el gesto personal, o cuando, como mucho, lo convierte en una caricatura vaciada de todo sentido profundo, delega la responsabilidad de la obra en otros gestos, teóricamente espontáneos, liberados, pero en realidad mucho más prisioneros de reflejos adquiridos que el gesto reflexionado.8
Así, para Boulez, esta práctica supone rebajar la música, ya que las decisiones se están tomando a un nivel inferior. Es decir, al del intérprete, que, según él, no reflexiona, sino que reacciona con reflejos adquiridos. En toda esta crítica, Boulez identifica un problema real, pero, en mi opinión, comete el error de enfocarlo exclusivamente desde la perspectiva del compositor. Boulez es un gran defensor de la profesionalidad. Tan exigente es, en este sentido, que ha llegado a calificar nada menos que a Charles Ives de “músico amateur”, reconociendo en él “un fuerte grado de invención, pero sin cohesión, sin disciplina, sin deducción”.9 Sin embargo, su descripción del intérprete en cuyas manos coloca el tipo de partitura al que tan severamente critica es, claramente, la de un amateur en las lides improvisatorias exigidas por semejante obra. Si el decano de los compositores franceses estuviera dispuesto a reconocer la figura y la valía como creador musical del improvisador profesional, en vez de juzgar la improvisación a partir del rendimiento de intérpretes clásico-contemporáneos sin ninguna formación ni experiencia en esa práctica, es posible que sacara otra conclusión. Pero no beneficia nada a su defensa de la jerarquía reinante en el mundo de la música clásica-contemporánea la figura de un improvisador capaz de crear música tan relevante o más que la de los compositores.
Desde la perspectiva del improvisador, diría que, si bien es verdad que una partitura que no especifica casi nada lleva a la desposesión del compositor, no se debe tanto a que le despoja de la capacidad decisoria defendida por Boulez, cuanto a que le despoja sencillamente de su razón de ser.10 Aunque la receta ofrecida por Stockhausen en Foyer y los admirables dibujos de la Treatise de Cardew exigen demasiado de unos intérpretes nada preparados para sus planteamientos (fallidos o no), resultan irrelevantes ante el grado de sofisticación, la perspicacia musical y la capacidad y velocidad de reacción de los buenos improvisadores. En todo caso, llama la atención que la incorporación de la improvisación a las composiciones haya sido rechazada, aunque por razones distintas, tanto por improvisadores de alto nivel –Butcher o Globokar, entre otros muchos–, como por compositores de la talla de Boulez o Berio.
Pero las partituras que no especifican casi nada remiten a una cuestión mayor, a la que aludimos al principio del presente capítulo cuando comentamos que la improvisación y la composición se complementan justamente porque son diferentes. Implícita en esta observación se halla la necesidad de entender ambas prácticas a la hora de combinarlas en una partitura, sobre todo a la hora de decidir no cuánto sino qué especificar. Está claro que un compositor que opta por incluir la improvisación en una composición está dispuesto a compartir la labor creativa con los músicos que tocarán “su” obra. Pero ¿cómo se dividirá ese trabajo? ¿Cuánto decidirá el compositor y cuánto los improvisadores? ¿Y qué decidirá cada uno? Intentar contestar a cualquiera de estas preguntas es darse cuenta de que todas remiten a algo más profundo: los compositores y los improvisadores no hacen la música de la misma manera. No controlan los mismos parámetros, no tienen los mismos valores, y puede que tampoco contemplen los mismos objetivos. Es posible que un compositor esté dispuesto a compartir su labor con un grupo de improvisadores e intente articular esto en su partitura, sin darse cuenta de que no puede compartir la labor compositiva por la sencilla razón de que el improvisador no está componiendo.
En anteriores capítulos hemos visto que un elemento fundamental para el improvisador es la relación que establece con el momento. Esta relación nace del acto (y de la actitud) de percepción que fundamentan toda concepción suya, y su correspondiente manifestación sonora. Así, esta relación constituye uno de los pilares de su proceso creativo y es determinante en la relevancia de su discurso. Como vimos anteriormente, se trata de una relación imposible para un compositor, ya que éste trabaja en tiempo diferido. Por tanto, la relevancia del discurso compuesto no puede radicar en una relación con el momento, sino en la coherencia interna del propio discurso. Para el compositor, cada frase, cada gesto, tiene sentido en relación a los demás, tanto los anteriores como los que le siguen. Se trata de una coherencia interna, y parte del desafío del compositor consiste en anticipar en una obra las bases sonoras de dicha coherencia lo suficiente como para que el oyente atento disponga de los elementos que le permiten seguir sus propósitos discursivos a lo largo de toda la composición.
Dicho de otra forma, el compositor se plantea crear el momento que determina la relevancia de su discurso, y por eso la tradición dicta que su obra debe interpretarse en un entorno lo más despejado posible de estímulos ajenos que pudieran interferir o distorsionar la percepción de ese momento. Esto explica el valor que se le asignan al hecho de que una sala de conciertos esté aislada de los ruidos de la calle y a que el comportamiento del público esté regido por un férreo código.
Al momento de intentar combinar la improvisación y la composición, la cuestión de cómo y según qué base se determina la coherencia del discurso asume un papel fundamental. Tanto el compositor como el improvisador querrán que la parte improvisada de la obra sea coherente con la parte compuesta (entendiendo por “parte compuesta” los deseos o ideas musicales expresados de alguna forma por el compositor). Como hemos visto, desde la perspectiva del compositor, la relevancia de cada parte del discurso viene determinada por su coherencia con respecto a las demás partes. No así para el improvisador, ya que su momento es mucho más amplio, y más inmediato. No puede limitarse exclusivamente a lo que ha sonado en la obra hasta el instante ni, obviamente, puede racionalizarse en términos de lo que todavía no ha sonado. Así, es fácil –algunos dirán inevitable– que se produzca el tipo de conflicto descrito anteriormente por John Butcher: “Uno de los problemas de combinar la improvisación con una estructura impuesta [es que] te obliga a estar alternando continuamente dos sistemas cognitivos distintos”. Es decir, por un lado, el improvisador está tomando en consideración [las implicaciones d]el lenguaje musical empleado por el compositor, además de las instrucciones plasmadas en la partitura; y por otro, está percibiendo el momento en sentido más amplio, incluidas las reacciones de los demás improvisadores, la diferencia entre lo que proponen en esa interpretación de la obra y lo que han tocado en otras anteriores, o en los ensayos, etcétera, la actitud del público, los posibles ruidos ambientales, la acústica de la sala, y todos los demás elementos constituyentes del momento tal y como lo hemos definido. Es decir que, para el improvisador, lo que es relevante en un momento dado puede no ser coherente con los propósitos de la composición, y viceversa.
Es aquí donde entra en juego la fundamental diferencia entre la creación individual y la colectiva. En una composición tradicional, el discurso nace de la ideación de un solo individuo: el compositor. La transición de esa ideación individual a la interpretación múltiple de los músicos, en que la partitura se convierte en sonido, exige que el comportamiento de estos sea consecuente con esa primigenia unicidad conceptual, incluso cuando el compositor haya planteado la obra como dialógica. En ningún momento la interacción entre los músicos tendrá más importancia que la unicidad conceptual de la obra. Más bien se espera que ésta sea potenciada por aquélla.
En una improvisación, en cambio, esa interacción es determinante en la ideación, ya que no hay unicidad conceptual. Son varios los que aportan y simultanean sus conceptos y concepciones. Y esto atañe a lo que toca cada uno, y también a lo que consideran relevante en cada momento, con lo que la relevancia también se vuelve múltiple (aunque, como vimos anteriormente, sus resultados se verán inevitablemente regidos por la dinámica de intenciones). Es esta importancia fundamental de la multiplicidad de pareceres y discursos en la improvisación colectiva la que no parece haber entendido Luciano Berio, que echa en falta justamente la unicidad de discurso propia de la composición individual: “Hoy en día la improvisación presenta un problema: sobre todo porque entre los participantes no hay ninguna unanimidad verdadera de discurso, sino solamente, en algunas ocasiones, una unanimidad de comportamiento”.11
Combinar la composición y la improvisación en una misma creación musical requiere entender y aceptar estas diferencias, para que cada una pueda aportar su parte y coexistir con la otra de forma fructífera. Si no, la composición trabará a los improvisadores y la improvisación desmantelará la posible coherencia compositiva de la obra.
Der kostenlose Auszug ist beendet.