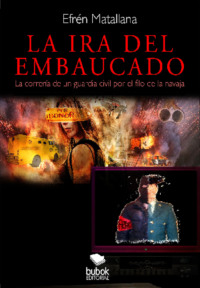Buch lesen: "La ira del embaucado"
LA IRA DEL EMBAUCADO
La correría de un guardia civil por el filo de la navaja
Efrén Matallana
© Efrén Matallana
© La ira del embaucado
Octubre 2021
ISBN ePub: 978-84-685-6305-3
Editado por Bubok Publishing S.L.
equipo@bubok.com
Tel: 912904490
C/Vizcaya, 6
28045 Madrid
Reservados todos los derechos. Salvo excepción prevista por la ley, no se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos conlleva sanciones legales y puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
A mis chicas: Mady, Nerea y Araya.
Por mi mala cabeza
yo me puse a escribir
Otro por mucho menos
se hace Guardia Civil.
Por mi mala cabeza
creí en la libertad.
Otro respira incienso
las fiestas de guardar
Por mi mala cabeza
contra el muro topé
Otro levantó el muro
con los cuernos tal vez
Por mi mala cabeza
siempre digo verdad.
Por mi mala cabeza
me descabezarán.
MALA CABEZA.
José Agustín Goytisolo
Índice
Primera parte
I. EL SUEÑO
II. DIANA: EL CORREDOR EN SU LABERINTO
III. DISCIPLINA Y FAJINA
IV. ORDEN ABIERTO Y CERRADO: LA VIDA ES MILICIA
V. RETRETA: IMAGINARIA SIN SUEÑO NI ENSUEÑO
VI. LA OTRA CARA DEL ESPEJO
VII. DESPACHO A UNA MANERA DIFERENTE DE VIVIR
VIII. Y HACIA UNA MANERA DIFERENTE DE VIVIR
IX. LA REALIDAD SUBYACENTE
X. SIN PENA NI GLORIA
XI. COMO UN JARDÍN SIN FLORES
XII. EN EL FULGOR
XIII. EL PIPIOLO NO SE ENTERA
XIV. EN EL PRINCIPIO ES LA ILUSIÓN QUE TODO LO CIEGA
XV. DESTELLOS EN LA OSCURIDAD
XVI. COMIDA PARA DOS MÁS
XVII. EL BADULAQUE Y LA BESTIA O EL JODIDO JACOBINO
XVIII. UNA CANCIÓN SIN NOMBRE
Segunda parte
XIX. INCIDENTE ALFA: PRIMERA ESCARAMUZA
XX. LOS ÁNGELES DE ESPAÑA
XXI. LA GRAN CALABAZADA
XXII. PASO CORTO, VISTA LARGA Y MALA LECHE
XXIII. EN BUSCA DEL TRUENO
XXIV. EN EL OJO DE LA TORMENTA
XXV. LAS FLORES DE METAL Y LAS FALTAS DE SIGILO
XXVI. EL PESO DEL OLVIDO
XXVII. PATRONA INOLVIDABLE
XXVIII. DÍA DE AUTOS O BOJIGANGAS AL BORDE DEL ABISMO
XXIX. REVOLVERSE ES EVOLUCIONAR
XXX. (MÁS) ALARIDOS EN EL VACÍO
Tercera parte
XXXI. LOS VIEJOS VICIOS
XXXII. OPERACIÓN RASTRO DEL AMANECER
XXXIII. AGITACIÓN, VIENTO Y FUEGO
XXXIV. UN SUEÑO QUE VUELA A OTRO. LUCHAR Y PERDER
XXXV. DEJA QUE LAS ESTRELLAS NOS GUÍEN
XXXVI. PROYECTO ESCARMIENTO
XXXVII. JEKILL Y HYDE. SALVA O EFRÉN
XXXVIII. ESENCIA DEL DEBER O LA PIRÁMIDE INVERTIDA
Cuarta parte
XXXIX. POPPER Y VELOCIDAD. LA OTRA CARA DE LA MONEDA
XL. VIVA LA AMISTAD
XLI. EL ARTE COMO JUSTIFICACIÓN
XLII. FUROR BENEMÉRITO
XLIII. EL ESTRIBILLO DE LOS APRENDICES DE CAUDILLOS
XLIV. ELEGIDO UNO DE LA PANDILLA. LUCHAR O PERDER
XLV. PARADA DE DINOSAURIOS
XLVI. UN PASEO POR EL AEROPUERTO Y OTRO POR EL CAMPO
XLVII. DESCARTADO POR AMOR
XLVIII. LA LLAMADA DE LA PRINCESA O VIVIR Y MORIR EN LA LUCHA
XLIX. UN COMBATE MUY IGUALADO Y UN REFRÁN
L. APALEADO, ENCARTADO Y DESVALIJADO: HACIA LA COMPRENSIÓN TOTAL
LI. EL IMPERDONABLE PECADO DEL EXCESO DE PIEDAD
LII. POR FIN EL TÍTULO DE LA CANCIÓN
Quinta parte
LIII. AUTOPISTA AL INFIERNO
LIV. DEL DONOSO ESCRUTINIO SOBRE UNA LIBRERÍA Y OTRAS RECRIMINACIONES
LV. RITMO REVOLUCIONARIO
LVI. EL PERNICIOSO EFECTO DE LA POESÍA
LVII. CAÑA
LVIII. MÁS CAÑA O JO TA KE. FUROR Y FUEGO
LIX. EPÍSTOLA A LOS ROMANOS
LX. EL EXTRAÑO PODER DE LA PALABRA VISTA
LXI. FUEGO PURIFICADOR I
LXII. LA SOLEDAD DEL HÉROE
LXIII. RASTREA MI SUERTE
LXIV. GIMNASIA REVOLUCIONARIA Y OTRAS HISTORIAS DE MUCHO SABOR Y CONTUMACIA
Sexta parte
LXV. POR HONOR
Séptima parte
LXVI. HACIA EL OCASO
LXVII. UNA VOZ SIN ALMA
LXVIII. ÚLTIMA ESCARAMUZA. RENACER DEL FUEGO PURIFICADOR II
LXIX. LA ARRUGA NO ES BELLA. LA REPÚBLICA SÍ
LXX. FINAL DE UNA FUENTE (Y DE OTRAS COSAS)
Epílogo
THE GAME IS OVER. IS THE GAME OVER?
Primera parte
Aquí la más principal
hazaña es obedecer
y el modo cómo ha de ser
es ni pedir ni rehusar.
...
fama, honor y vida son
caudal de pobres soldados;
que en buena o mala fortuna
la milicia no es más que una
religión de hombres honrados.
P. Calderón de la Barca
I. EL SUEÑO
1
Cuándo llegará el día.
Dejaba caer sus fatigados brazos pendiendo de las argollas, para, de inmediato, en un esfuerzo límite, apurar todas las repeticiones.
Una y otra vez.
Sabía que sólo así lo estaría haciendo bien y el entretenimiento —ya no tanto el entrenamiento— valdría la pena. Mantenía la sublime idea de que las cosas que se empiezan deben concluirse, al menos hasta agotar todas sus posibilidades. Y machacarse como lo hacía en sus ratos libres, exigía no desfallecer mientras tuviera aliento o pundonor.
Acabada la serie, se dejó caer exhausto y satisfecho. Descansaría un minuto.
Como la pausa la hacía activa, se puso a dar vueltas por la larga pieza enrasillada que era la cámara de la casa. Pero sobre todo porque no podía dejar de pensar en lo que de verdad le obsesionaba. ¡Cuándo llegará el día!
Iba y venía agitando los brazos, procurando mantener la temperatura corporal. Excepto la rodilla, que le dolía con un tañido agudo y pulsante (una herida muy querida, a pesar de todo), se sentía en plena forma. El deporte era toda su distracción. Apenas si le apetecía salir por ahí, aunque fuera sábado por la tarde. Tenía en mente un sólo deseo; uno cuyo pensamiento le llenaba el día y la noche, desde hacía días, semanas, meses.
Suspirado con los cinco sentidos.
Cuándo llegará…
De soslayo al reloj —un orondo despertador de manecillas onduladas, coronado por dos campanas tan grandes como la propia esfera—, controlaba el tiempo; la flecha del segundero volaba. El exótico reloj era parte de su particular gimnasio, que, entre alpacas de paja, se componía, además, de una vieja radio en la que a menudo rastrea el dial en busca de música alentadora —o sea, rock—, de un par de mancuernas, un tensor de gomas, una barra de torsión, y las anillas: dos argollas forradas con esparadrapo que cuelgan paralelas de una traviesa del techo.
Aún oscilaban éstas cuando, de una ojeada al artefacto Made in Taiwan, advirtió que el minuto de reposo expiraba.
Antes de volverse a colgar, dio volumen a la emisora, por la que bufaba una guitarra acústica con mucho ruido de fondo: el único punto de la FM que a esas horas emitía rock; la mejor música para entrenarse. A la cuarta flexión de bíceps oyó a su madre que lo llamaba desde la planta baja. Le requería de un modo acuciante, jovial.
Terminó la serie y, soltándose con un impulso extenuado, bajó los escalones más bien complacido por tener una excusa válida que le indultara de repetir aquella sesión infernal.
En la puerta de la calle su madre conversaba con alguien. A medida que se acercaba, reconoció las voces. El corazón se le disparó como si acabara de completar una serie de cien repeticiones, preguntándose cuál sería el mensaje. ¿Llegó el día? Aceleró el paso, y cuando los tuvo de frente ni siquiera les saludó: mudo de ansiedad, sólo quería oír la respuesta definitiva que Cristóbal y Raimundo, los dos conocidos guardias civiles que tanto le habían alentado para que se convirtiera en un nuevo compañero cada vez que se lo encontraban corriendo y haciendo flexiones por el campo, venían a traerle.
Por sus graves expresiones, no supo qué colegir.
—¡Felicidades, Salva, que lo has conseguido! —exclamó de súbito el guardia Cristóbal, al tiempo que le tendía la mano en ademán de enérgica y cordial congratulación.
Salva se sintió levitar. Permaneció un instante suspendido de gozo y de incredulidad, y luego alargó la mano con reserva, resistiéndose a reventar.
—Pásate por el cuartel y le firmas al cabo comandante de Puesto la notificación oficial de tu incorporación a la Academia de Guardias de la Guardia Civil —informó el guardia Raimundo—. ¡Que ya casi eres del Cuerpo, hombre! —agregó, y Salva ya no pudo aguantar más.
Dio un salto y un grito. Sin saber qué decir ni cómo comportarse, recorrió el trío, abrazándose convulso de júbilo a su madre, a los gratos visitantes de uniforme, su madre, los visitantes y… Tenía que ir al cuartel.
Con un rápido adiós entró a la casa y al poco tornó a la calle, por el portón, arrastrando una bici desnuda, la bici con la que había pulido sus entrenamientos para ser guardia civil.
Blandió el puño, eufórico, en respuesta a las reiteradas felicitaciones de los virtuales compañeros, y salió de estampía, echando chispas, de felicidad.
Parecía mentira. Se iría a vivir a un sueño, a su sueño. Se había preparado con perseverancia insomne y por fin su empeño y su ambición fructificaban. Durante meses había hollado caminos, unas veces polvorientos, otras esquivando lagunajos, impasible a la meteorología o la altura del sol, empeñado en superar las pruebas físicas de acceso más allá de los mínimos exigibles. Había saltado toda clase de vallas porque erróneamente creyó que una de las pruebas era el salto de altura y en su rodilla perduraban las consecuencias del arrebato unido a la falta de técnica. Pero eso fue al principio. Porfió y no tardó en pasar por encima de ciento cuarenta centímetros, infalible e incólume. Luego resultó que tal prueba no figuraba en las oposiciones.
Quiso asegurarse y nunca dejó nada al azar.
De igual modo se condujo con los temarios de preparación, de los que supo su contenido con tanta precisión que tuvo que complementarse con otros mejor desarrollados. Y ahora su recompensa. Un desiderátum visto como una luz remota al fondo de un largo y negro túnel.
Iba a la luz.
¿Y si fuera un error?
Aquella inopinada y violenta conjetura le sobrecogió de tal manera que dejó de pedalear. Cuántas horas imaginando aquella noticia… ¡Para que se tratara de una errata o una equivocación!
Se inclinó sobre el manillar de la esquelética bicicleta e imprimió a sus piernas un pedaleo frenético, impaciente, apasionado, ¡brrrrrrrrr!, hacia el objetivo, del que ya distinguía las desconchaduras del vetusto caserón que servía de cuartel de la Guardia Civil.
Al llegar, se arrojó en marcha; la bici prosiguió unos metros en difícil equilibrio, perdió velocidad, se bamboleó como un borracho y se acostó en el suelo sin estrépito, en tanto su propietario transponía la entrada, por encima de la cual un cartel de madera, repintada con los colores nacionales, rezaba: TODO POR LA PATRIA.
Debían de tener más de 100 años, el cartel y el edificio.
Le recibió el guardia de servicio en la puerta, quien, al reconocerle, se apresuró a felicitarlo. Al oírlos salió el cabo de la oficina. Se trataba de un hombre joven, no gordo pero de recia apariencia, de amplio pecho y brazos musculosos. Sus grandes y redondos ojos le daban un aspecto de bonachón y buena persona. Nada que ver con lo que Salva había escuchado acerca de aquel guardia civil por parte de otros individuos que se lo habían cruzado; desde luego por razones muy distintas a las que a él lo conducían en aquel momento.
—¡Enhorabuena, chavalote! —le saludó con un entusiástico apretón de manos.
—Gracias, cabo —acertó Salva a responder.
—Qué coño, cabo: llámame Rafa. Ya te hartarás de decir cabo y sargento y teniente, y a lo mejor teniente coronel. Nunca se sabe dónde puede uno acabar. Depende de lo que te dejes dar. Pero eso es otra historia. Al fin puedes respirar tranquilo, ¿eh?; después de esas carreras y esos saltos campestres.
(¿dar?)
—Sí, al fin —exhaló Salva—. No habrá ninguna duda… Que se hayan equivocado o algo así…
—Por supuesto que no —risoteó el cabo al fijarse en el semblante de Salva, revuelto de angustia y beatitud. Penetró en el cuartucho que era la oficina y volvió con un Boletín Oficial del Cuerpo del que sobresalía un folio; tiró de éste y leyó—: «Se remite relación personal esa Zona que ha sido seleccionado para realizar fase de presente en la Academia de Guardias de la Guardia Civil». Aquí estás —le señaló con su rechoncho dedo un nombre tachado de amarillo fosforescente en mitad de un listado de más nombres.
Salva acarició el papel. Lo leyó; y lo releyó. No había error alguno. Era el suyo, joder.
—¡Lo conseguí! —gritó, estirando los brazos por encima de la cabeza, bajándolos y volviéndolos a subir, bajándolos y volviéndolos a subir…
Impregnó de hilaridad a los dos guardias civiles que le contemplaban y a intervalos apretaba los puños en tanto que recibía consejos que, por lo visto, le serían muy importantes en el futuro dentro de la Institución…
Pero él sólo sentía el calado del tricornio.
El cabo Rafa le entregó una copia de la notificación, la cual debería presentar a su incorporación a la Academia. Salva recogió el importante papel, agarrándolo con fuerza para que nada ni nadie se lo hiciera perder: en ese salvoconducto iban ilusiones, esperanzas, sueños repetidos en sueños, noches sin dormir.
Sus inconmensurables, fervientes anhelos por ser guardia civil.
Se marchó corriendo y cuando se había alejado como un kilómetro, ya metido en el pueblo, echó en falta la bicicleta. Volvió por ella, zanqueando, dando brincos, regocijado y efusivo con todo perro y gato.
Y es que el día de la gran noticia, había llegado. ¡Brrrrrrr!
II. DIANA: EL CORREDOR EN SU LABERINTO
1
La voz, aunque hosca y excesiva, pareció retumbar únicamente en el sueño.
Pero no. Al momento se repitió verídica y exasperante para todo bicho durmiente, al tiempo que los fluorescentes lapados al techo parpadeaban anegando de luz blanca y dura la inmensa nave en la que se ordenaban cien literas con doscientas camas y otras tantas taquillas de chapa.
Por cada dos camaretas —compartimentos de cuatro taquillas enfrentadas dos a dos— había altos ventanales, cuyas viejas maderas alabeadas sostenían vidrios arcaicos y polvorientos, muchos de ellos remendados por burdas piezas de cartón, a través de cuyos secretos intersticios penetraba el aire del invierno frío de la serranía, sajando los rostros de los infortunados de la cuarta Compañía. Salva era uno.
Ocupante de una cama superior, venía a yacer cada noche en la perpendicular de un juego de rendijas misteriosas, que por más que había pegado o tapizado con celofán no lograba eximirse por completo de la gélida y regular caricia desde que llegara dos meses atrás.
—¡Compañía, Diana! —volvió a gritar el cuartelero con desesperada vehemencia y cierta inflexión de histerismo, un canario de cuerdas vocales aterciopeladas; demasiado para lo que los mandos de la Academia esperaban de un guardia civil integral.
De un salto aterrizó Salva. Con presteza, casi con impaciencia, empezó a cambiarse de ropa: el pantalón del pijama por el de los grandes bolsillos de faena, los pies adentro de las botas de hebillas, al hombro la toalla… Tan eficaz alacridad fatigaba al ocupante inferior de la litera.
Como éste conocía el siguiente paso con que sería importunado, impetró con voz pastosa:
—Deja la cama para luego, ¿vale?
Y como si Salva no hubiera oído nada, se encaramó a la cencha y con un ritmo de hierros dislocados atacó su catre. La litera entera traqueteaba como un andamio mal ensamblado.
Y es que tenía bien aprendida la lección: nada de remolonear o el instructor de turno tomaría nota de los rezagados para llevarlos al parte de Arrestados. Y él nunca había sido fichado por tardón.
No así su vecino de abajo.
—Despega la oreja, Malagueño, que es la hora.
Pero el otro no le respondió; continuó hecho un gurruño amodorrado, en tanto que Salva hacía su cama, esmerándose en no dejar arrugas debajo de las mantas y éstas extendidas —perfectamente extendidas.
De la otra litera de la camareta, talmente que zombis, se erguían el Cántabro, que plantaba pies en el suelo, y el Gallego, que dejaba colgar sus largas piernas, sin que ninguno se decidiera a más.
—¡Vamos, fuera! —Les apremió, y zarandeando barrotes contra el insensato remolón, que ni se removía—: Si te pilla el Instructor, acabarás en el Parte, y no podrás salir este fin de semana.
—Cómo Diana —gruñó el afectado—. Si apenas hace un rato que nos hemos acostado. ¿No tendrá el turuta el reloj chungo? Avísame si viene el Instructor. Y no pares, que me estás poniendo cachondo.
—Que te den —replicó Salva—. Me largo que no pillo lavabo —agarró su neceser y se alejó deslizándose con las botas sin abrochar, adelantándose ágil por entre siluetas entumecidas.
El cuartelero bramó —ahora sí— histérico:
—¡COMPAÑÍA, EL SARGENTO!
Un instantáneo ajetreo se elevó por toda la nave. Los todavía aletargados botaron a los dos pasillos medulares, impunemente acusados por los chirridos de sus respectivos catres militares.
Entrando en los aseos, Salva se vio alcanzado por el Malagueño.
—Entre lo del fin de semana y la llegada del sargento, me habéis convencido —farfulló consternado, arrastrando las chanclas y también los párpados, con las perneras del pijama enrolladas a la altura de las rodillas.
Era viernes. El día más importante en que uno debía proteger el número de su chapa, una placa que prendida al pecho identificaba al portador sin necesidad de abrir la boca. Sólo los fines de semana estaba permitido abandonar la Academia. Acontecimiento imperdonable para el Malagueño.
—Saldrás mañana, ¿no, pisha? —le sondeó, afeitándose con ojos entornados.
—Depende de cuándo pongan el examen —objetó Salva.
—Bah, no seas pringao —protestó el Malagueño, dejando caer una legañosa mirada de soslayo—. Marino dice que está listo y Piñeiro también se apunta. Ya sabes que mi tía nos presta su casa para que nos podamos quitar el uniforme y rular de paisano. De puta madre, pisha.
—Conque Marino… Otro que está bien jodido de puntos. Más os valdría a los dos quedaros a estudiar. Y en cuanto a lo de cambiarse de ropa, ya sabéis que eso no me gusta.
—La cabronada de anoche exige venganza —apoyó Marino dos lavabos a la izquierda.
—¡Lo ves! —le incitó el Malagueño—. El Cántabro está de acuerdo.
Anda, pisha, dile al manchego algo filosófico para que se convenza.
—Los fines de semana son para desintoxicarse —respondió Marino, con un aplomo que el Malagueño tomó por mera sátira; de ahí que lo buscara para celebrarlo chocándose las palmas de las manos.
—Muy agudo, pisha, muy agudo.
Salva se echó el agua helada a la cara, que, abotargada y con grandes ojeras, no difería mucho de la de sus compañeros, ni tampoco de las del resto de alumnos: daban cuenta de no haber dormido un mínimo de horas. Esa noche se habían acostado mucho más tarde de lo habitual. Todo por culpa de un quídam anónimo que después del toque de Silencio y amparado en la oscuridad, berreó con pronunciación sicalíptica que si alguno quería hablar con la novia, él tenía «línea». Alguien le respondió con un sonoro pedo. De inmediato, el alcohol pimplado en la cantina durante las horas libres de la tarde desató innúmeras lenguas en una sarta de baladronadas porno-jocosas, que indefectiblemente llamó la atención del oficial de guardia. No dieron la cara los alborotadores y la cuarta Compañía en pleno formó en el patio de Armas… Hasta que el reloj de la explanada marcó la una y media y el teniente consideró expiado el quebrantamiento de las normas de régimen interno.
Muchos rajaban ahora con los más diversos títulos despectivos. Menos Salva. Él era así. Salva creía en sus mandos, en la disciplina, en los Reglamentos. En la Guardia Civil como Institución sin hipocresía.
—Tenía razón —se ratificó, de vuelta a la camareta—. Debieron dar la cara.
El Malagueño, doblado dentro de su taquilla, refunfuñaba porque no encontraba el pantalón de faena en aquella leonera.
—Tú estás chalado —le replicó sin mirarle, interrumpiéndose un instante para atornillarse a diestro y siniestro el índice sobre la sien, y a continuación soltó un grito de triunfo porque había dado con la prenda.
Salva se abrochó las relucientes botas —las cuales semejaban moldes empavonados—, se ajustó el cinturón, camisa, guerrera, se encajó el gorro cuartelero; todo ello con una celeridad que en sus primeros días como novicio le hubiera parecido imposible. Repasó en torno de sí por última vez: el interior de la taquilla en orden; por el suelo nada de papeles u objetos extraños; y él, afeitado y cabalmente uniformado. Y, por último, acorde con su fe en el régimen, repasó la geometría de su cama: que el embozo de la sábana discurriera paralelo y tirante a la almohada, que la colcha estuviera bien remetida, que el escudo amarillo del Cuerpo cayera con exactitud equidistante en el centro…
No sólo quedaba bien hecha, sino que cualquier protuberancia parecida a una arruga —mucho menos una real y notoria— era indetectable por inexistente.
Y es que en el caso de la cama no muy bien hecha, sería motivo más que probable de verse reflejado en el Parte de Arrestos del día siguiente, por Falta de policía en el material adjudicado. Quizá 0,10 o 0,20 puntos de penalización. Un descuento leve para una falta leve. Por cada 0,10 un día de arresto. Lo que significaba que las escasas horas libres había que pasarlas en las aulas de estudio. El desastre sucedía si a uno le tomaban el número a las puertas del fin de semana.
Para Salva lo preocupante no era el arresto en sí, sino la reducción que le supondría en su nota media final. Sus miras estaban puestas en un destino que le seducía y desvelaba, un destino en una comandancia la cual solía tener siempre demasiados peticionarios. Una puntuación alta resultaba, por lo tanto, imprescindible.
Por el momento no había sido fichado por ninguna falta. De los 10 puntos iniciales del baremo los conservaba todos. Eso le llenaba de una profunda satisfacción, que no se atrevía a declarar; primero porque aún faltaba mucho para terminar el curso, y en segundo lugar porque los «vírgenes de coeficiente» no estaban bien vistos. Llegar a un descuento de seis puntos implicaba que el caso sería estudiado por la Junta de Profesores; es decir: repetición del curso o la expulsión de la Academia. En su imaginación no cabían tales posibilidades: él creía en el sistema, lo respetaba, lo enaltecía. Lo gozaba.
—Daos prisa —les acuciaba—. Que el teniente ya debe de andar por las aulas.
—Tranquilo, asfixiado —replicó el Malagueño.
Marino empezaba a hacer la cama.
Salva y el Gallego salieron a la carrera: la única forma de llegar con puntualidad a la quinta planta del edificio al otro lado del patio de Armas, donde tendrían la primera clase del día: media hora de estudio antes de la de Gimnasia. Pasadas las seis treinta, el incauto que no hubiera hecho su comparecencia delante del oficial encargado de recoger los partes de Novedades, tendría muy difícil no aparecer en la próxima edición de arrestados.
Él nunca permitiría que ese fuera su caso.
Matizados por las farolas moribundas, la premura y el sueño, los alumnos cruzaban la explanada en silenciosa y turbia agitación.
Llegó, para no variar, de los primeros. Tras un vistazo al tablón de anuncios, se puso en la cola para ser revistado: lo ordenado antes de entrar al aula. Lo ordenado que para él era sagrado.
Flemático, escrupuloso, puntual y estrábico, apareció el teniente Yuste. Ordenó que fueran pasando bajo su ubicua y escudriñadora mirada. El Malagueño le apodaba el «bizco bebes». Marino sencillamente le desestimaba sin aspavientos.
A través de las grandes ventanas, la noche persistía, quebradiza… En uno de sus confines despuntaban trazos lívidos.
Sólo faltaban ellos dos. Quien más le preocupaba era Marino. Un día más el número de su chapa se reproduciría en el temible Parte. De los diez puntos del coeficiente, había —o le habían— agotado tres. Demasiado para transitarse por la cuarta parte de un curso académico cargado de pretensiones y minuciosidades inapelables.
El teniente Yuste, meticuloso hasta la intimidación, no perdonaría.
—Su uniformidad es incorrecta: lleva el chándal debajo de la guerrera —paró en seco al alumno que le precedía.
No le permitió excusarse; echó mano al bolsillo de su guerrera y extrajo un bolígrafo verde botella, cuya áurea pinza tenía la forma de un hacha y una espada cruzadas en aspa. Le anotó el número y se dedicó al siguiente.
Y el corredor que continuaba despejado.
Escuchó adelante y prosiguió con paso indemne a sentarse en la mesa que compartía con Marino al fondo del aula.
El oficial entró a recoger el parte de Novedades del alumno jefe de Clase, un tipo rechoncho y formal que en la mili había sido cabo 1º de las COE. Por esa razón y porque era el de mayor edad, había recibido el peliagudo y desamparado cargo. Una responsabilidad que al principio le halagó y de la que al poco habría abjurado si se lo hubieran permitido: ejercer la autoridad sobre sus propios compañeros, bajo la amenaza de aparecer él mismo en el Parte si no ataba corto, debía de resultarle una servidumbre cruel y pérfida; especialmente durante las horas de estudio y con cierta clase de gente alborotadora y descarada, como el Malagueño.
El oficial estaba a punto de anotar las ausencias, cuando dos golpes secos en la hoja metida en el aula giró todas las cabezas hacia la entrada.
Era Marino.
—¿Y tú de dónde vienes? —inquirió el teniente.
—De la Compañía.
El teniente miró su reloj. Salva también el suyo. Pasaban catorce segundos de la hora en punto.
Catorce segundos o catorce horas, para aquel oficial lo mismo daba. Salva lo veía rodar rápido hacia la expulsión. Y no se lo merecía. Marino era un tío noble, buen compañero y, a pesar de todo, pertrechado de una personalidad y una inteligencia superior a la de la mayoría de los compañeros que componían aquel Batallón de futuros guardias civiles.
Tal como preveía, el superior dijo:
—Llega tarde. Deme su número.
Marino se lo dio; pero el oficial no pudo entenderlo: el retumbe de pasos atropellados del Malagueño se lo impidió.
El teniente se quedó atónito.
—¡Otro! —exclamó; y al instante y con sarcástica pesadumbre—: Bueno, qué le vamos a hacer. Dígame su número.
En vez de eso, el Malagueño, enhiesto como un blandón al lado de Marino, cuyo firmes estricto contrastaba casi con impertinencia, profirió con acento campanudo:
—¡A sus órdenes, mi teniente! Permítame decirle que por un principio de cólico, me encuentro indispuesto.
El oficial le clavó su ojo peregrino.
—Conque «indispuesto», ¿eh? —repitió con dejo de ironía y decidido viaje de la mano al boli benemérito—. Pues en principio te voy a recetar 0,20 por llegar tarde a un acto académico.
Se oyeron risas por lo bajini. El Malagueño no había dicho su última palabra.
—Mi teniente, es que la cena me sentó muy mal anoche. No obstante lo anterior, he venido a clase…
El teniente le interrumpió:
—Cállate o te meto medio punto por Réplicas desatentas a un superior —se expresó en tono hosco, pero de tuteo—, y este fin de semana te lo pasas arrestado, y encima me lo agradeces porque te ahorro mil duros. —Lo repasó con un barrido lento y dispar, y añadió—: Sus zapatos no tienen brillo de betún.
Aquello se complicaba; de pronto, había dejado de tutearle. El Malagueño tenía en juego la ansiada fuga del sábado, y presumiblemente la del domingo.
Levantó el mentón con gravedad calculada y declamó, muy serio:
—Es que les han caído agua y al limpiarlos se han vuelto mate.
El oficial apuntó el bolígrafo a los dos estáticos alumnos, y dijo:
—A uno 0,20 por llegar tarde, y a ti —se suponía que miraba al Malagueño—, te voy a recetar 0,20 para curarte el achaque, y 0,10 por ese mate-agua que usas. En total son…
La clase entera rio con breve descaro.
—¡Silencio! —gritó el oficial, desistiendo de la anotación—. Es hora de estudio. Pasad y no me toquéis los «bebes» tan temprano.
—¡A la orden, mi teniente! —estalló el Malagueño, cuadrándose histriónica y contundentemente.
El teniente asintió con expresión adusta y complacida, y se marchó. El Malagueño y Marino ocuparon sus sillas; el primero delante de Salva y el segundo a su lado. Salva aprovechó para reconvenir a uno y a otro.
Pero sobre todo a Marino.
—Podías darte más prisa. Esta vez te has librado por la labia del Malagueño. Te recuerdo que vas muy mal de puntos.
Marino arrugó la frente en un gesto entre pesaroso y despectivo.
—La puta cama tiene la culpa —maldijo.