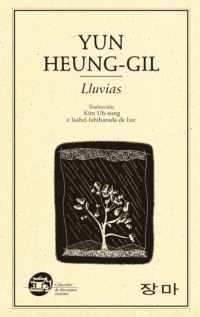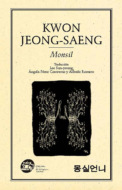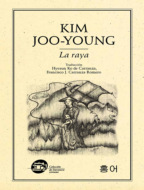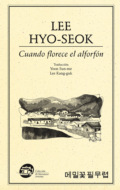Buch lesen: "Lluvias"

Primera edición, octubre de 2007
Director de la colección: Alejandro Zenker
Coordinación técnica: Laura Rojo
Cuidado editorial: Elizabeth González
Coordinadora de producción: Beatriz Hernández
Formación digital: Itzbe Rodríguez Ciurana
Viñeta de portada: Mauricio Morán
Esta obra se publica con el apoyo del Instituto de Traducción de Literatura Coreana (KLTI).
© 2007, Solar, Servicios Editoriales, S.A., de C.V.
Calle 2 número 21, San Pedro de los Pinos.
Teléfonos y fax (conmutador): 5515-1657
Correo electrónico: solar@solareditores.com
Página electrónica: www.solareditores.com
ISBN: 978-607-7640-23-3
Índice
Lluvias
Cordero
Lluvia de golpes
Alas o esposas
Leña
Una flor silvestre en la memoria
Lluvias
1
Dos días después de cosechar los chícharos empezó la lluvia, y llevaba ya varios días sin cesar. A veces caía como finos granos pulverizados, otras, como desgarradores cristales que parecían agujerear el techo de la casa. Con frecuencia se mostraba caprichosa, y en esta oscura noche empapaba extensamente los campos.
“¿Dónde será?” Pareciera ser en los alrededores del pueblo, en la casa vacía, donde se guarda el palanquín funerario. Era ése un lugar tan lúgubre que hasta el ladrido de un perro se confundiría con el largo y angustioso llanto de un zorro. Sin embargo, en realidad podía ser en un lugar aún más lejano. Era como si los ladridos trataran de llenar el silencio cuando aminoraba la lluvia. Eso fue como una señal para los pocos perros que habían resistido la guerra en este pueblo. Luego de un rato, empezaron a ladrar uno tras otro. Curiosamente, esta noche lo hacían con más intensidad.
Todos estábamos reunidos en la habitación de mi abuela materna. Se mostraba muy intranquila y no podíamos dejarla así, sin calmarla. Mi madre y su hermana se quedaron mudas al sentir el furioso ladrido de los perros, que extrañamente estaban más agresivos que de costumbre. Ellas no miraban a mi abuela a los ojos, sino que dirigían sus miradas hacia el insuficiente mosquitero que había en la puerta. Hacía rato que una polilla o tal vez un grillo real subía y bajaba por la rejilla agitando fuertemente sus alas.
—Ya verán si me equivoco o no. Dentro de poco, todos lo sabrán. Entonces verán si tengo razón —murmuró la abuela, que pelaba chícharos para mezclarlos con el arroz del desayuno.
Estaba sentada y tenía el delantal lleno de ramas húmedas con chícharos, de donde los sacaba con calma, pero con habilidad. La técnica era muy simple: apretaba las vainas y recogía los chícharos en la mano, para luego echarlos en una cesta de bambú que tenía cerca, mientras dejaba caer en el delantal las vainas vacías. Mi madre y mi tía habían perdido la oportunidad de hacer un comentario respecto a lo que hacía un rato había murmurado la abuela, y sólo se miraban con complicidad.
Afuera, nuevamente la lluvia era ensordecedora, y los perros, como compitiendo con ella y como para no perder, aullaban con más fuerza. Parecía que se derramaba toda el agua del cielo. De repente, en el patio trasero, donde estaban las tinajas, se oyó un estruendo al caer algo metálico; al parecer, era un balde para sacar agua que estaba colgado en la pared. Una ráfaga de viento y lluvia entró estremeciendo la puerta y apagando finalmente la lamparilla, que ya tenía una luz muy débil. En el interior reinaba la oscuridad, la humedad era penetrante y el insecto de la puerta había dejado de agitar sus alas. El perro de una casa cercana comenzó a ladrar. Mi perro Wori, que hasta entonces había estado callado, empezó a gruñir. Los agresivos ladridos, que en un principio se oían muy lejanos, cada vez parecían aproximarse más.
—¡Enciende la luz! ¿Qué no me oyes? ¡Qué tiempo más endemoniado! —protestó la abuela en la oscuridad.
En un rincón de la habitación busqué un fósforo y encendí la lamparilla. Mi madre arregló la mecha y empezó a salir humo serpenteante, proyectando una extraña sombra en el techo.
—Cada año, en esta época, se descompone el tiempo —comentó mi madre.
—Todo es por el mal tiempo. Tu absurda preocupación también se debe a eso —acotó mi tía. Ella era una joven instruida que, antes de venir a refugiarse en nuestra casa en el campo, ya había logrado terminar sus estudios secundarios en la capital.
—No. Ustedes no saben. A pesar de mi edad, hasta ahora jamás he fallado en la predicción de un sueño —refutó la abuela sin dejar de desenvainar los chícharos.
—Yo no creo en los sueños. Apenas hace dos días recibí una carta de Giljun en que me cuenta que está muy bien… —la contradijo mi madre.
—Claro. Últimamente no están combatiendo, y tú misma viste que al final de la carta comentaba su aburrimiento —la apoyó mi tía.
—Lo que ustedes dicen no sirve de nada. Cuando murió tu padre, yo ya sabía que sucedería con cuatro días de anticipación. En esa ocasión no fueron los dientes, sino ambos pulgares los que se me caían y luego salían huyendo —nuevamente mi abuela relató ese tedioso sueño. No se aburría de contarlo. Desde que despertaba en la madrugada, hasta después del anochecer, estaba siempre medio dormida murmurándolo.
Moviendo su desdentada mandíbula, repetía sin cesar la premonición de algo ominoso. Según el sueño, de los únicos siete dientes que le quedaban, le arrancaban brusca y violentamente uno que estaba firmemente adherido, usando una pinza de fierro que le metían inesperadamente en la boca, y luego el diente salía huyendo. Cuando la abuela despertó de la pesadilla, lo primero que hizo fue tocarse los dientes para confirmar si había sido un sueño. Luego le pidió a mi tía que trajera un espejo para verificarlo con sus propios ojos. A pesar de eso, seguía dudando y me llamó varias veces para que le contara los dientes. Al contrario de lo que mi abuela pensaba, por más que los contara, seguía con los siete. Además, el colmillo tan querido por mi abuela, que remplazaba en su función a las muelas, estaba indemne y muy aferrado en su lugar de origen. Aun así, la abuela no se convencía. No podía creer que el colmillo siguiera allí intacto. Su mente se apartaba de la realidad y ahora estaba inmersa en aquel sueño. Ya no creía en el yerno ni en la hija, incluso hasta dudaba de mi buena vista, que a veces había alabado cuando enhebraba bien la aguja. Para qué hablar del espejo y del dedo con que se tocaba los dientes. Seguía totalmente incrédula.
Así pasó la abuela ese largo verano, contando innumerables veces el mismo sueño. Era algo desesperante. Fue mi madre la primera que no resistió esa situación y habló sobre mi tío. Cuando mi madre, sin querer, mencionó a mi tío, que era jefe de un comando de tierra en el frente, a mi abuela le empezó a temblar la cara. La hermana menor de mi madre le lanzó una mirada de reproche por la falta de tino. La abuela se hizo la que no había escuchado nada. Mi tía, tal vez pensando que era mejor hablar de él para tranquilizar a la anciana, empezó a hacer comentarios. A pesar de ello, la abuela hasta el final ni siquiera mencionó el nombre de su único hijo, pero siguió insistiendo con lo del sueño.
Desde el atardecer, la situación se volvió confusa y no se sabía quién trataba de tranquilizar a quién. A medida que pasaba el tiempo, las palabras de la abuela sugestionaban más, parecía tener poderes especiales y mostraba gran seguridad en lo que decía. Por otra parte, mi madre y mi tía, sin razón alguna, se mostraban más impacientes y sólo se quedaron mirando las ramas con chícharos que habían traído para pelar. Finalmente, sólo la abuela los desgranaba y ellas se limitaban a escuchar su interminable murmullo.
Llovía a cántaros y empapaba todo el ambiente, como un trapo mojado sin exprimir. Los afortunados perros, que habían sobrevivido a la guerra, ladraban escandalosamente al unísono, haciendo pedazos la oscura cortina que esa noche rodeaba al pueblo.
La abuela trabajaba con su acostumbrada habilidad, separando muy bien los chícharos de las vainas. Nuestro siempre regañado Wori empezó a ladrar más agresivamente que de costumbre. Entonces oímos unos pesados pasos que venían dando vuelta a la esquina. Al parecer, no era sólo una persona, sino dos o tres. Se oyeron claramente las quejas sobre el mal tiempo al salpicarse uno de ellos en un charco.
—¿Quiénes serán los que en esta noche de lluvia torrencial andan tan libres por el pueblo?
A pesar de que decían que las tropas se habían retirado hacia el norte, aún quedaban algunos guerrilleros que atacaban el cuartel policial del pueblo, abriendo fuego y causando así gran confusión. Si fuese alguien que conociera la situación reinante, a no ser que fuera algo muy urgente, no haría visitas inoportunas después de oscurecer.
—¿A dónde irán esas personas? ¿Qué diablos tratarán de hacer andando en montón en la oscura noche?
Mi madre, de repente, tomó la mano de mi tía, que se quedó mirando la oscuridad a través del insuficiente mosquitero. Wori, debajo en el corredor,1 seguía ladrando desesperadamente. La abuela, a pesar de que padecía ya de una leve sordera, se dio cuenta de que los pasos se habían detenido frente a nuestra casa y, al parecer, por largo rato estuvieron indecisos.
—Finalmente llegó, era inevitable —murmuró secamente la abuela.
—¡Sungu! ¿Estás en casa? —alguien desde afuera llamó a mi padre.
Mi abuela paterna tosía en su pieza. Se sintió que mi padre salía. En ese momento mi madre, muy asustada, le dijo en voz baja:
—Yo saldré con cuidado, ¡tú no salgas!, ¡quédate en silencio!
Sin embargo, mi padre ya estaba en el corredor. Mientras él buscaba los zapatos, al igual que mi madre, nos pidió que no saliéramos y nos advirtió que nos quedáramos quietos en la habitación.
No sé cómo lo hizo mi padre, pero Wori, que había estado ladrando como loco, finalmente se calló. Mi padre atravesó el jardín y preguntó con cuidado:
—¿Quién es?
—Soy el Representante del pueblo.
—¡Ay, dios! ¿A qué se debe esta visita en plena noche?
Sonó la campanita que colgaba en la cerca. Se escuchaba conversar a unos adultos. Luego volvió el silencio y sólo se oía la persistente lluvia. Mi madre, muy nerviosa, no pudo aguantar y, de repente, abrió la puerta de la habitación de par en par. Salió apresuradamente y, tras ella, mi tía. Mi abuela paterna seguía tosiendo en su cuarto.
Por otro lado, mi abuela materna, que estaba junto a mí, sin alterarse, siguió empeñada en desgranar los chícharos. Mientras lo hacía, comentó:
—Esto no me asusta en absoluto, pues ya lo sabía. Era seguro que entre hoy y mañana nos llegaría alguna noticia. ¡No me asusta!
No pude quedarme tranquilo en la pieza y salí sigilosamente, dejándola sola.
—¡No tengo temor!… —se escuchó hasta el patio la seca voz de la abuela.
Afuera la noche se vestía de un negro más intenso que el que me imaginaba en la oscura habitación. El peludo perro, a cada paso que se acercaba, despedía un olor a sucia humedad. Finalmente vino a esconderse entre mis piernas. Se quejaba, y con su tibia lengua lamía amistosamente mi mano. Los goterones que caían eran más gruesos de lo pensado y me dejaron empapado, como un ratoncillo dentro de una tinaja llena de agua.
Wori no se atrevió a seguirme y se quedó atrás, ladrando con mucho miedo. Cuando llegué cerca de la puerta, noté vagamente la presencia de unos señores. Al parecer, ya habían terminado de conversar. Bajo la intensa lluvia, permanecían en profundo silencio. Divisé vagamente que eran dos militares que se protegían con impermeables bien forrados hasta la cabeza, y el otro señor era el Representante del pueblo. Mi padre y mi tía sujetaban firmemente a mi madre que, al parecer, perdió las fuerzas y pareció desfallecer. Después de largo rato, el líder del pueblo dijo:
—Por favor, dale la noticia a tu suegra con mucho cuidado.
Uno de los jóvenes militares agregó con gran dificultad y voz muy temblorosa:
—No tenemos palabras que decirle… Nosotros también lo sentimos mucho. Para nosotros es muy difícil encargarnos de esto… Bueno, es hora de retirarnos.
—¡Que les vaya bien! —se despidió mi padre.
Salieron de casa alumbrando el oscuro camino con una linterna. Mi madre empezó a sollozar. Mi tía la regañó, pero ella lloró con más intensidad. Mi padre entró a la casa sin decir nada. Mi tía sujetaba a mi madre y le decía en voz baja:
—No llores así, si pierdes el control, ¿qué pasará con mamá?, tienes que pensar en ella.
Mi madre se tapó la boca con la mano al entrar a casa y al llegar a la habitación de mi abuela materna, a duras penas podía contener el llanto.
Mi padre, que había entrado antes a la habitación, estaba sentado frente a la abuela, al parecer con sentimiento de culpa, y nerviosamente tocaba el papel mojado que había traído el Representante del pueblo. De mi padre caían gotas, como si se hubiese exprimido a propósito. No era sólo él, todos los que habíamos salido, incluso yo, dejamos el suelo mojado. Mi madre y mi tía vestían ropa muy delgada que se les pegaba completamente al cuerpo y se traslucía, como si estuvieran desnudas. La abuela no quiso mirar a nadie.
—Ya lo ven —murmuró la anciana como para sí misma—. Ya lo ven.
Desde hacía rato, yo observaba con compasión la actitud de mi abuela. Ponía más atención a sus manos que desgranaban los chícharos, que a su boca que no dejaba de murmurar. No me percaté cuándo, pero de repente me di cuenta de que ya no lo hacía con tanta agilidad. Aunque todos estábamos en la habitación, fui el único que lo notó. Ella, cabizbaja, seguía en su labor con el mismo empeño, pero desde que regresamos de hablar con los señores, a la abuela le temblaban sus dos flacos brazos. Dejaba caer por equivocación los verdes guisantes en su falda, como si nada sucediera. Estaba muy preocupado porque se encontraba muy turbada. Busqué varias veces la oportunidad de hacerle saber que los estaba echando en el lugar equivocado, pero por el ambiente sombrío que reinaba, no fui capaz de abrir la boca. A pesar de ver que las cáscaras, que sólo servían para el fuego, iban a parar a ese canasto, no me atreví a decir nada y no me quedó más que seguir mirando las temblorosas manos de la abuela.
—Se los dije muchas veces. Les advertí que hoy llegaría una noticia. ¿No es cierto? —comentó otra vez la abuela.
Su pálido rostro se vio en un momento rozagante, como si hubiese rejuvenecido unos diez años. Sin embargo, en otro abrir y cerrar de ojos, tomó un tinte cadavérico y volvió a envejecer los mismos años. Estaba muy excitada. Lo pude apreciar porque, entre frase y frase, respiraba con gran dificultad y se le secaba la garganta, por lo que a cada rato intentaba tragar saliva.
—Cuando se murió tu padre, yo ya lo sabía con tres días de anticipación. Seguramente, cuando se lo dije a ustedes, pensaron que era una vieja ociosa que no tenía nada que hacer y que sólo murmuraba tonterías, pero ya ven… Ahora quiero saber qué opinan de eso. ¿Todavía les parece algo absurdo mi predicción? No deberían portarse así. ¡No! No es bueno que me ignoren por estar un poco sorda y con mala vista. No deben pensar que por ser anciana sólo digo tonterías. Hasta la fecha, nunca he fallado en la predicción por mis sueños. Cada vez que ha sucedido algo de importancia, siempre lo he visto con anticipación —la abuela, muy imponente, regañó a sus dos hijas no sólo por no haber considerado su clarividencia, sino porque, además, la habían menospreciado.
Al mirar a sus hijas, sus excitados ojos relucían, y ese brillo estaba repleto de alegría. Claramente se veía que no sabía cómo vanagloriarse de lo acertado de su predicción. Al contemplar por largo rato el rostro tan satisfecho de la abuela y casi con expresión absurda, me dio la impresión de que tenía poderes sobrehumanos. De repente empecé a sentir un gran temor hacia ella. Cada vez que sucedía una desgracia —dijo—, lo sabía de antemano, como si fuera una adivina, por eso no me quedaba más que creer en sus palabras al pie de la letra. Finalmente, la abuela triunfó en esa gran o pequeña lucha, y por si fuera poco, parecía tener la insistencia y obstinación que caracterizan a los ancianos, como para perturbar la paz de la familia. Eso a mí, su nieto, me pareció una misteriosa fuerza que nadie podía igualar. Era algo impresionante e inolvidable.
Sin darnos cuenta, mi madre había empezado a llorar copiosamente. Al principio, su sollozo era casi imperceptible, pero como nadie le dio importancia, luego lloró desconsoladamente. Mientras tanto, un mosquito succionaba la sangre del blanco cuello de mi tía y, a pesar de que ya estaba repleto y tenía el aspecto de una cereza, ella seguía inmóvil y absorta en sus pensamientos. La puerta había quedado abierta de par en par. A pesar de que los mosquitos entraban en tropel, nadie intentó cerrarla. Los agresivos ladridos de los perros, al paso de los señores que habían venido a casa, nos permitían imaginar la distancia a la que iban, aun estando nosotros sentados en la habitación. Al contrario de lo sucedido cuando venían a casa, los ladridos se hacían cada vez más lejanos y menos frecuentes. Finalmente volvió la calma.
No supe cuándo entró un insecto negro con alas, pero volaba de un lugar a otro por la habitación produciendo un molesto ruido. Casi apagó la lamparilla, dio unas cuantas vueltas en la pieza, pero finalmente cayó en mis manos. Era un grillo real. Se agitaba entre mi pulgar y mi índice, tratando de escapar. Movía desesperadamente sus fuertes patas delanteras, intentando huir a riesgo de su vida. La resistencia que ponía no me importaba, su vida dependía sólo de mi voluntad. Podía salvarlo o matarlo. Empecé a apretarlo entre mis dedos y, en ese momento, mi abuela nuevamente empezó a murmurar.
—No me da miedo. Ya lo sabía, por eso no tengo temor.
Fue entonces cuando, de repente, el llanto de mi madre llegó al clímax y llenó la habitación de un dolor que calaba los huesos.
—¡Pobre de mi hermano Jun! ¡Dios mío, dios mío! Los hijos de otras casas evaden hábilmente el servicio militar, pero a Jun le tocó ser jefe de batallón y terminó en esto. ¡Ay, dios!…
El desgarrador llanto de mi madre se desbordó de la habitación, saliendo al oscuro patio como una estera de paja que se estira. Sobre ella caía la densa lluvia de esa noche.
2
El imponente monte Geonji se elevaba majestuoso hasta el cielo tras pequeños montes y colinas. Casi siempre me impresionaba, pero una que otra vez me parecía insignificante. En la noche, los adultos se reunían ahí a divertirse con fuego. A veces, en pleno día, se podía ver humo en la cima. Ellos nos decían siempre que si jugábamos con fuego, en la noche nos orinaríamos en la cama. Me preguntaba: ¿cuánto se orinarán ellos en las noches? ¡Dios mío! Yo, que una vez fui castigado por mi madre cuando me oriné en la cama, me quedé mirando sospechosamente el riachuelo que bajaba del monte Geonji.
Consideraba una burla que ese monte, antes tan respetado e imponente, ahora estuviera con humaredas y fogatas. Como juego de adultos, me parecía muy infantil y ridículo, pero después de todo, pacífico. En ese entonces, no relacionaba el humo que se veía con crueles matanzas. No podía comprender por qué, después de salir humo en el monte, se producían en el pueblo luchas callejeras y, sin falta, alguna aldea quedaba arrasada. Sin embargo, aunque me hubiese dado cuenta antes de ello, habría sido lo mismo. A pesar de haber imaginado algo tan absurdo cuando vi por primera vez en mi vida esas humaredas, volví a sentir la majestuosidad del monte y, con el tiempo, empecé a sentirlo más cercano.
Cuando me desperté en la mañana, vi que el monte estaba cubierto de negras nubes que lo aprisionaban. Había dejado de llover, pero el cielo del este estaba repleto de nubarrones, por lo que suponía que volvería a llover más que nunca. A veces, desde algún rincón del cielo, salían rayos que se clavaban en el monte o en algún lugar de sus alrededores. Esto me hizo recordar el antiguo episodio en que un hombre clavó cruelmente a otro una lanza de bambú en el dique de un arrozal. Los truenos eran como gritos desesperados del monte que estremecían la tierra y, por su gran envergadura, el ruido era espantoso. Me parecía lógico que se quejara así; creo que yo habría hecho lo mismo. Desde muy temprano en la mañana se apreciaba claramente el dolor que provocaba el cielo al torturado monte.
Aunque estuviera con los ojos cerrados, podía distinguir los pasos de mi abuela materna. Eran muy livianos y cuidadosos, sólo se oía el roce de la falda, como si volara; al acercarse, siempre desprendía un extraño olor. Me daba la impresión de que venía saliendo de un viejo ropero de antigüedades, o quizá de algún pantano. Por ese olor a reliquias y por el roce de la falda, logré darme cuenta de que se acercaba sigilosamente. Estaba en mi cuarto y me hacía el dormido. Esa costumbre la adquirí desde que empecé a sentir miedo de la abuela. Esta vez, al parecer, tenía más cuidado de no despertar de la siesta a su nieto querido. Estaba harto de sentir su tibia respiración en mi frente y ese extraño olor. Ya podía suponer lo que mi abuela haría. Y así fue; empezó a bajarme los pantalones con sus flacas manos…
“¡A ver, confirmemos si mi nietecito sigue siendo tan varón!”, habría dicho en otra oportunidad. O quizás habría comentado: “Tienes las bolitas como tu tío, en forma de piñones”. Pero esta vez no dijo nada, sólo se limitó a hacerme un cariño en la entrepierna. Desde que la familia de mi madre se vino a refugiar acá, ese desagradable juego de mi abuela, con el que confirmaba que la familia tenía un heredero que seguiría con el nombre y la tradición familiar, se convirtió en una gran tortura para mí. Juraría que jamás sentí una sensación agradable cuando mi abuela metía su mano en mis pantalones. No sé a cuántos niños que ya estén en el tercer grado de la escuela primaria les guste que los traten como a un bebé, pero yo, que me sentía muy orgulloso de ser casi un adulto, sentía herido mi amor propio. A pesar de ello, no me quedaba más que aceptar a la fuerza esa humillación, porque, de lo contrario, ella se habría sentido muy mal.
Mi abuela, luego de suspirar, sacó la mano y se quedó mirándome.
“Pobrecito”, se dijo a sí misma y se alejó.
Me quedé mirando a mi abuela con los ojos casi cerrados. Ella salía hacia el corredor arrastrando su arrugada falda de algodón sin hacer el más mínimo ruido.
En cuanto a lo de “pobrecito”, no sé a quién se refería, pues a mi alrededor había muchos desdichados. En primer lugar, mi tío, que murió en el campo de batalla. A decir verdad, yo también me podía considerar entre los desgraciados, pues llevaba más de un mes encerrado en casa por orden de mi padre. Desde el día del incidente aquel, en que acepté los chocolates importados del detective, quedé castigado y no podía salir. Siempre estaba pendiente del humor de mi otra abuela, quien tenía el poder de decidir mi perdón. Sin embargo, creo que, probablemente, mi abuela materna era la más desdichada de todos. Ahora estaba sentada en la orilla del corredor, mirando el monte cubierto de nubes. Se veía muy triste y vacía. Había desaparecido por completo esa imagen temible y fuerte que tenía de ella cuando trajeron el informe sobre la muerte de mi tío. Ahora era sólo una miserable anciana que contemplaba el lejano monte. Al ver su tristeza, se me iba esfumando lentamente la alegría de haberme liberado de su humillante mano.
Después de la noticia de la muerte de mi tío, durante unos días mi casa fue un caos. Todos estábamos confundidos, pero la peor era mi madre. Se ponía un paño blanco como cintillo, parecido al que usamos nosotros en la revisión de gimnasia de la escuela, y golpeaba el suelo llorando desconsoladamente. Por último, se tiraba a llorar en el suelo.
A la hora de comer, mi madre se levantaba silenciosamente, se servía de prisa un tazón de cebada, dejaba la cuchara encima de la mesa, comenzaba a llorar con tristeza y regresaba al lugar donde se acostaba. Siempre desde su colchón, entre sollozos, comentaba que era necesario adoptar a un varón para que continuara el nombre de la familia materna. Por el contrario, mi tía tomó una actitud opuesta. Desde el principio no derramó ni una lágrima, no conversaba con nadie y tampoco comía. Sin embargo, se preocupaba de todas las labores que mi madre había dejado de hacer: cocinaba, lavaba los platos y la ropa. Pensé que comía algo a escondidas en el campo de bambúes o en la oscura cocina, pero estaba equivocado y, al tercer día, la vi caerse de espaldas por falta de fuerzas al tratar de levantar un jarrón de agua en la fuente del patio. Jamás pensé que a ella, que era tan fuerte e inteligente, se le ocurriría pasar tres días seguidos sin probar bocado.
A pesar de eso, mi tía y mi madre estaban relativamente bien.Lo que más me preocupaba era la discordia entre mis abuelas. La familia de mi madre que se fue a Seúl para dar educación a mis tíos, llegó un día, sin previo aviso, con sus bultos a nuestra casa. Fue mi abuela paterna la que primero los invitó a quedarse en la habitación para visitas. Muchas veces oí decir a mis abuelas que vivirían hasta el fin de la guerra apoyándose mutuamente y, hasta hace poco, nunca habían discutido. El hermano de mi padre era colaborador activo de los comunistas, que fueron expulsados quién sabe adónde, cuando los militares de Corea del Sur recuperaron el pueblo. Hasta entonces, el hermano de mi madre había estado oculto en una cueva en el campo de bambúes para evitar que lo metieran a la fuerza al ejército comunista. Una vez recuperado el pueblo por las fuerzas del Sur, él se incorporó a estas filas. A pesar de que cada abuela tenía preocupación por un bando diferente, externamente no se notaba ningún cambio en las relaciones familiares. Lo que causó la grieta en su relación fue, precisamente, ese incidente en el cual acepté unos chocolates de un desconocido a cambio de la información del escondite de mi tío. Eso motivó gran ira en mi abuela paterna. Según ella, yo no era más que una bestia que había vendido a mi tío por unas golosinas, que yo era un carnicero humano. La única que me protegió entonces fue mi abuela materna, por eso se ganó la enemistad de la otra.
El otro incidente que acarreó definitivamente la rivalidad entre ellas fue algo que sucedió al día siguiente de recibir el informe de la muerte del hermano de mi madre. Ese día, mi abuela materna estaba sentada en el corredor, observando los rayos que caían sobre el monte y, de repente, empezó a echar maldiciones: “¡Que llueva más! ¡A cántaros, para que se lleve a todos los comunistas escondidos entre las rocas! ¡Que los rayos los carbonicen tumbados boca abajo entrelos árboles! ¡Otra vez, otra vez! ¡Qué bien! ¡Dios, muchas gracias!”
Al oír las maldiciones, todos salimos al corredor, pero nadie fue capaz de contenerla. Ella, como si viera claramente morir uno por uno a los comunistas, atravesados por los rayos, cobraba más entusiasmo y lanzaba más maldiciones hacia el monte Geonji que, decían, estaba repleto de comunistas.
—¡Esa vieja loca, estúpida!
De repente se abrió la puerta y apareció la enfurecida cara de mi otra abuela. Muy tarde me di cuenta de que en la habitación del frente había otra persona que sí podía rivalizar con mi abuela defensora. Me puse muy nervioso.
—¿En la casa de quién te crees que estás viviendo, imbécil?
Al escucharla, la abuela que maldecía miró a su alrededor con la vista perdida, como quien despierta luego de haber hablado dormida.
—¡A ver, a ver! ¡Ya no soporto más! ¿Paga el agradecimiento con enemistad? Me dio mucha lástima que ustedes no tuvieran a dónde ir, por eso los hospedé aquí, pero ahora, ella se muestra tan prepotente como si fuera la dueña y habla estupideces sin importarle los demás. Si se vuelve loca, debería hacerlo elegantemente. Si usted habla tan malévolamente, los rayos le caerán y la partirán a usted en dos.
Luego de lanzar la amonestación, rápidamente logró manejar la situación y continuó con el tono severo de un maestro:
—¿Cree que blasfemando logrará resucitar a su hijo y matar tan fácilmente a los que aún están con vida? No diga tonterías. La vida y la muerte las controla dios. Cada uno tiene su propio destino. Se dice que cuando un hijo muere antes que sus padres, es porque ellos se merecen esa pena. Que seguramente en otras vidas habrán tenido muchas culpas y por eso en ésta las estarán pagando con ese dolor. Desde el principio, cada uno nace con su destino, por eso no debe culparse a nadie de la muerte. Una abuela sesentona debería avergonzarse de ese comportamiento.
—Bueno, acepto que pude haber tenido muchas culpas en otras vidas, por eso mi hijo murió antes que yo. Por el contrario, usted tiene mucha suerte de tener un hijo comunista tan bueno, ¿no? —contestó hiriente e irónicamente la abuela.
—¡Qué mujer tan perversa! Parece que perdió la lucidez. ¿Qué le pasa con mi hijo? ¿Le critica algo?
—Piénselo bien y se dará cuenta.
—Como usted ya no tiene quien le haga la ceremonia en su memoria después de su muerte, ¿cree usted que en todas las familias es igual?
—¡Déjense de discutir! —imploró mi padre.
—No le pasará nada a mi hijo Suncheol. ¡Nada! Aunque usted le eche maldiciones, él sabrá escapar ileso de ellas.
—¡Ya basta! — trató de tranquilizarlas nuevamente mi padre algo molesto.
Hacía rato que mi madre estaba pellizcando a mi abuela.
—¿Has oído lo que dijo tu suegra? ¿Cómo es posible que, siendo consuegras, me eche en cara que no vaya a tener a nadie que me haga la ceremonia después de mi muerte? Me da mucha tristeza y enojo haber perdido la vida de mi único hijo por una razón patriótica. ¡No es posible que hable así mi consuegra! Creo que una madre con una angustia como la que tengo, puede decir cualquier cosa. ¿Cómo es posible que, aprovechándose de esas palabras, sea capaz de vanagloriarse de tener tantos hijos? ¿Y puede luego echárselo en cara a una pobre vieja como yo? A ver, hija, ¿qué opinas tú?