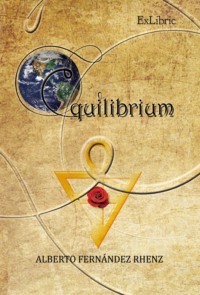Buch lesen: "Equilibrium"


EQUILIBRIUM
© Alberto Fernández Rhenz
© de la imagen de cubiertas: Rosel Ramos Rodríguez
Diseño de portada: Dpto. de Diseño Gráfico Exlibric
Iª edición
© ExLibric, 2020.
Editado por: ExLibric
c/ Cueva de Viera, 2, Local 3
Centro Negocios CADI
29200 Antequera (Málaga)
Teléfono: 952 70 60 04
Fax: 952 84 55 03
Correo electrónico: exlibric@exlibric.com
Internet: www.exlibric.com
Reservados todos los derechos de publicación en cualquier idioma.
Según el Código Penal vigente ninguna parte de este o cualquier otro libro puede ser reproducida, grabada en alguno de los sistemas de almacenamiento existentes o transmitida por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización previa y por escrito de EXLIBRIC;
su contenido está protegido por la Ley vigente que establece penas de prisión y/o multas a quienes intencionadamente reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica.
ISBN: 978-84-18230-62-2
Nota de la editorial: ExLibric pertenece a Innovación y Cualificación S. L.
ALBERTO FERNÁNDEZ RHENZ
EQUILIBRIUM
Para ti, Pilar, que me hiciste creer en esta historia desde el principio, mi amor, mi compañera siempre. Y para esas grandes mujeres, vosotras lo sabéis, que de una forma u otra habéis formado parte de este sueño conmigo. Y para ti, mamá.
EL COMIENZO DEL FIN
Castellón de la Plana, 1 de noviembre de 2020
¿Y ahora qué? Aquella mirada perdida delataba una actitud extrañamente relajada. El joven se encontraba absorto, su espíritu había abandonado aquel cuerpo gratificado por la inquietante tranquilidad del momento. Mientras, por su mente fluía una catarata de recuerdos, tiempos pretéritos felices al abrigo de los brazos de su padre. Al lado de aquel ser protector no había lugar para el miedo o la angustia. Papá Carber siempre había procurado ponérselo todo fácil, había sido su guía, su dios particular y, durante muchos años, su única religión.
Sin embargo, con el paso del tiempo, llegando a la adolescencia, Leo llegó a la conclusión de que su referente le había fallado. El choque entre dos caracteres tan diferentes fue inevitable y esa admiración fue tornando en una insana envidia, que hizo brotar en aquel muchacho un sentimiento de tenue frustración que le llevó a adoptar una actitud rebelde e inconformista ante la vida, algo que conviviría con él desde su temprana juventud hasta el final de sus días.
Leo había situado el listón de sus expectativas demasiado alto; su padre era un espejo donde mirarse, todo lo que él quería ser en la vida, y ese deseo lo empujó a un esfuerzo de continua autoexigencia; sin embargo, fracasó en el intento y ello lo llevó a adoptar un sentimiento irracional de resquemor hacia la figura de su progenitor.
Con el tiempo, aquel joven llegó a la conclusión de que la brillantez y el éxito no tenían un origen genético y que se trataba de virtudes que debían forjarse durante toda una vida de esfuerzo y experiencias. Posiblemente esas experiencias vitales hicieron que el joven Leo desistiese de seguir la estela de su padre.
En aquel instante se encontraba viviendo un momento místico, había dejado de lado la tragedia que acababa de vivir. Aún conservaba en su boca el sabor del último trago del bourbon barato que se había agenciado el día anterior en el saqueo al supermercado Lidl del Polígono Sur. Su aliento profundo e intensamente alcohólico invadía aquella estancia y Leo no podía dejar de hacerse preguntas. Pese a ello, se encontraba demasiado aturdido por el alcohol y las horas de vigilia como para encontrar respuestas.
Recordaba que no habían transcurrido más de cuatro días desde aquel instante de la madrugada del lunes en el que salió de aquel garito de copas del centro de la ciudad, para fumar un cigarro junto a su amigo Rick y todo saltó por los aires.
Leo le dio una profunda calada al cigarro y, solo un instante después, quebró en el interior de su cabeza un zumbido hueco y profundo. Aquella violencia desatada, fuese lo que hubiese sido, hizo que perdiese el equilibrio y que se disipara en él cualquier mínima noción de tiempo y espacio. Una abrupta desorientación se abrió paso entre una amalgama de desagradables sensaciones junto con un regusto a sangre que se apoderó de su boca.
A su lado, tirado en el suelo, hecho un ovillo dentro de una tela de forro de las que se utilizan en las obras de construcción, se encontraba Rick. El resplandor de aquella explosión le había cegado. Cuando todo saltó por los aires, le reventaron los tímpanos, y la observación directa de aquella bola de fuego provocó que sus retinas se contrajesen como dos trozos de plástico expuestos a la llama cercana de un fósforo.
La onda expansiva había sido de tal magnitud que lanzó a los dos jóvenes al suelo contra la pared de un edificio en rehabilitación que se encontraba a sus espaldas. Un golpe seco y profundo recorrió todos sus huesos y, por un momento, Leo sintió que se le escapaba la vida.
Aturdido, tardó en reaccionar, pero lo hizo antes que su amigo, que se había quedado postrado en el suelo, tapándose la cara con ambas manos y sangrando profusamente por los oídos.
Después del estruendo inicial, un silencio cómplice ahogó todo atisbo de vida. Un caos mudo recorría las calles de aquella acogedora ciudad del Levante español y solo adivinaba a oírse algún quejido de dolor y una suerte de lamentos ahogados por el ruido de los cascotes de escombros que caían de los edificios afectados y que se estrellaban bruscamente contra las aceras.
En pocos segundos la temperatura ambiente había aumentado en más de cuarenta grados. Junto a aquella sensación de intenso calor, el suelo se estremecía sin control, desde sus cimientos hasta el punto más alto de la ciudad, removiéndose bajo los pies de cuantos se encontraban en vigilia a aquellas horas de la madrugada.
Hacía días que sus huesos paraban en aquel sucio y viejo edificio de fachada blanca y puertas de madera envejecida, que nos recibía abriéndose hacia un patio interior encalado; sus paredes se encontraban descascarilladas por el inexorable paso del tiempo y por un deficiente mantenimiento; un viejo Peugeot de color gris descansaba su metálico esqueleto en la cara sur del recinto. En el lado norte reposaba un encofrado que delataba la ejecución de algunas obras de rehabilitación inconclusas, con la finalidad de remozar aquella añeja fachada.
En la planta superior, aún podían apreciarse los colgajos de lo que en su día debió ser un proyecto de enredadera: sin duda, una Hedera helix o hiedra común, y en unos macetones cercanos se hallaban numerosos tallos secos de lo que debieron haber sido en otros tiempos exuberantes plantas de geranios. Las barandillas blancas del fondo anunciaban la presencia de una escalera interior que daba acceso a la primera planta del edificio. En los escalones, desgastados por el uso, podían observarse restos de objetos personales de los pobres infelices que habían tenido que salir de su escondite a la carrera. Llamaba la atención la presencia de un muñeco de trapo inerte en el suelo, huérfano de su pequeño dueño, y a su lado un chupete de color azul con una cadena de plástico blanca que en su extremo disponía de un imperdible, también de plástico, con la púa abierta.
Unos escalones más arriba se adivinaban tirados en el suelo varios objetos: unas gafas de aumento pisadas, un viejo bastón partido, papeles, bolsas de plástico, botellas de cristal rotas y restos de envoltorios de comida preparada; todo un collage de prisa, desorden e improvisación.
Al llegar al rellano que daba acceso a la primera planta del edificio, se apreciaba una bifurcación en dos pasillos, uno a mano derecha y otro a mano izquierda. Un profundo olor putrefacto delataba lo que podíamos encontrar si tomábamos dirección al pasillo de la derecha. En aquella zona, las autoridades instalaron una improvisada morgue durante las primeras horas de desconcierto. Allí se apilaban los cadáveres de cuantos habían sucumbido a la deflagración y que fueron recogidos en la calle por los primeros efectivos de los servicios de emergencia que prestaron su auxilio instantes después de la catástrofe. Esa circunstancia empujaba instintivamente a dirigir los pasos hacia el pasillo de la izquierda, que a su vez daba acceso a una escalera que recorría el resto de las plantas del edificio.
Al final de un largo pasillo interior se accedía a una sala diáfana en la que se hacinaban colchones, colchonetas y algunos sacos de dormir. El resto de aquel viejo inmueble advertía las huellas de la desbandada general provocada por el pavor y el miedo, algo que se había reproducido en el resto de la ciudad.
Lo que en su momento debió de ser un improvisado dormitorio comunitario ahora se asemejaba a un mercado persa en el que podían encontrarse saldos de ropa, calzado y otros complementos de vestir, precipitadamente abandonados.
Las autoridades habían declarado el estado de emergencia y habían dispuesto distintos puntos de encuentro y de atención a las víctimas. Uno de ellos era el situado en aquel edificio oficial de la avenida de Lidón. El silencio reinaba en aquel viejo caserón convertido en improvisado refugio. Se trataba de un antiguo edificio que, en sus días de mayor gloria, llegó a albergar los Servicios Agrarios Municipales del Ayuntamiento de Castellón y un irrelevante organismo de la Generalitat Valenciana.
A espaldas del edificio se encontraba la plaza de María Agustina, lugar donde se ubicaba la antigua Subdelegación del Gobierno y en cuya fachada se podían apreciar algunas pintadas realizadas en color rojo y negro, que hacían alusión a la incompetencia de las autoridades, y otras proclamas malsonantes y desahogadas.
Se advertía algo inquietante: no podía oírse a ninguno de los cientos de pájaros que siempre reposaban en el enorme ficus centenario que reinaba impertérrito desde tiempo inmemorial en la plaza. Es más, era complicado encontrar el menor atisbo de aquello que algún día hubiese podido conocerse como vida.
Instantes posteriores a la deflagración, Leo recordaba los primeros consejos que facilitaron las autoridades a través de los medios de comunicación y mediante los conductos oficiales. Se prohibió a la población salir de sus domicilios y se pidió a los ciudadanos que esperasen en sus casas a que los servicios de emergencias hicieran su trabajo. La fuga de ácido clorhídrico había sido de tal magnitud que las consecuencias no tardaron en comprobarse.
El estallido de varios depósitos de ese veneno invisible dentro de la fábrica petroquímica del Grao, adyacente al puerto, había convertido aquel compuesto en un aerosol letal que hizo su trabajo de forma eficaz y certera. Tras el siniestro, todo aquello que se encontraba a menos de tres kilómetros fue pulverizado. Los servicios de emergencias colapsaron pasada una hora desde la explosión y se disipó cualquier atisbo de control sobre la situación. La gente moría por las calles, en sus casas o dentro de sus vehículos; allí no existía lugar seguro. La inhalación del vapor de la solución de ácido clorhídrico, sumada al calor de la explosión, provocó en los afectados un considerable cúmulo de síntomas, como irritación nasal, garganta inflamada, sofocamiento, tos y dificultad para respirar.
Se aventuraba el peor de los escenarios. Aquel compuesto provocó en las víctimas una acumulación de fluido en los pulmones y edema pulmonar; no obstante, aquello debía ir acompañado de algún otro agente corrosivo que destrozaba desde el interior a cualquier ser viviente que hubiese inhalado su mortífero hedor.
En cuestión de seis horas, Castellón se había convertido en la zona cero del comienzo del fin. Lo que en un principio se suponía un desgraciado accidente en la planta petroquímica del Grao, con el paso del tiempo fue tornando en un acto intencionado. Los muertos se contaban por miles; sin embargo, la destrucción que causaron aquella deflagración y el posterior escape tóxico no encajaba únicamente con la explosión de un depósito de ácido clorhídrico; es más, para que se hubiese podido llegar a una deflagración de esa envergadura debían haber coincidido otro tipo de compuestos químicos en gran cantidad.
Los comunicados oficiales posteriores a la explosión se habían limitado a justificar aquel acontecimiento como un accidente acaecido en una planta química cercana al Grao de Castellón. Pese a ello, nadie pudo explicar la potencia ni la intensidad del resplandor que causó la explosión que se observó desde localidades cercanas, como La Vila Real, Nules y Benicassim. Muchos vecinos dijeron haber visto una llamarada que se expandía hasta el cielo y una nube blanca a su alrededor que ganaba gran altura.
Todo eran conjeturas. El caos se apoderó del lugar. Las autoridades se vieron desbordadas por la magnitud de los acontecimientos y la ayuda tardó en llegar. Algunas informaciones hablaban incluso de que se había producido también otra explosión en una refinería en la cercana ciudad valenciana de Sagunto. La confusión era general y la información llegaba con cuentagotas. Únicamente una agencia independiente de noticias se atrevió a proporcionar, varias horas después el suceso, una información diferente a la facilitada por los canales oficiales: «La agencia New Line Time Press, según fuentes científicas consultadas, tuvo conocimiento de que las magnitudes físicas que se habían detectado en el momento de la explosión solo podían deberse a la deflagración de miles de kilos de TNT, algo que solo podía originarse a través de una reacción nuclear de grado medio».
Esa teoría resultaba ser acertada desde el momento en que los marcadores de radiación en media Europa se habían disparado después de la explosión de Castellón. Los datos habían sido recogidos en distintas estaciones de medición situadas en Francia y Alemania, instalaciones que se integraban en la Organización para la Prohibición Total de Pruebas Nucleares, con sede en Viena. Allí contaban con equipos de última tecnología que requerían una atención científica local para poder transmitir datos todos los días del año hacia la central del organismo. Por ello, sus mediciones debían ajustarse a la realidad hasta límites insospechados. A través de ellas pudo determinarse la presencia de partículas radiactivas en las capas altas de la atmósfera en la costa mediterránea española y que el nivel de contaminación alcanzado no era natural.
En el caso de la explosión de Castellón, la energía liberada debió de ser algo superior a un kilotón, pero con la suficiente potencia como para causar daños generalizados en un perímetro de algo más de tres kilómetros y para hacer saltar las alarmas de detección radiactiva en media Europa.
Los reporteros de la agencia New Line Time Press aseguraban que una explosión de un kilotón de TNT podría ser, más o menos, equivalente a un terremoto de magnitud 4, lo que podía coincidir con la magnitud del temblor que había experimentado Castellón después de la explosión ocurrida en la madrugada del lunes. Aquello corroboraba las primeras informaciones que consideraban que el temblor no había sido el causante de la explosión en la planta química, sino que el proceso fue a la inversa y que fue tras la explosión cuando se produjo el temblor de tierra.
Existía un dato científico innegable: en los terremotos, al igual que en las explosiones subterráneas con armas nucleares, solo una pequeña fracción de la cantidad total de energía transformada terminaba siendo radiada como energía sísmica. Por ello, una deflagración nuclear de grado menor podía cuadrar con el seísmo experimentado en la zona; sin embargo, quedaban por despejar muchas incógnitas, como descubrir la autoría, la causa y el origen de dicha explosión. Por tanto, la teoría del movimiento sísmico autónomo debía descartarse como detonante de la explosión, de ahí que tomara cuerpo la posibilidad inversa, en el sentido de que la deflagración hubiese sido provocada, y el posterior estremecimiento de la tierra se debiese a su onda expansiva interior.
En cualquier caso, la devastación fue de tal magnitud que ningún servicio de emergencias tuvo la posibilidad de entrar en acción de manera inmediata. El apagón eléctrico que se produjo instantes después de la explosión imposibilitó que se pudiese facilitar auxilio a las víctimas y contribuyó a que la magnitud de la tragedia se agrandase.
Pese a ello, los equipos de emergencias no se encontraban debidamente preparados para hacer frente a una catástrofe de aquella magnitud. Entraron en la zona afectada desprovistos de los medios de protección NBQ, lo que les llevó a convertirse de forma inconsciente en nuevas víctimas en lugar de en rescatadores.
Las informaciones facilitadas por la agencia New Line Time Press fueron ninguneadas por las autoridades, quienes mantenían la hipótesis de que la explosión se había producido como consecuencia del escape de gases provocado por un movimiento sísmico previo que había sacudido la zona. Ya ni tan siquiera admitían la negligencia como causa del desastre en la planta petroquímica y lo achacaban simplemente a un evento de carácter natural y a motivos de fuerza mayor.
Otras agencias independientes comenzaron entonces a acusar a las autoridades de falta de previsión ante un hecho de esa envergadura, aunque, la verdad sea dicha, ¿qué estado estaría preparado para afrontar una catástrofe nuclear provocada? Cuestión diferente era limitar el acontecimiento a una explosión provocada por una reacción química dentro un depósito de ácido clorhídrico. Pero había algo de lo que podíamos estar seguros: el incidente de Castellón iba a ser el comienzo del fin.
VÍSPERA
Washington D. C., viernes, 23 de octubre de 2020
Durante los últimos meses la actividad sísmica había experimentado un aumento exponencial desconocido en el planeta hasta ese momento. Un estado de especial inquietud recorría los despachos de la FEMA aquella fría mañana de otoño. Las noticias que llegaban de Europa eran inquietantes y esa inquietud había alcanzado los escalones más altos de la agencia, afectando de forma especial al director y al círculo de sus más íntimos colaboradores, entre los que se encontraba Anne Perkins, quien se dirigía de forma urgente al despacho de William Carber con la última cifra de víctimas registradas en los seísmos de Italia y Francia del día anterior.
Nada hacía pensar que los terremotos sufridos aquella madrugada a lo largo de la Costa Azul francesa y la región del Piamonte italiano tuviesen una causa común; si bien, resultaba ciertamente extraña la coincidencia temporal de ambos acontecimientos, dada la distancia existente entre las zonas afectadas y la ausencia de una placa tectónica de fricción que las conectase.
Era un hecho constatado que durante un periodo de dos años se había multiplicado por diez la actividad sísmica sin que existiese una explicación científica convincente para esclarecer dicho fenómeno. No obstante, distintas agencias federales de los Estados Unidos habían reconocido ese cambio planetario como un suceso cierto. Hacía cientos de miles de años que la tierra no temblaba a tal escala. Por ello, después de su nombramiento, el presidente Wilcox decidió adoptar medidas de prevención especiales ante la posibilidad de que se produjese un acontecimiento devastador a nivel global, así que no eran extrañas las órdenes facilitadas a los directores de las principales agencias gubernamentales, instándoles a mantener un estado de especial alerta.
A primera hora de aquella mañana, el director Carber había recibido instrucciones expresas de la Casa Blanca de mantener abierta una línea de comunicación directa con las autoridades francesas e italianas, a la vista de los acontecimientos ocurridos la madrugada anterior, algo que, en principio, escapaba de la competencia atribuida a una agencia federal, cuya función primordial era la coordinación de situaciones de emergencia dentro del territorio de los Estados Unidos.
Sin embargo, el presidente Wilcox tenía muy presentes las promesas que había hecho a sus aliados europeos en el mismo momento en que ganó las elecciones presidenciales, cuando aseguró que jamás abandonaría a su suerte a sus socios del otro lado del Atlántico en previsión de que tuviese lugar una eventualidad catastrófica y devastadora de carácter inminente en el planeta. En su momento nadie entendió aquel comentario e, incluso, los asesores del presidente tuvieron que salir al paso de aquellas manifestaciones, dando explicaciones banas sobre el sentido intrínseco de lo que Wilcox quiso decir con sus palabras, aunque, en realidad, fueron peores las explicaciones que el propio comentario en sí.
¿A qué podría referirse el presidente? ¿Acaso antes de tomar posesión de su cargo y ocupar el sillón en el Despacho Oval había sido conocedor de algo que el resto de mortales desconocía, o simplemente pretendía atribuirse un protagonismo mesiánico, valiéndose de informaciones privilegiadas pero sustentadas en simples bulos científicos? Lo cierto es que pocos meses después de su nombramiento Europa se vio sacudida por el mayor episodio de actividad sísmica de su historia más reciente.
¿Tenían aquellos acontecimientos algo que ver con el contenido oculto del enigmático mensaje lanzado por Wilcox el día de su toma de posesión? Esa era una pregunta para la que aún no se tenían respuesta; sin embargo, William Carber tenía muy presentes sus prioridades y sabía que se debía, en primer lugar, a los ciudadanos estadounidenses, aunque si el presidente le ordenaba mantener una línea directa de comunicación con sus aliados europeos, así lo haría, pero sin descuidar por ello el sentido y la razón de ser de la existencia de la propia agencia, que no era otro que el de mantener todos su medios alerta y preparados ante cualquier eventualidad de carácter catastrófico que pudiese producirse dentro de territorio americano.
Carber era director de una de las agencias gubernamentales más importantes de los Estados Unidos: la FEMA. Se trataba de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, un organismo que dependía del Gobierno Federal y que se había creado para dar respuesta a situaciones de emergencia y desastre nacional.
Dado que hasta el momento de su creación esas actividades habían estado fragmentadas entre diferentes organismos independientes, lo que les restaba eficacia, se decidió crear la agencia a través de un decreto presidencial dictado en 1979, por el que se ordenaba la fusión de muchas de las responsabilidades relacionadas con las situaciones de desastre nacional en una nueva agencia federal que gestionaría el manejo de emergencias.
Este nuevo organismo había absorbido lo que en tiempos fueron las actividades de la Administración Federal de Seguros; de la Administración Nacional de Prevención y Control de Incendios; del Programa de Preparación de la Comunidad del Servicio Meteorológico Nacional; de la Agencia Federal de Preparación de la Administración de Servicios Generales y de la Administración Federal de Asistencia en Desastres del HUD.
La FEMA asumía, por tanto, un poder que en determinadas situaciones se encontraría únicamente por debajo de la autoridad presidencial y que, incluso dependiendo de las circunstancias, podía llegar a solaparla. Aquel monstruo de la Administración Federal acumularía todas las competencias del resto de organismos federales en caso de que un evento de carácter catastrófico se desatase a nivel estatal. Por ello, era fundamental elegir con el mayor de los celos y cautelas a su máximo responsable.
Posiblemente sin desearlo, la Administración norteamericana había creado el mayor “ente” institucional de todo el planeta, y en manos de su director iban a concentrarse los más amplios poderes para dirigir los designios de doscientos millones de personas en el momento en que se produjese una situación de emergencia nacional. La FEMA asumiría incluso las responsabilidades de defensa civil de la Agencia de Preparación de Defensa Civil del Departamento de la Defensa, que también podrían ser transferidas a la nueva agencia.
En este sentido, la agencia empezó a elaborar un sistema integrado de tratamiento de situaciones de emergencia con un enfoque global, dirigido a dar cobertura a una amalgama de riesgos que incluía sistemas de dirección, control y advertencia, que son comunes en la gama completa de circunstancias extraordinarias, y en eventos aislados hasta la máxima emergencia: la guerra.
La debacle sufrida con motivo de los atentados del 11 de septiembre de 2001 obligó a la agencia a marcarse nuevos retos: debía asumir la responsabilidad de dar respuesta a nuevas situaciones de seguridad nacional que la pusieron a prueba. De pronto, habían cambiado la finalidad y el sentido por los que fue creada: de coordinar situaciones de desastre natural, ahora debía implicarse y dar solución a cualquier tipo de evento que atentase contra la seguridad nacional. El escenario internacional había dado un giro de 180 grados y Estados Unidos había pasado de ser un país invulnerable a sufrir el mayor atentado terrorista de la historia, lo que lo involucraría en una guerra que jamás podría ganar.
Ante este nuevo escenario, con la asunción de cada vez mayores competencias, la FEMA se había convertido en un auténtico poder en la sombra, y ese poder se había depositado en las manos del director William Carber.
Los acontecimientos de Italia y Francia habían desconcertado no solo a geólogos y expertos en tectónica de placas, sino al mismísimo director de la agencia a miles de kilómetros de distancia. Era sorprendente comprobar que ambos acontecimientos carecían de una conexión física y, sin embargo, zonas tan distantes habían sufrido una potente sacudida el mismo día y a la misma hora. Los expertos de diferentes agencias mundiales, entre ellas la NASA y la ESA, desconocían los motivos de aquel evento planetario pero, sin duda, tenían una sospecha de dónde podría encontrarse la causa: el sol.