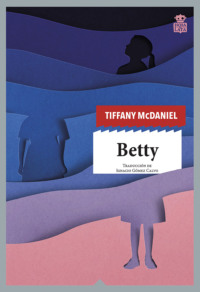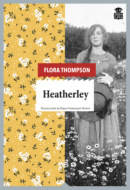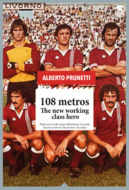Buch lesen: "Betty"
BETTY

SENSIBLES A LAS LETRAS, 78
Título original: Betty
Primera edición en Hoja de Lata: enero del 2022
© Tiffany McDaniel, 2020
This translation published by arrangement with Alfred A. Knopf, an imprint of The Knopf Doubleday Group, a division of Penguin Random House, LLC.
© de la traducción: Ignacio Gómez Calvo
© de la imagen de la portada: Eiko Ojala
© de la fotografía de la solapa: Jennifer McDaniel
© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2022
Hoja de Lata Editorial S. L.
Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]
info@hojadelata.net / www.hojadelata.net
Diseño: Eduardo Carruébano
Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu
Corrección de pruebas: Olaya González Dopazo
ISBN: 978-84-18918-24-7
Producción del ePub: booqlab
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Mi madre, Betty, nació el 12 de febrero de 1954 en Ozark, Arkansas. Era hija de una mujer arrebatadora como un sueño y de un hombre cheroqui que elaboraba licor casero y creaba sus propios mitos. Miembro de una familia de doce hermanos, mi madre se hizo mujer en las estribaciones de los Apalaches de Ohio. Este libro tiene algo de baile, algo de canción y algo de luz de luna. Pero sobre todo esta historia es por siempre jamás la historia de la Pequeña India.
Te quiero, mamá. Este libro es para ti y toda tu magia ancestral.

ÍNDICE
PRÓLOGO
PRIMERA PARTE. Yo soy. 1909-1961
SEGUNDA PARTE. Rey de reyes. 1961-1963
TERCERA PARTE. Luz del mundo. 1964-1966
CUARTA PARTE. Semilla de mujer. 1967-1969
QUINTA PARTE. Cuerno de salvación. 1971-1973
MI HOGAR ROTO
Dame una pared,
y te daré una brecha.
Dame una ventana,
y te daré una raja.
Dame agua,
y te daré sangre.
BETTY
NOTA DE LA AUTORA
Esta novela transcurre en las estribaciones de los Apalaches del sur de Ohio. Se trata de un lugar en el que se crían familias y las personas se labran su propio camino. El sur de Ohio posee sus tradiciones, su cultura y su historia, así como un acento y un dialecto característicos. Tengo el honor de poder decir que esa región es mi hogar. Espero que, después de leer esta novela, ames esa parte de Ohio tanto como yo.
También espero que disfrutes de esta historia inspirada en varias generaciones de mi familia. Concretamente, en la fuerza de mi madre y de las mujeres que la precedieron. Ellas supieron afirmar su poder ante las circunstancias adversas. Ha sido para mí un honor narrar esa historia.
PRÓLOGO
Doy gracias a mi Dios cada vez que os recuerdo.
Filipenses 1, 3
Todavía soy una niña, no más alta que la escopeta de mi padre. Papá me pide que la lleve afuera, adonde él está apoyado en el capó del coche. Coge la escopeta de mis manos y la coloca sobre su regazo. Cuando me siento a su lado, noto el calor estival que desprende su piel como si fuese un tejado de chapa un día tórrido.
Me da igual que las pepitas de tomate que le quedaron en la barbilla merendando en el huerto le caigan a mi brazo. Las pepitas se pegan a mi piel y sobresalen como el braille de una página.
—Tengo el corazón de cristal —dice él mientras empieza a liar un cigarrillo—. Tengo el corazón de cristal, y si alguna vez te pierdo, Betty, se romperá. El dolor será tan grande que ni toda la eternidad bastaría para curarlo.
Meto la mano en la petaca de tabaco y froto las hojas secas, palpando cada una como si fuera un animal vivo que se moviese de la punta de un dedo a otro.
—¿Cómo es un corazón de cristal, papá? —pregunto, porque me da la impresión de que todo lo que yo pueda imaginar no estará a la altura de la respuesta.
—Un trozo de cristal hueco con forma de corazón.
Su voz parece elevarse por encima de las colinas que nos rodean.
—¿El cristal es de color rojo, papá?
—Rojo como el vestido que llevas, Betty.
—Pero ¿cómo puedes tener dentro un trozo de cristal?
—Está colgado de una cuerdecita. Dentro del cristal está el pájaro que Dios cazó en el cielo.
—¿Por qué metió un pájaro ahí dentro? —quiero saber.
—Para que siempre tengamos en nuestros corazones un trocito de cielo. A mí me parece el sitio más seguro para guardar un trocito de cielo.
—¿Qué tipo de pájaro es, papá?
—Bueno, Pequeña India —dice él, rascando la cerilla contra la cinta de papel de lija de su sombrero de ala ancha para encender el cigarrillo—. Creo que debe de ser un pájaro reluciente y que debe de brillarle todo el cuerpo como si tuviese pequeños fuegos, como los chapines de rubíes de Dorothy en esa película.
—¿Qué película?
—El mago de Oz. ¿Te acuerdas de Totó?
Mi padre ladra y termina con un largo aullido.
—¿El perrito negro?
—Ese. —Apoya mi cabeza contra su pecho—. ¿Lo oyes? Porom, pom. ¿Sabes qué es ese sonido? Porom, pom, pom.
—Son los latidos de tu corazón.
—Es el ruido que hace el pajarito con las alas.
—¿El pájaro? —Pongo la mano en mi pecho—. ¿Qué le pasa al pájaro, papá?
—¿Te refieres a cuando nos morimos?
Me mira entornando los ojos como si mi cara se hubiese convertido en el sol.
—Sí, cuando nos morimos, papá.
—Pues el corazón de cristal se abre, como un relicario, y el pájaro sale volando para llevarnos al cielo y que no nos perdamos. Cuando vas a un sitio donde no has estado nunca, es muy fácil perderse.
Mantengo el oído pegado a su pecho escuchando los latidos regulares.
—¿Papá? —pregunto—. ¿Todo el mundo tiene el corazón de cristal?
—No. —Él da una calada al cigarrillo—. Solo tú y yo, Pequeña India. Solo tú y yo.
Me dice que me recueste y que me tape los oídos. Con el cigarrillo colgando de la comisura de la boca, levanta la escopeta y dispara.
PRIMERA PARTE
1
Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
Mateo 8, 12
Una niña se hace mujer a punta de cuchillo. Debe aprender a soportar su filo. A que le corten. A sangrar. A cicatrizar y al mismo tiempo, de alguna forma, estar guapa y tener buenas rodillas para fregar el suelo de la cocina con la esponja cada sábado. O te pierdes o te encuentran. Estas verdades pueden discutirse hasta el infinito. ¿Y qué es el infinito sino un juramento confuso? Un círculo agrietado. Un espacio de cielo fucsia. Si lo bajamos a la tierra, el infinito es una serie de colinas onduladas. Una campiña de Ohio donde todas las serpientes que reptan entre la hierba alta saben que los ángeles pierden sus alas.
Recuerdo el profundo amor y la devoción tanto como la violencia. Cuando cierro los ojos, veo el trébol color lima que crecía alrededor de nuestro granero en primavera mientras los perros salvajes nos hacían perder la paciencia y la ternura. Los tiempos cambian, de modo que le ponemos al tiempo otro nombre bonito hasta que sea más fácil de llevar mientras seguimos recordando de dónde venimos. En mi caso, vengo de una familia de ocho hijos. Más de uno de nosotros moriría en los laureados años de juventud. Había personas que culpaban a Dios por haberles quitado muy pocos. Otros acusaban al diablo de haberles dejado muchos. Entre Dios y el diablo, nuestro árbol familiar creció con raíces podridas, ramas quebradas y hongos en las hojas.
—Crece amargado y torcido —decía papá del gran roble de nuestro jardín— porque desconfía de la luz.
Mi padre nació el 7 de abril de 1909 en un campo de sorgo situado a sotavento de un matadero. Por ese motivo, el aire olía a sangre y muerte. Me imagino que todos lo consideraron fruto de ambas cosas.
—Habrá que mojar a mi niño en el río —dijo su madre mientras él estiraba sus deditos.
Mi padre descendía de los cheroquis por parte materna y paterna. Cuando yo era niña, creía que ser cheroqui significaba estar atado a la luna, como si un rayo de luz se desenredase de ella.
—Tsa-la-gi. A-nv-da-di-s-di.
Si nos remontábamos varias generaciones en nuestra genealogía, pertenecíamos a la tribu Aniwodi. Los miembros de esa tribu cheroqui se encargaban de elaborar una pintura roja especial que se usaba en ceremonias sagradas y en tiempos de guerra.
—Nuestra tribu era la de los creadores —me decía mi padre—. Y también de los maestros. Hablaban de la vida y la muerte, del fuego sagrado que lo ilumina todo. Nuestro pueblo es guardián de ese conocimiento. Acuérdate, Betty. Y acuérdate también de cómo se hace la pintura roja y de hablar del fuego sagrado.
La tribu Aniwodi también era famosa por sus sanadores y curanderos, aquellos que se decía que habían «pintado» su medicina en los enfermos. Mi padre, a su manera, continuaría con esa tradición.
—Tu papá es un curandero —se burlaban de mí en el colegio agitándome plumas en la cara.
Creían que con eso querría menos a mi padre, pero lo quería aún más.
—Tsa-la-gi. A-nv-da-di-s-di.
Durante toda mi infancia, mi padre nos habló de nuestros antepasados y se aseguró de que no los olvidábamos.
—Nuestra tierra antes era así —decía, estirando las manos a cada lado mientras nos hablaba del territorio oriental que había pertenecido a los cheroquis antes de que los expulsasen a la fuerza a Oklahoma.
Los cheroquis que evitaron tener que ir a esa tierra extraña llamada Oklahoma lo consiguieron escondiéndose en el monte. Pero les dijeron que, si querían quedarse, tendrían que adoptar las costumbres de los colonos blancos. Las autoridades habían decretado que había que «civilizar» a los cheroquis o sacarlos de su hogar. No les quedó más remedio que hablar el inglés del hombre blanco y convertirse a su religión. Les dijeron que Jesús también había muerto por ellos.
Antes de la llegada del cristianismo, los cheroquis se preciaban de ser una sociedad matriarcal y matrilineal. Las mujeres eran las cabezas de familia, pero el cristianismo situó a los hombres en lo alto. Debido a esa conversión, las mujeres cheroquis fueron desplazadas de la tierra que una vez había sido suya y que habían trabajado. Les dieron delantales y las metieron en la cocina, donde supuestamente estaba su sitio. A los hombres cheroquis, que siempre habían sido cazadores, les dijeron que cultivasen la tierra. El estilo de vida cheroqui tradicional fue erradicado, junto con los roles de género que habían permitido a las mujeres tener una participación igualitaria a la de los hombres en la sociedad.
Entre la rueca y el arado, hubo cheroquis que lucharon para mantener su cultura, pero las tradiciones se diluyeron. Mi padre hizo todo lo posible por evitar que nuestra sangre se aguase honrando la sabiduría que le había sido transmitida, como la forma de hacer una cuchara con una hoja y un tallo de calabaza o cómo saber cuándo es el momento idóneo de plantar maíz.
—Cuando la flor del grosellero silvestre ha brotado —decía—, porque el grosellero silvestre es el primero que abre los ojos después de la siesta del invierno y dice: «La tierra ya está caliente». La naturaleza nos habla. Solo tenemos que acordarnos de cómo escucharla.
Mi padre tenía alma de otra época. Una época en que la tierra estaba habitada por tribus que la escuchaban y la respetaban. Ese respeto creció dentro de él hasta que se convirtió en el hombre más maravilloso que he conocido en mi vida. Yo lo quería por eso, pero también por otras cosas, como la costumbre de plantar violetas y olvidarse de que eran moradas. Lo quería por el hábito que tenía de cortarse el pelo como un gorro torcido cada Cuatro de Julio y lo quería por la forma en que nos acercaba una linterna cuando estábamos enfermos y tosíamos.
—¿Ves los gérmenes? —preguntaba, enfocando el aire entre nosotros con el rayo de luz—. Están todos tocando el violín. Tu tos es su canción.
Gracias a sus historias, yo bailaba el vals sobre el sol sin quemarme los pies.
Mi padre estaba destinado a ser padre. Y a pesar de los problemas que hubo entre él y mi madre, también estaba destinado a ser marido. Mis padres se conocieron en un cementerio de Joyjug, Ohio, un día regalado a las nubes. Papá no llevaba camisa. Se había hecho con ella una bolsa que sujetaba en la mano. Dentro había unas setas que parecían trocitos de pulmón de fumador. Mientras buscaba más hongos en la zona, la vio. Estaba sentada sobre una colcha. Se notaba que la colcha la había confeccionado una chica que todavía estaba aprendiendo. Los puntos estaban separados a intervalos irregulares. Las piezas de tela estaban mal cortadas y eran de dos tonos distintos de color crema. En el centro de la colcha, había un gran árbol superpuesto hecho con retales de percal desparejados. Ella estaba sentada sobre ese árbol comiendo una manzana de cara a la lápida de un soldado desconocido de la Guerra Civil.
Qué chica más peculiar, pensó papá, sentada en un cementerio masticando una manzana con tanta muerte debajo de ella.
—Disculpe, señorita. ¿Ha visto alguna de estas por aquí?
Abrió la bolsa hecha con su camisa. Ella miró fugazmente las setas antes de alzar la vista al rostro de él y negar con la cabeza.
—¿Ha probado estas setas, señorita? —preguntó—. Fritas con mantequilla están riquísimas.
Como ella no respondió nada, él comentó que era una chica de muchas palabras.
—Apuesto a que es usted la guardiana del lenguaje perdido —dijo—. ¿Ese soldado es de su pueblo?
Señaló la tumba.
—¿Cómo voy a saberlo? —dijo ella finalmente—. Nadie sabe quién es. —Movió la mano en dirección a la lápida—. EL SOLDADO DESCONOCIDO. Sabe leer, ¿no? —inquirió con más brusquedad de lo que pretendía.
Por un momento papá pensó dejarla en paz, pero una parte de él se sentía mejor allí con ella, de modo que se sentó en la hierba junto al borde de la colcha. Se recostó, miró al cielo y comentó que parecía que iba a llover. A continuación, cogió una de las setas y la hizo girar entre sus largos dedos.
—Qué feas son.
Ella frunció el ceño.
—Son preciosas —dijo papá, ofendido en nombre de las setas—. Las llaman trompetas de la muerte. Por eso crecen tan bien en los cementerios.
Se llevó el extremo fino de la seta a la boca e imitó el sonido de una trompeta.
—Tutururú. —Sonrió—. Son más que preciosas. Son un remedio natural. Beneficiosas para toda clase de males. A lo mejor un día le cocino unas. A lo mejor incluso le cultivo una hectárea solo para usted.
—No quiero setas. —Ella hizo una mueca—. Prefiero limones. Un limonar entero.
—Así que le gustan los limones, ¿eh? —dijo él.
Ella asintió con la cabeza.
—A mí me gusta lo amarillos que son —comentó papá—. ¿Cómo no estar contento con todo ese amarillo?
Ella lo miró a los ojos, pero rápidamente apartó la vista. Por respeto a ella, papá volvió a la seta que tenía en la mano. Mientras la examinaba frotando su carne arrugada con los dedos, ella desvió otra vez la mirada a él. Era un hombre alto y huesudo que le recordaba los bichos palo que cada verano trepaban por el cristal de la ventana de su cuarto. Los pantalones manchados de barro le quedaban muy grandes y los llevaba sujetos a su estrecha cintura con un cinturón de piel gastado.
No tenía pelo en el pecho, cosa que le sorprendió. Estaba acostumbrada al vello rizado y áspero del torso robusto de su padre y su tacto como de alambres finos cuando los agarraba con las manos. Apartó de su mente la imagen de su padre y siguió estudiando al hombre situado delante de ella. Tenía el cabello moreno abundante y corto por los lados, pero largo en la parte de arriba, donde se levantaba a una altura equivalente a la mano de ella y luego caía en forma de ondas.
A papá no le gustaría, dijo para sus adentros.
Advirtió que ese hombre debía de venir de una casa en la que mandaban las mujeres. Lo apreció en el hecho de que se hubiese sentado fuera de la colcha y no encima. Podía ver a la madre y a la abuela de ese extraño. Las llevaba en sus ojos marrones. Eso le inspiró confianza. El hecho de que estuviese tan unido a unas mujeres.
Lo que no pudo pasar por alto fue el color de su piel.
No es la piel morena de un negro, pensó en aquellos lejanos años treinta, pero tampoco es blanca, y eso es igual de peligroso.
Bajó la vista a sus pies descalzos. Eran los pies de un hombre que andaba por el bosque y se lavaba en el río.
—Estará enamorado de un árbol —murmuró.
Cuando levantó la vista, lo encontró mirándola fijamente. Se volvió otra vez hacia su manzana, a la que solo le quedaban unos bocados.
—Disculpe la suciedad, señorita —dijo él, limpiándose los pantalones—. Pero cuando trabajas de enterrador, es difícil no mancharte un poco. El trabajo aquí no está mal. Aunque a los que cavo los agujeros no debe de hacerles mucha gracia.
Papá vio que ella empezaba a sonreír detrás de la manzana, pero se contenía. Se preguntó qué opinaría de él. Tenía veintinueve años. Ella tenía dieciocho. A ella le llegaba el pelo a los hombros, recogido en una redecilla de ganchillo. El color y la textura de su cabello le recordaron unos mechones claros de barba de maíz a la luz del sol. Su vestido verde claro realzaba lo aterciopelado de su piel, mientras que su fina cintura se hallaba bien ceñida con un cinturón blanco sucio, a juego con sus guantes de ganchillo manchados. De cerca era una chica con pocos recursos, pero de lejos podía dar gato por liebre.
Para eso son los guantes, pensó él. Para aparentar que es una dama y no otra belleza condenada a oxidarse como un tractor averiado en un campo.
La manzana se había consumido casi hasta el corazón, pero todavía se veía un trozo de piel roja alrededor del tallo. Cuando ella le dio un bocado, el jugo escapó por las comisuras de su boca. Mientras él observaba cómo el viento hacía ondear los cabellos sueltos de la joven por encima de sus pequeñas orejas, notó que empezaba a lloviznar sobre sus hombros descubiertos. Le sorprendió que aún pudiese notar algo tan suave y delicado. El rigor todavía no lo había insensibilizado. Alzó la vista al cielo cada vez más oscuro.
—Solo se ven nubarrones como esos cuando quieren demostrar que llevan una tormenta dentro —dijo—. Podemos quedarnos aquí sentados y dejarnos arrastrar por la riada o intentar salvarnos.
Ella se levantó y tiró lo que quedaba de la manzana al suelo. Él se fijó en sus pies. Estaba descalza. Si ella y él tenían algo en común, era la forma en que pisaban la tierra. Él se disponía a decir algo que pensó que a ella le interesaría, pero la lluvia arreció. Empezó a diluviar sobre ellos mientras un relámpago iluminaba el cielo. La tormenta afirmaba su derecho sobre mis padres de una forma que ni ellos alcanzaban a entender.
—Ese nogal nos dará cobijo —propuso papá.
Sin soltar su camisa con setas, papá levantó la colcha del suelo para sostenerla sobre la cabeza de ella. Mamá dejó que la llevase al árbol.
—No durará mucho —dijo él mientras se guarecían bajo el denso manto de las ramas del nogal.
Sacudió las gotas de lluvia de la colcha antes de tocar la áspera corteza del árbol.
—Los cheroquis cocían esta corteza —le dijo—. A veces para curar enfermedades, pero también como alimento. Está dulce. Si la pones a bullir con leche, sale una bebida que…
Antes de que pudiese terminar, ella pegó sus labios a los de él y le dio el beso más dulce que le habían dado en su vida. Se metió la mano por debajo del vestido para bajarse las bragas deshilachadas. Él se la quedó mirando asombrado, pero era un hombre, después de todo, de modo que dejó las setas a un lado. Cuando extendió la colcha en el suelo, lo hizo despacio por si ella quería cambiar de opinión.
Una vez que ella se echó en la colcha, él también se tumbó. A su alrededor, las mazorcas de maíz se erguían como cohetes en los campos mientras él y ella se olían sin llegar a enamorarse. Pero no hace falta amor para que algo crezca. Dentro de unos meses, ella ya no podría esconder lo que se desarrollaba en su interior. Su padre —el hombre al que yo llamaría abuelo Lark— reparó en que le estaba creciendo la barriga y le pegó varias veces en la cara hasta que le sangró la nariz y vio las estrellas. Ella llamó a gritos a su madre, que se quedó quieta mirando.
—Eres una puta —le dijo su padre al tiempo que se quitaba el grueso cinturón de piel del pantalón—. Lo que crece en tu barriga es un pecado. Debería dejar que el diablo te comiera viva. Esto es por tu bien. No lo olvides.
Le atizó en el abdomen con la hebilla metálica del cinturón. Ella cayó al suelo protegiéndose la barriga lo mejor posible.
—No te mueras, no te mueras, no te mueras —susurró al niño que llevaba dentro mientras su padre le pegaba hasta que quedó satisfecho.
—Ya se ha hecho la obra de Dios —dijo él, introduciendo el cinturón por las presillas del pantalón—. Bueno, ¿qué hay para cenar?
Más tarde, esa misma noche, ella posó la mano en su barriga y tuvo la certeza de que la vida seguía. A la mañana siguiente, fue a buscar al hombre de las setas. Era el verano de 1938, y una mujer embarazada debía tener marido.
Cuando llegó al cementerio, echó un vistazo al espacio diáfano antes de hallar a un hombre cavando una tumba de espaldas a ella.
Allí está, pensó para sus adentros mientras se acercaba entre las hileras de piedras.
—Disculpe, señor.
El hombre se volvió, pero no era él.
—Perdone. —Ella apartó la vista—. Creía que era otra persona. También trabaja aquí cavando tumbas.
—¿Cómo se llama? —preguntó el hombre, sin dejar de trabajar.
—No lo sé, pero puedo decirle que es alto y flaco. Pelo moreno, ojos marrón oscuro…
—¿Piel también oscura? —El hombre clavó la pala en la tierra—. Ya sé a quién se refiere. Lo último que sé es que lo contrataron en la fábrica de pinzas que hay en las afueras del pueblo.
Ella se dirigió a la fábrica de pinzas y se quedó fuera de la verja. A mediodía, cuando sonó la sirena, los hombres salieron del edificio a almorzar. Ella lo buscó entre la multitud de camisas azules y pantalones de un azul más oscuro. Por un momento, pensó que no estaba allí. Entonces lo vio. A diferencia de los otros hombres, él no tenía fiambrera. Se lió un cigarrillo, lo encendió y se alimentó de su humo paseando la vista por las copas de los árboles.
¿Qué mira?, se preguntó ella mirando también las hojas que se mecían al viento.
Cuando bajó la vista, él la estaba mirando.
¿Esa es la chica?, se preguntó él. No estaba seguro. Había pasado tiempo. Además, ahora tenía morados en la cara que le ocultaban las facciones. Y desde luego los ojos hinchados no ayudaban a identificarla. Entonces vio la forma en que el cabello le ondeaba como barba de maíz sobre las orejas y supo que se trataba de la chica de la lluvia. La chica que después se había puesto rápidamente las bragas.
Se fijó en cómo posaba la mano con mucha delicadeza sobre su barriga, que no era tan plana como él recordaba. Expulsó suficiente humo para ocultar su rostro y volvió a la fábrica. El olor a madera, el sonido chirriante de la sierra y el polvillo que inundaba el aire como constelaciones de estrellas no hicieron más que retrotraerlo a aquel momento en el cementerio. Se acordó de la lluvia y de cómo caía entre las ramas del árbol y salpicaba las pupilas de la chica, para luego acumularse en el rabillo de sus ojos y correr por sus mejillas.
Cuando la sirena que anunciaba el final de la jornada sonó horas más tarde, él salió delante de los demás hombres. Vio que ella no se había ido. Estaba sentada en el suelo enfrente de la verja de hierro de la fábrica. Tenía cara de cansancio, como si hubiese estado en un millón de funerales y en todos hubiese sido la única portadora del féretro. Se levantó a medida que él se acercaba.
—Tengo que hablar con usted.
A ella le tembló la voz mientras se limpiaba el polvo de la parte trasera de la falda.
—¿Es mío?
Él señaló su barriga antes de empezar a liar otro cigarrillo.
—Sí —se apresuró a responder ella.
Él siguió un pájaro con la vista por el cielo y luego volvió a ella y dijo:
—No es lo peor que he hecho en mi vida. ¿Tiene una cerilla por casualidad?
—No fumo.
Terminó de liar el cigarrillo y se lo puso detrás de la oreja.
—Trabajo hasta las cinco todos los días —dijo—. Pero me dan una hora para comer. Iremos al juzgado. Es lo máximo que puedo hacer. ¿Le parece bien?
—Sí.
Ella hundió el dedo gordo del pie descalzo en la tierra entre los dos.
Él empezó a contar sus morados en silencio.
—¿Quién se los ha hecho? —preguntó.
—Mi padre.
—¿Desde cuándo vive el diablo en el corazón de su padre?
—Toda mi vida —contestó ella.
—Pues un hombre que pega a una mujer solo me despierta rabia. La rabia que deja un sabor en el fondo de la garganta. Y no vea lo mal que sabe. —Escupió al suelo—. Perdone el gesto, pero no puedo guardarme algo así. Mi madre siempre decía que un hombre que maltrata a una mujer camina torcido, y un hombre que camina torcido deja una huella torcida. ¿Sabe qué vive en una huella torcida? Solo cosas que prenden fuego a los ojos de Dios. A mí no se me dan bien muchas cosas, pero sí sé descargar mi rabia. Como es su padre, no lo mataré si usted no quiere. Respetaré sus deseos, de verdad. Pero pronto será mi esposa, y no valdría un comino como marido si no le pusiera la mano encima al hombre que se la puso a usted.
—¿Qué le haría sin llegar a matarlo? —preguntó ella, mientras sus ojos hinchados se iluminaban.
—¿Sabe que su alma está aquí?
Él le tocó con delicadeza el puente de la nariz. Fue un gesto más íntimo que cualquiera de las cosas que habían hecho antes.
—¿De verdad? —quiso saber ella—. ¿En mi nariz?
—Ajá. Es donde está el alma de todo el mundo. Cuando Dios nos dijo que aspiráramos el alma por los agujeros de la nariz, se quedó en el sitio por donde entró.
—Entonces, ¿qué le haría? —preguntó ella de nuevo, más impaciente que antes.
—Le quitaría el alma —contestó él—. En mi opinión eso es peor que la muerte. Porque sin alma, ¿quién eres?
Ella sonrió.
—¿Cómo se llama, señor?
—¿Que cómo me llamo? —Él bajó la mano de la cara de ella—. Landon Carpenter.
—Yo soy Alka Lark.
—Mucho gusto, Alka.
—Mucho gusto, Landon.
Cada uno pronunció el nombre del otro una vez más en voz baja mientras se dirigían a la vieja camioneta de él.
—No suelo llevar a damas —dijo él, quitando las raíces de diente de león del asiento para que ella se sentase—. El olor que nota es de tomillo, por cierto.
A ella se le clavaron unas piedrecitas en la parte posterior de los muslos al sentarse. Él cerró la puerta detrás de ella. Ella observó detenidamente cómo rodeaba el vehículo para subir por el lado del conductor. Cuando arrancó el motor, ella tuvo la certeza de que no había vuelta atrás.
—¿En qué piensas? —preguntó él, viendo que su mirada se llenaba de gravedad.
—Es solo que… —Ella se miró la barriga—. No estoy segura de qué clase de madre seré ni qué clase de bebé tendré.
—¿Qué clase de bebé? —Él rio por lo bajo—. Bueno, yo no soy muy listo, pero sí sé que será un niño o una niña. Y a mí me llamará papá y a ti mamá. Esa es la clase de bebé que será.
Enfiló la carretera con la camioneta.
—Me parece que hay cosas peores que te llamen mamá —dijo ella antes de levantarse para mirar por encima de las hierbas secas del salpicadero e indicarle el camino al que hasta ahora había sido su hogar.
Cuando llegaron a la casita blanca, el abuelo Lark estaba en el columpio del porche. La abuela Lark le estaba sirviendo un vaso de leche. Mamá pasó tan rápido por delante de los dos que casi entró corriendo, haciendo caso omiso de las preguntas sobre quién era el hombre que la acompañaba y por qué creía que podía poner el pie en su porche.
Mamá notó que la ira aumentaba en la voz del abuelo Lark cuando entró corriendo en su cuarto. Empezó a echar toda la ropa que pudo sobre la colcha de la cama.
—¿Qué me olvido?
Echó un vistazo a la habitación.
Se acercó a la ventana abierta, pero en lugar de asomarse y centrar la vista en su padre —que, tumbado en el jardín, recibía la andanada de puñetazos que le asestaba papá—, miró las breves cortinas de algodón que enmarcaban la ventana. Eran amarillas y tenían unas florecitas blancas estampadas. Se preguntó si necesitaba cosas tan bonitas para decorar el sitio al que iba, fuera el que fuese.
—Sí —se contestó a sí misma.
Tiró de las cortinas hasta que la barra se rompió. Escuchó a su padre gritar al tiempo que sacaba las cortinas y las lanzaba al montón de ropa.
—Con esto bastará —concluyó, juntando los bordes de la colcha y echándosela al hombro como un saco.
Al salir cogió sus pendientes de camafeo de la cómoda.
—¿Cómo iba a olvidarme de ti? —le dijo a la chica grabada en cada pendiente justo antes de ponérselos.
Sintiendo que era más que una sola persona gracias a los pendientes, salió al jardín con menos miedo. Pasó junto a la abuela Lark, que seguía gritando. Para entonces, papá había agarrado al abuelo Lark del pelo y le estaba apretando la cara contra el suelo. Cuando lo levantó para que respirase, mamá vio que su padre tenía tres dientes menos que al empezar el día.
—Solo queda una cosa por hacer —le dijo papá a mamá sacando su navaja.
Agarró al abuelo Lark del cuello mientras este se retorcía y le puso la hoja contra la nariz.
—No.
Mamá levantó la mano.
Papá la miró y acto seguido miró la navaja.
—Lo siento, Alka —dijo él—. Pero te dije que iba a quitarle el alma, y eso es lo que voy a hacer.