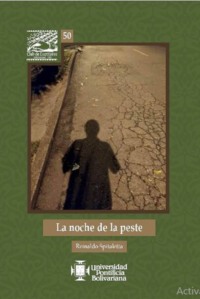Buch lesen: "La noche de la peste"


C863
S761
Spitaletta, Reinaldo, 1954 -, autor
La noche de la peste / Reinaldo Spitaletta -- Medellín: UPB, 2020.
198 páginas, 14 x 21 cm. (Club de Escritores, 50)
ISBN: 978-958-764-838-6 / 978-958-764-846-1 (versión epub)
1. Literatura – Colombia – 2. Cuentos – Colombia – I. Título (Serie)
CO-MdUPB / spa / rda
SCDD 21 / Cutter-Sanborn
© Reinaldo Spitaletta
© Editorial Universidad Pontificia Bolivariana
Vigilada Mineducación
La noche de la peste
ISBN: 978-958-764-838-6
ISBN: 978-958-764-846-1 (versión epub)
Primera edición, 2020
Gran Canciller UPB y Arzobispo de Medellín: Mons. Ricardo Tobón Restrepo
Rector General: Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda
Vicerrector Académico: Álvaro Gómez Fernández
Editor: Juan Carlos Rodas Montoya
Coordinación de Producción: Ana Milena Gómez Correa
Diagramación: Ana Milena Gómez Correa
Corrección de Estilo: Editorial UPB
Fotografía portada: Reinaldo Spitaletta
Dirección Editorial
Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2020
Correo electrónico: editorial@upb.edu.co
Telefax: (57)(4) 354 4565
A.A. 56006 - Medellín - Colombia
Radicado: 1968-01-04-20
Prohibida la reproducción total o parcial, en cualquier medio o para cualquier propósito, sin la autorización escrita de la Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.
Diseño epub:
Hipertexto – Netizen Digital Solutions

Contenido
Introito con fantasma
El verdugo y su hija
Jacinto, el de la ciega serenata
Un aviso funerario
La Payanca
Un incidente nocturno
Malevo viejo
La culinaria hablada de mamá
Boda triste
¡Adiós, muchachos…!
¡Qué feo era mi barrio!
La Voz
La apestada
Yo Ancízar no tuve ángel de la guarda
Una situación absurda
Los que no llegaron al partido
El descabezado
Lamentos en un barrio fantasmal
Osimandias
Fumando espero
La grieta en el muro
La decadente señora Nubia
Jabón de tierra
Me robaron los recuerdos
Niño Jesús
Yo quiero ser torero…

Introito con fantasma
Quedaba sobre la calle Cisneros, en un barrio que entonces tenía tren, fábrica de telas, clínica, monótonas casas de obreros, calles asfaltadas (antes habían sido de piedra), un taxidermista, cafés de tango, dos o tres caserones de tapia de dos plantas, chimeneas de barro y una manga enorme a la que alguna vez llegaron los gitanos con sus tiendas de colores. Una de esas casas de paredes anchas, entresuelo de madera, piso de tabla y ventanales desmesurados era la de nosotros. Allí una vez el árbol de navidad, que estaba forrado de algodón crudo y guirnaldas brillantes con bolas quebradizas, sucumbió en un temblor de tierra; allí, otra vez, la fiebre alcanzó, con su sarampión, temperaturas de caldera de ferrocarril. Y, en otra ocasión, en tenebrosa medianoche, se escuchó un alarido que descendió del tejado y se escondió sin explicación en el piso de tablas curtidas.
Era una casota de paredes pintadas con cal, gruesas, macizas y daban la impresión de durar una eternidad. Desde mi cuarto, un poco retirado de la cocina y el comedor, se escuchaba por las noches un tintineante caer de monedas, un sonido metálico que me despertaba y ponía alerta. Ya mamá había relatado historias de piratas y de baúles repletos de fortunas sin medida. Y la construcción de vieja data había servido para hospedar ingenieros ingleses y de Estados Unidos traídos por el Ferrocarril de Antioquia para reparación de locomotoras y carrileras. Eso se decía en el barrio cuando los viandantes pasaban y se abismaban mirando la casona de puertas y ventanas verdeoscuras, de fachada blanca curtida de vejeces y aspecto señorial.
No sé si fue por causa de la fiebre y cuando mamá salió a la farmacia a buscar un remedio para mitigarla y nadie más había en casa, excepto yo, en mi cuarto calenturiento, sentí pasos procedentes de la cocina, o tal vez del patio, lentos, calculados, sin disimulos, como anunciando que, en efecto, alguien andaba y se dirigía hacia donde yo estaba. Cuando conté el episodio, mamá dijo que era fruto de la febrilidad, que estaba a 39 grados según había marcado el termómetro clínico. En casa, por si acaso, siempre hubo jeringuilla, bolsas para agua caliente, relojes checos con despertador y tarros de galletas inglesas, con paisajes pintados en la tapa, con hilos, dedales, metro de modistería, enhebradores, agujas capoteras y de las otras, manillas, una miscelánea de instrumentos útiles y bisutería.
—¿Cuál espanto? Ha sido la fiebre —me dijo con certeza mientras me daba una cucharada de un jarabe verde, amargo, que por poco me hace trasbocar.
Pero no era la fiebre. Días después, cuando también me hallaba en soledad, todos habían salido no sé adónde, los pasos se sintieron de nuevo, esta vez con más claridad y certeza. Alguien se arrimaba mientras yo estaba acostado con el bombillo apagado, en una especie de penumbroso descanso tras haber hecho tareas de aritmética y geografía.
—¿Quién anda ahí? —pregunté a la nada, como por hacer notar que había gente en casa. Silencio breve. Como si el viniente se hubiera parado. No sé cuánto tiempo pasó para volver a escuchar los pasos, tal vez unos segundos. “Debe ser un ladrón”, me dije y recordé cuentos de mamá sobre asaltos y tomas de casas por desconocidos en noches de desesperos y maldad enconada. Atiné a coger el lápiz, de buena punta y esperé. No había más con qué defenderme en caso de que el ladrón irrumpiera.
Ya estaba muy cerca. Lo extraño era que, de haber sido un asaltante, el silencio acompañaría sus pasos, sería como un gato, sí, un gato en la oscuridad y aquí acaecía al contrario; quien quiera que fuese le interesaba hacerse notar. Comencé a sudar. Me atrapó la tembladera. Estaba a punto de pararme a inspeccionar, pero las piernas no respondieron. Me entró una especie de parálisis súbita y se me secó la boca. Los pasos estaban ya encima, junto a la puerta, que tuve la fortuna o quizá la corazonada preventiva de haberle puesto cerrojo. No sé por qué. Quien fuera se acercó, y sentí su respiración y presencia afuera, no sé qué cosa se posó en la madera, tal vez unas manos, y entonces estuve a punto de perder el escaso control y gritar. Ni siquiera atiné a preguntar quién andaba ahí. La puerta chirrió y el mundo estuvo a punto de hundirse.
Instantes después, no lo supe con exactitud, sentí la puerta de la calle y los pasos y la voz de mamá que decía que fuéramos a la función donde doña Margot, que se iba representar una pieza de fantasmas y brujas. No fui. No le conté de mi experiencia, aunque ella notó mi palidez, según dijo. “¿Estás enfermo otra vez?”. Quise decirle que ya había tenido, a solas, una función, una representación terrorífica de no sé qué actores misteriosos.
—No iré. Tengo que hacer tareas —le dije, pero de inmediato me arrepentí. Lo mejor era salir con ella, o, en todo caso, estar afuera. No podía quedarme más ahí.
Cuando en la casa de doña Margot las luces del salón se apagaron y quedamos todos expectantes, en silencio y medio temblorosos, los pasos se sintieron como una presencia maléfica que, de cualquier manera, quería terminar lo empezado, según pensé. Un fantasma blancuzco y aullante cayó del techo y me envolvió con una especie de red luminosa, fosforescente. Cuando desperté, casi todo el vecindario tenía sus ojos puestos sobre mí y algunas personas decían que estaba intoxicado. El vómito estaba por todos los rincones de la sala. El doctor tardó y cuando apareció me dio la impresión de que él era el que había propiciado aquella velada macabra. Sus ojos de fuego se reían de mí y creí ver en ellos la promesa de que la próxima vez la puerta de mi cuarto se abriría, se abriría…

El verdugo y su hija
Juanita Velásquez, a la que se le ocurrían cosas maravillosas, se preocupaba porque su padre, que era carnicero, hubiera sido en vidas anteriores —la expresión es de ella— un verdugo. “No sé si lo hubiera querido tanto como lo quiero, no lo veo en esas circunstancias”, decía en sus conversaciones, a las que nos invitaba a varios muchachos del barrio los fines de semana, con el propósito de contarnos historias. Era rara aquella casa de El Congolo, no porque hubiera cuchillos enormes y oliera a carne asada, sino porque Juanita tenía una facilidad poco común para adornar las paredes con cueros de vaca procesados y cornamentas de novillos.
—Si mi papá fuera un verdugo, no me gustaría morir bajo sus manos —decía con una sonrisa de labios delgados y que dibujaban un rictus de amargura. Nos contaba que había tenido sueños en los que veía a su papá, don Silverio, con capucha negra y traje de luto, hacha en la mano derecha y en la otra un candil, avanzando hacia el patíbulo en el que esperaba a alguien que ella no lograba identificar, pero, a veces, creía que eran muchachos del barrio, y en otras ocasiones su papá estaba acompañando a su próxima víctima, a la que abrazaba y consolaba, para después decirle que lo sentía, que ese era un trabajo como cualquier otro y que él tenía que vivir para que otros murieran. Despertaba con agites y sudores, se levantaba, iba a la cocina a buscar albahaca y volvía con una bebida caliente a su pieza. Todos dormían.
Entre las imaginaciones de Juanita estaban las de insistir en que, hoy, los verdugos pudieran ser necesarios solo si ellos, a su vez, murieran de la misma manera en que hacían cumplir las sentencias. Pero, en cualquier caso, no veía a su papá como uno de tales, porque, entonces, sufriría mucho cuando a él lo condujeran a la ejecución. Se frotaba las manos y después se llevaba una al cuello y parecía sentir que el aire le estaba faltando. A veces, cuando ella no estaba, nos preguntábamos por qué su obsesión acerca de si su padre hubiera sido un verdugo; si era que tenía sueños recurrentes al respecto, o si había visto películas relacionadas con su compulsión. Supimos un día que había leído un cuento fantasmagórico de Washington Irving, sobre la Revolución Francesa. Se trataba de un estudiante que se enamoró de una bella muchacha, a la que pocos días antes habían guillotinado. Y fue entonces cuando Juanita —creíamos nosotros— les tomó un odio pugnaz a los verdugos. También nos enteramos de un tío suyo, que tenía libros de temas de reencarnación, karmas, fantasmagorías y otras tribulaciones, y se los prestaba para que ella se informara.
De tanto insistir ella en sus miedos acerca de las vidas remotas de su papá, comenzamos a ver a don Silverio como si, en efecto, se tratara de un verdugo. Pasábamos por su carnicería y las hachuelas, cuchillos y hasta las pesas, nos parecían instrumentos propios para el oficio de matar condenados. El delantal blanco lo veíamos como un sobretodo negro y nos imaginábamos las capuchas, con ojos de crueldad que miraban desde la negrura. Eran ejercicios de regodearnos cada uno con ponerle indumentaria, crearle gestos y escucharles las palabras que les dirigía a los que iban a ser pasados por sus instrumentos mortales. El pobre señor, al vernos tan insistentes en la miradera, en la reidera, y en estar para allá y para acá, se iba poniendo adusto y los clientes, según nos dábamos cuenta, se contagiaban de nerviosismos e inquietudes. Después, le contábamos a Juanita nuestras aventuras, y ella estallaba en risas, primero, y luego en gritos en los que nos señalaba de despiadados y mala gente.
Con los días, nos pareció que Juanita tenía aspecto de hija de verdugo. Su cara tuvo transiciones de la pureza de chica con encanto a la de una amargura que le hacía perder el vigor juvenil. Ella misma lo iba notando, porque, de vez en cuando, salía llorosa a la acera, caminaba hasta donde nos manteníamos sentados, es decir, en la esquina del bar Florida, y nos decía: “muchachos, díganme la verdad: ¿me estoy poniendo vieja?”. Soltábamos risas pausadas y luego todas se unían para formar la risotada común, no, Juanita, jamás envejecerás, ni nosotros tampoco, porque no llegaremos hasta allá, tu padre lo impedirá. Y ahí sí era el acabose, Juanita nos insultaba y salía corriendo a su casa. “¡Malparidos!”, decía, y la palabrota nos acrecentaba la risa, un melódico ja, ja, ja.
Hubo días en que nos poníamos a inventarle conductas a don Silverio, que de a poco se nos fue travistiendo. Como Juanita nos había dejado de contar sueños y no nos transmitió más sus temores, nos correspondía hacerlo a nosotros. La madre de Juanita, doña Salomé, cada que nos pasaba cerca evitaba mirarnos y apresuraba el paso. Lo que nos sirvió para pensar que éramos los temidos. Seguro —decíamos— cree que no sabemos que su marido es un verdugo. Cuando estaba a pocos metros, alzábamos la voz: “don Silverio tiene hoy una ejecución”. Seguía su andar, como ignorando lo dicho. Despedía (o eso imaginábamos) un olor a carne curada. “Debe ser muy horrible ser la mujer de un verdugo”, decía alguno. Otro aportaba: “Sí, porque qué tal que le toque ponerle el cuello al marido, y no precisamente para que se lo bese”.
Y en cuanto a don Silverio, le notábamos raros comportamientos, como estar en la carnicería y ponerse a cortar carne de un modo desesperado, casi que arruinando las postas y los solomos. Creímos que estaba poseído por alguna alma en pena, y que no podía ser otra que la de algún verdugo medieval. Era como si estuviera implorando “no quiero ser verdugo” o algo similar y lo empezamos a compadecer, más que por él, por Juanita. Ella, que la conocimos usando ropas coloridas, inició una transformación que nos conmovió. Se vestía de negro y se tocaba la cabeza con una boina oscura. No volvió a contarnos nada sobre sus sueños y aprensiones. Ni siquiera nos dirigió más la palabra, lo que para todos fue una pérdida, una especie de desgracia. Se alejó de todos y cuando menos pensamos, no la volvimos a ver.

Jacinto, el de la ciega serenata
La calle del Calzoncillo tiene, como mangas, a Argentina y a Barbacoas, y como zona en la que debían estar las verijas, a la carrera Sucre. Tiene un parecido con los antiguos calzoncillos de abuelos, llamados “areneros”, porque se parecían a las calzonarias que utilizaban los paleros de quebradas en su ardiente faena. Antes de que la noche de Medellín convocara a los condenados maricas a ocupar aquel espacio, la manga izquierda era habitada por las llamadas “gentes de bien”. Y en una de esas casas, con balcón de maderas torneadas, vivía Jacinto Grajales, músico de profesión y serenatero por asuntos de amor propio. No era que lo contrataran los enamorados para llevar canciones de medianoche a las doncellas, sino que él iba a llenar las aceras de poesía y arpegios para que lo escucharan las señoritas que deseaba conquistar. Y ya ve usted que en ocasiones se ganó problemas con los que él consideraba aspirantes a ser su suegro.
En las tardes, Jacinto ensayaba en el balcón. Desgranaba boleros y bambucos, algunos de su propio magín y hechura. Su madre, que ya peinaba canas, se extasiaba junto a la puerta, entrecerrando ojos y tal vez diciéndose para sí que tenía un hijo de abultado genio. Él, a veces, se dirigía a ella, como si fuera su enamorada y al tiempo que cantaba le hacía guiños y miñocos, le mandaba un “pico” y la señora sonreía, como si se estuviera acordando de alguna serenata. Una guitarra y una voz bien timbrada seducen y pueden abrir corazones, dicen que le escucharon decir a Jacinto, que en esa calle breve todo se sabía, porque el mundo era todavía pequeño y parecía tener una buena dosis de sosiego en las esquinas.
Cuando el crepúsculo se regaba por la callecita, el guitarrero sabía que su hora de salir había llegado. A veces llamaba a Juan de Dios Arango, músico que habitaba en La Paz, cerca de allí. Y los dos, de caminada, se iban hasta San Benito, o a la parte baja de Buenos Aires, muy cerca de la Plaza de Flórez, y algunos dicen que los vieron alguna vez en La Toma, en cafetines de baja estofa y de mujeres atrevidas. Solo o acompañado, Jacinto, con una tesitura de tenor, hacía las gracias y delicias de muchachas de familias encumbradas, y él, que sabía que muchos papás decían a sus hijas que jamás se fueran a casar con un músico, que era no solo tiempo perdido sino una condena a llevar una vida de soledades y miserias, se esmeraba por aparecer distinto cuando cantaba debajo de miradores o cerca de las ventanas. Llegó a hacer prender candiles en las piezas y vio entreabrirse cortinas curiosas. Se cree que escuchó suspiros y ayes de corazones desgarrados.
Una noche, cuando ya tenía puesto un saco de paño negro y empacada la guitarra, su mamá le advirtió que tuviera cuidado, porque se había enterado de que no faltaban padres bravos por sus “canturreos” (así se lo dijo ella) nocturnos. “También tendré que enamorarlos a ellos”, contestó, con voz de donjuán provocado.
Cuando llegó a la puerta de la casa de Margarita Restrepo, en San Benito, entrevió una suerte de movimiento sutil de cortinajes en una ventana del segundo piso, y entonces la emoción lo atacó, cual si le dijera una voz secreta que “tenés que cantar mejor que nunca esta noche”. Y principiaron los acordes y Jacinto con su “Despierta, niña hechicera, dulce niña encantadora…”, sentía, según se lo contó después a su mamá, que el cielo se abría, que las estrellas bajaban a escucharlo y a iluminarle la cara, y él miraba hacia arriba y ni así pudo hacerle el quite al intempestivo baldado de orines revueltos con una sustancia que luego se supo era ácido muriático, que le desgarraron la voz y lo sumieron en una puerca oscuridad.
Durante muchos días, la gente que pasaba por Barbacoas, que en esa manga del Calzoncillo se llamaría más tarde El Machete, oyó la voz triste de un músico que quedó ciego por el deseo pertinaz (y peligroso) de seducir muchachas con canciones nocturnas.

Un aviso funerario
Ayer no más, diagonal a mi casa, había un aviso fúnebre sobre la acera y recostado a la pared. Desde la esquina en la que vivo, en un segundo piso, no alcancé a leer de quién se trataba. Tal vez pudo haber sido la dama, ya vieja, como de setenta años, que iba casi todos los días a una legumbrería, muy cerca de aquí, en la que, según he sabido, las señoras del barrio iban (van todavía) no solo a comprar plátanos y cebollas, sino a hablar de la vida del sector, de si escucharon unos balazos anoche, de que se robaron una motocicleta en la otra cuadra a una muchacha que no era de por estos lados, sabés querida que vimos entrar a un tipo raro en casa de doña Mery, y todas esas parlas y otras parecidas las he conocido porque mi mujer, que no es tan vieja, también va a ese lugar de la mañana a conversar y escoger tomates.
Lo del letrero funerario me llamó la atención por unos instantes, pero luego olvidé el asunto porque de muertes ya estamos acostumbrados en la ciudad, pero más que todo, en esta calle, en la que, como caso curioso, casi todos somos viejos, pues eso es lo que desde el balcón observo, y entonces se cree, eso dicen, que la Pelona, como la llama doña Genoveva, dueña de una tienda en esta misma cuadra, está al acecho y cualquiera puede ser el escogido. En realidad, nunca supe el nombre de la señora de edad que yo suponía sería la muerta y hoy apenas me he enterado de que se llamaba Aurora, porque mi mujer me lo ha dicho, aunque en rigor sabía que en efecto alguien había muerto allá, no porque hubiera un anuncio, sino porque hoy vi a un hombre abatido, en el balcón, aferrado a la reja, la cabeza gacha y como sollozando y me he puesto a decir por dentro pobre tipo, parece tan solo y desamparado, y a mí ni siquiera se me ocurre pasar hasta allá y saludarlo con un rictus de pesar en los labios, de esos que le duelen a uno, mucho más cuando las palabras no fluyen, y decirle un “lo siento” que suene sincero, y, en medio de todo, lo que deduzco es que el hombre se quedó solo y ese es un destino ineludible, dice uno, como para no entrar en pensares que pueden molestar el alma.
El caso es que sí se murió la señora del señor que vi en el balcón y a mí me ha ido entrando como una pensadera sobre cómo es quedarse uno solo, porque supongo que el vecino debe estar en esa condición, ahora sí, solo de remate, no he visto a nadie más que le acompañe, y desde hace tiempo no he visto a otros diferentes a él y a ella en el balcón. No sé por qué no me nacen ganas de ir hasta allá y desde abajo, muy juntito al lugar en el que estuvo puesto el aviso, mandarle un saludo de solidaridad, pero no, creo haber perdido el sentido de vecindad, tal vez desde que decidí mantenerme alejado de los demás de por aquí, cuando precisamente en esta esquina me asaltaron dos tipos a pleno sol y bueno, yo no grité, no insulté, ni sentí miedo, pero sí rabia porque yo veía que otros miraban sin inmutarse, o tal vez sí, como si fuera un espectáculo el que a uno le estuvieran birlando cualquier cosa, y claro, no llevaba casi nada, unos billetes arrugados y una lapicera y no más, y sentí ganas de vomitar en el asfalto cuando los dos muchachos se fueron, despacio, cada uno con una especie de bamboleo. “¿Le robaron, señor?”, preguntó alguien, con una voz de estupideces y yo no contesté.
Me parece que en otros días esta esquina era más calmada. Eso me decía mi mujer, porque yo casi no paraba por aquí, unas veces trabajando, o me quedaba después del turno en un bar del centro, echando monedas a las canciones del traganíquel, mirando a la copera, que tenía unas caderas grandotas y una cara de aburrimiento. Era mejor verla por detrás, y tal vez por esa razón la hacía ir cada rato al mostrador para que me trajera más pasantes de zanahoria y limón. Ella, creo, sabía que el propósito oculto era que le mirara el trasero y, en ocasiones, tal vez cuando el tedio la dejaba, lo contoneaba con entusiasmo. Valía la propina. Digo que no era tan fregada esta parte del barrio porque nunca, al llegar tarde, pasaba nada. Pero sí me daba cuenta de que las ventanas tenían ojos detrás de las cortinas y la señora del aviso funeral era una de las que se asomaba con deleitoso cuidado, seguro a ver qué tan borracho había llegado su vecino. A veces uno alzaba la mano para que los husmeadores se sintieran pillados.
En esta esquina mis soledades fueron creciendo y llegó un momento en que nadie de por aquí me importó. Ya estaban lejos aquellos que conocí hace tiempos y los que llegaron no me llamaron la atención, tal vez porque uno se torna huraño con el paso de los días, cuando las corvas empiezan a doler y en las rodillas principia como una tembladera, como una tiesura, qué se yo, y salir a caminar no es ningún atractivo, sino una especie de castigo. Me gustaba más estar fuera de esta jurisdicción de señoras que ya no tenían ningún encanto y que no valía la pena verlas caminar desde el balcón, y de hombres, como yo, tal vez, a los que se les notaba el hartazgo o el cansancio, que los dos son síntomas de ya no tener ganas de nada. Y cosa extraña, por aquí no es que abunden los jóvenes, excepto los que llegan de otros lados a robar motos, como supe que dicen las señoras de por acá, por ser lugar de desolación.
El aviso blanco de letras negras me puso a pensar sobre cómo he perdido el interés por el barrio, no me importa quién vive al lado ni al frente, ni diagonal, ni tampoco las noticias que mi mujer trae cada que va a lo de las legumbres, leches y arepas. En otros días, quizá, hubiera salido a la calle y sin premuras me hubiera acercado a leerlo, pero solo por una curiosidad, no porque me importara en realidad quién era el muerto, que me he ido acostumbrando a las ausencias, sin más ni más. Claro que, a ella, a mi mujer, parece habérsele contagiado mi indiferencia porque, que yo me haya dado cuenta, no ha expresado ninguna intención de ir hasta el hombre que da la impresión de haberse quedado solo en el mundo. O puede ser también que me interesa poco lo que ella haga o deje de hacer y entonces yo pueda ser un tipo que haya perdido toda sensibilidad y mi mujer no sea más que otra sombra. El cuento es que la triste imagen del hombre me ha trastornado y tal situación me preocupa, más por mí que por él, porque parece que ya estoy sintiendo ganas de ir a tocar su puerta y decirle que nos vamos a tomar una cerveza en la tienda de doña Genoveva para hablar de por qué diablos por aquí ya nadie se preocupa por leer los avisos de muertos ni por los hombres que se van quedando solos.