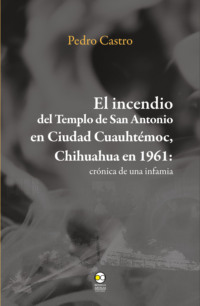Buch lesen: "El incendio del templo de San Antonio en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua en 1961"



El incendio del Templo de San Antonio en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua en 1961:
crónica de una infamia
Primera edición en papel, enero 2021
Eidicón ePub, febrero 2021
De la presente edición:
D.R. © Pedro Castro
ISBN 978-607-8781-24-9 (Bonilla Artigas Editores)
ISBN digital 978-607-8781-25-6 (Bonilla Artigas Editores)
Responsables en los procesos editoriales:
Cuidado de la edición: Bonilla Artigas Editores
Diseño de interiores y portada: D.C.G. Jocelyn G. Medina
Realización ePub: javierelo
Hecho en México
Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito de los editores.

Dedico este libro a quienes sufrieron los ataques
del anticomunismo eclesiástico, entre los que estuvieron
mi padre y otras personas, perseguidos en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y las víctimas del linchamiento ocurrido
en San Miguel Canoa, Puebla en octubre de 1968.
“Sucede hoy (1961) que ni en la lucha por la Independencia, ni en la Reforma, ni en la Revolución de 1910, se habían confabulado las fuerzas y las oligarquías dominantes con las del clero político y las del imperialismo norteamericano, como sucede hoy…” General y expresidente Lázaro Cárdenas, citado en Cárdenas, Cuauhtémoc, Cárdenas por Cárdenas, México, Penguin Random House, 2016.
Los mitos nacen para satisfacer una necesidad emotiva o psicológica de los hombres. Estos se resisten a reconocer que el mal está en ellos mismos, en toda la humanidad. La mayor parte parece tener la necesidad de encerrar las fuerzas del mal en una sola figura. El cristianismo las personifica en el diablo. Él es responsable de todo lo malo. Pero, según ha progresado la civilización hay más y más gente a quien ya no satisface esta invisible y un poco cómica figura. Muchos han encontrado un sustituto más palpable: el comunismo. Para ellos esta fuerza maligna es la responsable de todo lo malo que hay en el mundo. Hay que combatirlo, cueste lo que cueste, donde quiera que aparezca o pueda aparecer. Los así obsesionados encuentran conspiraciones comunistas por doquier. Suelen incluso imputar criptocomunismo en quienes no comparten su obsesión…Adrián Lajous Martínez, Mi Cuarto a Espadas, México, EDAMEX, 1986.

A principios de los años sesenta del siglo pasado dos fantasmas recorrían México: uno, de estructura semi-corporativa y mineral, de feroz verbo anticomunista; y el otro, imaginario, un fantástico y poderoso comunismo soviético-chino-cubano, listo para arrebatar la libertad, la fe, la propiedad y hasta la vida. En las más altas esferas el anticomunismo criollo se tejió la alianza entre Washington, el Vaticano y los sectores más reaccionarios de la sociedad, tanto al interior como fuera del gobierno, en una construcción político-ideológica de explosiva efectividad. Muchos medios –periódicos, televisoras, radiodifusoras– se unieron a esa Santa Alianza, de tal manera que se logró crear una “tormenta perfecta”, arrasando con todo lo que fuera, supiera, oliera o pareciera “comunista”. Nadie mejor que el expresidente Lázaro Cárdenas, cabeza de la defensa de Cuba frente a las agresiones de los Estados Unidos a la isla, conocía el alcance de esta alianza: la sinrazón más evidente de esta alianza fueron los “avances” del comunismo, de la Unión Soviética, China y más recientemente Cuba como “puntas de lanza por el dominio del mundo.” A la consigna que coreaba la izquierda ¡Cuba sí, Yanquis no!, la derecha opuso la de “¡Cristianismo sí, comunismo no!” Así, dos polos en conflicto recorrían México de cabo a rabo a principios de los años sesentas. Más allá de las fronteras nacionales, existía una campaña de largo alcance contra el Estado cubano, en alianza con los grupos más reaccionarios del continente: los Estados Unidos se encontraban al timón del barco del anticomunismo mundial, con presidentes, sus Departamento de Estado, la CIA y el FBI, pasando por los restos del macartismo, y la constelación de fuerzas en torno a la Iglesia Católica de este país, con sus adlátares entre los que figuraban –por supuesto– el poderoso Cardenal Francis Joseph Spellman, arzobispo de Nueva York entre 1939 y 1967. Este activísimo prelado, amigo personal de los presidentes Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy y Nixon, además de J. Edgar Hoover (director del FBI) y el Senador Joseph McCarthy, fue el arquitecto de la unión entre la Iglesia Católica norteamericana y mexicana, y los sectores más conservadores y anticomunistas de Estados Unidos en la Casa Blanca y fuera de ella. Actualmente defenestrado por indecencia y abuso de menores y casi borrado de la historia eclesiástica como consecuencia de lo anterior, fue un cruzado infatigable del anticomunismo. Y a partir de aquí el ambiente general del continente americano, merced en buena parte a las maniobras de los medios de comunicación, se encontraba entonces contaminado por los efluvios paranoicos contra la Unión Soviética, China y Cuba, “creaciones demoníacas” a destruir. Sería difícil aunque no imposible, por la fuerza de las circunstancias que también son evidencia, encontrar el punto de encuentro de esfuerzos coordinados entre el Vaticano (penetrado hasta la médula por la doctrina de Pío XII), el gobierno de los Estados Unidos y la Iglesia Católica Mexicana.
Para entender mejor el ambiente que rodeó esta situación es necesario ver atrás. Así recomiendo la lectura de este libro, pero quien así lo desee puede empezar con la segunda parte, la que tiene que ver con el anticomunismo en acción en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y al confluir, regresar a la primera parte. Cuando yo tenía siete años –en 1961– se hablaba cada vez más, en un estilo de alto volumen, de “Fidel Castro”, “el comunismo”, “Moscú”, en un sentido muy negativo. Pero nada para preocuparse, ya que la Unión Soviética y La Habana se encontraban bastante lejos de esta población, más allá del mar, un mar lejanísimo para esta población, pero mi padre y otras personas pronto iban a estar contra la pared en una disputa seudoideológica contra su voluntad y de manera inopinada, de la que iban a ser víctimas inermes de un ataque masivo con los agravantes tradicionales de la premeditación, alevosía y ventaja. Antes del siniestro del incendio del Templo Parroquial de San Antonio, pocos hablaban de Cuba o del comunismo más que de una manera remota, y mucho menos de los peligros que significaban para sus vidas. Para cualquier mexicano Cuba se asociaba con la música y sus espectaculares rumberas, con el exotismo tropical de muchas películas que se filmaron en este lugar. La mayoría de los cuauhtemenses, estoy seguro, ni siquiera sabía ubicar fácilmente esta isla, ni los puntos del mapamundi donde se encontraban la Unión Soviética o China. Las llamas que destruyeron el Templo Parroquial de San Antonio se alimentaron con un hálito histérico de anticomunismo al que el país no escapaba. Este siniestro envenenó las mentes de los pobladores, en la certeza de que había sido producto de un plan malévolo urdido en Moscú, Pekín o La Habana. De este incendio del templo se pasó a otra quemazón simbólica, la del tejido social merced a la indignación popular nutrida desde varias partes. Conviene remontarse al activismo político de la Iglesia Católica Mexicana y sus aliados, principalmente el Partido Acción Nacional (PAN) y a algunos personajes ultracatólicos que gozaban –y gozan sus descendientes– de privilegios, poder e influencia. Esta derecha había abrazado el anticomunismo y antisovietismo primero, y el anticastrismo después. Siguiendo el ejemplo estadounidense, la Iglesia abrazó una doctrina patética contra el llamado “comunismo”, y echando una red al agua y que igual atrapaba a un masón que a un ateo, a un liberal, a un protestante, a un comunista del partido o a un simpatizante de la Revolución Cubana, a algún católico despistado, o a cualquiera que se apartara de la línea del “mandato divino” tal como lo instruían los obispos y sacerdotes. Según ellos los “enemigos de la fe” pretendían acabar con las “sagradas creencias” del pueblo mexicano “en Dios y en su Iglesia.” La catástrofe que apenas se vislumbraba –si no se hacía algo al respecto– causó el efecto deseado: paranoia e histeria colectiva en muchos católicos, sobre todo entre los más pobres y adoctrinados (e ignorantes) de otros sectores de la sociedad, a los que la Iglesia llamó a una virtual “guerra santa”. La Iglesia Católica cumplía un doble papel: ser la administradora por excelencia de la homilía anticomunista, y constituirse en la clave del éxito de la lucha “contra los comunistas”. Toda la reserva de “paz armada” de la Iglesia salió a relucir. El anticomunismo eclesiástico declaró, en sermones aterciopelados y trufados con alusiones divinas, una guerra sin cuartel contra los enemigos de Dios. La Iglesia insinuaba que la violencia era un riesgo que podían tomar las personas y no se debía negar a ningún país el derecho a la legítima defensa contra las amenazas exteriores. La Iglesia priorizó su idea de la justicia sobre su idea de la paz; en otras palabras, un manejo torcido del argumento de la “legítima defensa” de Santo Tomás hizo trizas, en el plano doctrinario, la paz, una necesidad de las sociedades para poder vivir y desarrollarse. Su agresividad fue desatada por un plan discurrido por la CIA, de acuerdo a su “experiencia” en Guatemala en 1954. En México tanto la CIA como la Embajada de los Estados Unidos dispusieron de un amplio poder y autonomía, y un generoso presupuesto para actuar. De manera similar a Guatemala con la llamada “Operación Éxito”, el “plan de guerra” se encauzó con la ayuda indispensable de la Iglesia Católica, ésta siguiendo orientaciones del Vaticano y en pleno entendimiento con la CIA afincada en México. Su discurso básico hablaba de la maldad intrínseca de los comunistas, que quemaban templos y etc., con la idea de acabar con la religión y la iglesia de Dios. El anticomunismo eclesiástico y de sus aliados desempeñaron su papel de una manera más que inapreciable. Se logró convencer a muchos de que la URSS y China, aliados a Cuba revolucionaria, se iban a posesionar del país en cualquier momento, con la colaboración de los “comunistas” nativos. La Iglesia dijo defender la fe y las tradiciones de México, contra éstos que tenían un plan bien trazado para trastornar la República.

El anticomunismo, una ideología “exótica” importada de los EU
Un propósito de este trabajo se refiere a los motivos, propósitos y circunstancias de esta Santa Alianza en México. Aunque el uso del término comunista con fines políticos se remonta al menos a la Revolución Bolchevique, o incluso antes, es hasta la Guerra Fría cuando toma el mayor y definitivo impulso. No hay que olvidar, sin embargo, que tanto los presidentes Woodrow Wilson (1913 a 1921) Warren G. Harding (1921-1923) y Calvin Coolidge (1923-1929) levantaron la voz contra el “bolchevismo” y los “bolcheviques.” Entre los acusados estaban ni más ni menos que el presidente Plutarco Elías Calles. El secretario de Estado de Calvin Coolidge, Frank B. Kellog, sometió al Senado de los Estados Unidos un memorándum titulado “Metas y políticas bolcheviques en México y Latinoamérica.” 1 Muchos años después, con Harry Truman en la Presidencia (1945-1953) y la extendida percepción de sectores de la sociedad de este país –sintetizado en el macartismo y el fundamentalismo católico y protestante– se instituyó el terror al “comunismo”, un término que igual se nutría de su indefinición conceptual como de su proyección emocional. De la amistad derivada de la victoria compartida entre los estadounidenses y los soviéticos contra los nazis en la guerra, promovida por su antecesor el presidente Franklin Delano Roosevelt, se pasó a la franca hostilidad a partir de Truman. De la política estadounidense de containment (contención) del secretario Dean Acheson, que sostenía la imposibilidad de “recuperar” los territorios “perdidos” en Europa, se pasaría a la de la acción para “recuperarlos”, sobre todo de la mano de los hermanos John Foster Dulles (Secretario de Estado) y Allan Dulles (su hermano, a cargo de la CIA). La Iglesia Católica, por su parte, de aliada de Mussolini y tolerante hacia los nazis durante la guerra, y envenenada por su odio a la Unión Soviética y al marxismo, pasó a ser un instrumento de Washington para impedir la llegada de los comunistas al poder en los países europeos, particularmente en Italia, y estorbó las posibilidades de sus similares en otras partes. A la guerra psicológica que Estados Unidos puso en práctica con éxito, se sumó la ideología católica a través de la religión. La Iglesia Católica percibía también un mundo que se le volvía más pequeño y difícil, ya que donde no tenía conflictos con los regímenes comunistas establecidos intuía que tarde que temprano se vería mermada en su poder político y económico. La alianza Estados Unidos-Iglesia Católica llegó como una consecuencia natural de la Guerra Fría, a la que en varios países se sumaron las oligarquías locales, y desde luego el gran capital norteamericano, con fuertes intereses en todo el mundo. El exitoso involucramiento del Vaticano en las elecciones italianas de la posguerra dejó una lección que parecía infalible: si en Italia la fórmula había funcionado, funcionaría en otros sitios, donde la influencia de la Iglesia fuera notable, en países como México, con una mayoría de la población creyente pero mal informada, ignorante, fanatizada, y de escasa o nula educación, y por tanto manipulable. Era difícil que la ideología anticomunista, “exótica” e importada de los Estados Unidos, pudiera ser convincente para sus vecinos –México y los países que se encontraban más al sur– si no se contaba con la Iglesia Católica y su amplio sistema corporativo movido desde la alta jerarquía eclesiástica. Nos referimos al Partido Acción Nacional (PAN), la Unión Nacional Sinarquista (UNS), organizaciones de seglares (Acción Católica, AC, Los Caballeros de Colón), medios de expresión propios, y desde luego, los púlpitos de los templos a lo largo y ancho del territorio, cuyo parloteo narrativo era infinito. La alianza anticomunista se prendió y tomó cuerpo con la Revolución Cubana de 1959 y su impacto en México, sobre todo entre los jóvenes, quienes la vieron con mucha simpatía e idealmente la consideraron como un ejemplo que podía replicarse en su suelo. Un sector oligárquico mexicano de carácter privado y público, formado a la sombra de la Revolución Mexicana que había perdido gran parte de su atractivo, y por añadidura católico de golpes de pecho, prendió sus alarmas frente a la posibilidad (remota por cierto) de que la experiencia en la isla incendiara al país. A todo lo anterior habría que sumar el hecho de que el presidente en turno Adolfo López Mateos, era un mandatario vacilante, contradictorio, irresoluto y enfermo por añadidura, de vergonzantes posturas pro-estadounidenses como resultado de sus temores respecto a las reacciones en su contra por Washington. El círculo se cerró con los medios masivos de entonces, sobre todo radio, periódicos y la naciente televisión. Todos ellos, de orientación ultraderechista, se sumaron a la Santa Alianza contra “los comunistas”, de manera tal que la información independiente era inexistente. El plan era no dejar un solo espacio político y social sin cubrir, realizar una guerra total en la que no podía haber errores, después de lo que había ocurrido sobre todo en países de Europa Oriental y Cuba.
A nivel de piso en México, por decirlo así, anticomunismo real y comunismo imaginario fueron los actores de un juego de espejos. Como dijimos antes, el primero era impulsado por la Iglesia Católica y sus aliados, y el otro, que formaba un amasijo de límites imprecisos y cuyos integrantes fueron etiquetados como “comunistas”, cuyas “malévolas acciones” estaban bajo el lente de la vigilancia eclesiástica, de los simples párrocos hasta las oficinas del Vaticano. Para la “guerra contra el comunismo” emprendida por la Iglesia, como todas las guerras, y específicamente a las que se configuran como terrorismo religioso, hay que inventar enemigos, si es que aún no se tienen, un “malvado enemigo”, uno al que pueda enfrentarse y sobre el que se espera triunfar. Dicho simplemente, no es posible hacer una guerra sin enemigos. El clero desató contra el “comunismo” encarnado por individuos, una persecución simbólica y también real, según lo demandara la situación, sobre todo a partir de grupos de creyentes fanatizados, no siempre controlables por los mismos eclesiásticos. Y si el comunismo era diabólico, como los clérigos lo dijeron tantas veces, entonces quienes “profesaban” esta ideología quedaban instantáneamente “satanizados”. La invención de los “seres satánicos” no era nada difícil, tal y como lo demuestra la historia de la Santa Inquisición. Finalmente, están los fenómenos de la “despersonalización” – es decir, situar a los individuos perseguidos en una categoría moralmente inferior a la de los perseguidores, así como el de la “deshumanización”. Como la mayoría de los judíos sabe, por experiencia de siglos de estar en el punto de mira del antisemitismo, es mucho más fácil estereotipar y categorizar a un grupo o pueblo entero como enemigo colectivo que odiar a individuos en lo particular; es decir, en estos casos a los “comunistas”, los “malvados a combatir.” Yves Simón ha sintetizado acertadamente su situación: 1) Los indiciados son o pertenecen a una minoría; 2) Se magnifica su supuesta peligrosidad aunque no se den evidencias de los supuestos daños que causan; 3) Se les considera como integrantes de un movimiento de conspiradores obedientes a los dictados de influencias o potencias extranjeras; 4) Poseen una religión, creencias u orientaciones políticas “extrañas” a una supuesta mayoría, ésta a su vez manipulada por poderes que actúan tras bambalinas; 5) El efecto inmediato, y a menudo permanente, es la criminalización, satanización y deshumanización de los acusados, y la degradación de sus personas y familias, tanto de manera física como simbólica, a menudo llamándoles animales, ratas, perros, hienas, burros, bueyes, cucarachas, buitres, etc.; 6) La pasividad de la sociedad circundante, por su conformidad o por miedo, hace que muchas personas volteen hacia otro lado ante las injusticias y la ignominia sufrida por quienes han sido sus amigos, vecinos, médicos, clientes o hasta parientes. La información de lo que vieron se remite al silencio cómplice. Hablar del tema se hace en discretos corrillos y se evita de antemano cualquier sospecha de amistad o simpatía hacia las víctimas. Desde el lado de los agresores habría que agregar: 1) Están motivados para aceptar cuentas que se ajusten a sus convicciones preexistentes; 2) Se muestran dispuestos a pagar un precio muy alto para preservar sus ideas, aunque resulten equivocadas; 3) Comparten la hipocresía moral de la naturaleza humana: la tendencia a juzgar a los demás con más dureza por alguna infracción moral de lo que nos juzgamos a nosotros mismos; 4) El pensamiento grupal conduce a muchos problemas de toma de decisiones erradas, por el análisis incompleto de alternativas y objetivos, la falta de examen de los riesgos de la elección preferida, la posesión de información deficiente y el sesgo selectivo en el procesamiento de información. 5) Las declaraciones de sus líderes hacen que los individuos construyan una historia coherente en su mente, sin que necesariamente ella sea verdadera; 6) Ciertas creencias son tan relevantes para un grupo que se convierten en su identidad; 7) Las “verdades” establecidas en sus mentes con frecuencia no están preparadas para ser cambiadas por la simple evidencia.2
El objetivo y la motivación principal de mi esfuerzo es investigar con detalle, analizar, exhibir evidencias, sacar conclusiones, respecto al ataque eclesiástico sufrido por mi padre Pedro Castro Guzmán y un grupo de personas a partir del 19 de marzo de 1961, cuando yo contaba con ocho años. El motivo esgrimido es que ellos quemaron el Templo de San Antonio –hoy Catedral– con el objetivo de acabar con la fe católica, como inicio de un plan “comunista” de mayor alcance. Aunque el tiempo ha pasado –sesenta años ha– mucho es lo que se recupera gracias a la operación de los métodos y herramientas de la historia, profesión a la que he dedicado mi vida tanto en el magisterio como en la investigación. En el mismo temor afirmo que, aunque el tiempo ha pasado, han quedado sueltas e insustanciales las acusaciones que materializaron en un ataque a personas, sus familias, su buen nombre, en hechos que adquirieron una relevancia desproporcionada. Y huelga decir, contra los “comunistas culpables” que como el caso de don Pedro, se actuó con saña inaudita. El amable lector advertirá que en el señalamiento de “culpables”, una vez que el incendio fue rápidamente declarado intencional, pasó por una especie de evolución hasta que su responsabilidad se ancló principalmente en don Pedro, supuesto cabecilla de “los comunistas”. No es nuestra intención abundar en la Iglesia, sino de concentrarnos en lo que se refiere a su actuación en contra de los “comunistas mexicanos” en una época determinada. En tanto que soy una víctima lateral de acciones de personas de carne y hueso, más allá de su adscripción religiosa o política, he asumido plenamente mi deber, primero, de indagar las causas de la psicosis reinante en el cuerpo eclesiástico y seglar que tanto daño nos hizo, y segundo, como consecuencia del anterior, procurar una reparación histórica y moral del daño infringido por el párroco Jesús Esquivel Molinar (a quien continuamente llamaré Jesús Terrenal, para distinguirlo de Jesucristo, el de los cielos, en tanto su supuesto representado) y sus contubernios, a sesenta años de los acontecimientos ocurridos en Ciudad Cuauhtémoc. Este señor actuó desde las sombras, y movilizó a multitudes fanáticas, sin aparecer públicamente para evitar responsabilidades y consecuencias de su conducta criminal. En el caso de Cuauhtémoc, quemar un templo –no descarto la posibilidad de que el mismo Esquivel haya sido responsable de este siniestro, aunque no puedo probarlo– tenía un altísimo valor simbólico para los creyentes, y garantizó una respuesta violenta por necesidad en contra de inocentes, que ni la debían ni la temían. En el entorno político de la época hacían mucho ruido los furiosos ataques eclesiásticos anticomunistas, que ya parecen alejados de la memoria de las últimas generaciones con excepción, claro está, de quienes los padecimos en carne propia. Quedan solamente una “leyenda negra” y los estigmas sobre mi padre, al que no conocieron más que de oídas –estigmas, claro está, que no son como las de Jesucristo. Con una narrativa embustera y chantajista, que partía de los niveles más elevados de la jerarquía eclesiástica y caía como hiel hirviente hasta las infanterías parroquiales, y de ahí a los ingenuos feligreses, el acontecimiento fue presentado ante el público ¡como parte de una intentona del comunismo internacional por apoderarse de nuestro país! Una advertencia es pertinente en este punto: que no se crea que el episodio fue un hecho aislado, con móviles exclusivamente locales y personajes desvinculados de un entorno más amplio. Pelaremos la cebolla capa por capa, por decirlo así, y nos encontraremos muchos acontecimientos ocurridos en México y más allá, concatenados por la violencia eclesiástica anticomunista. Convencidos de su propio fanatismo y falsedad, los prelados no alcanzaron a ver que si en otras partes del mundo comunistas propiamente dichos estaban en el poder o aspiraban a él, de México difícilmente podría afirmarse, que estaba en la antesala de una situación semejante. Pero su perversidad levantó su espada flamígera contra personas y grupos a quienes señaló como enemigos de Dios, la fe y la Patria. Difícilmente se puede hablar de una confrontación ideológica, porque para que tal cosa tuviera sustancia, no eran dos antagonistas en conflicto por un bien deseado. Y los comunistas imaginarios no tenían, ni de lejos, ni los medios, ni las intenciones, ni la organización, de tomar el poder político, ni acabar con la Iglesia, ni con el Catolicismo, ni con nada. El anticomunismo eclesiástico tampoco no se planteó acceder al gobierno, sino impugnar creencias –liberalismo, comunismo, laicismo– que los prelados consideraban nefastas e inconvenientes para sus intereses. En el marco de su papel en la Guerra Fría, el conflicto entre la Iglesia Católica de Cuba y el nuevo Estado castrista puso a aquélla al punto de la histeria. Pensar solamente que la experiencia podría repetirse en México espantaba el sueño a la jerarquía eclesiástica, y en general, a los sacerdotes que se nutrían de lo que les daba su iglesia. No es mi propósito señalar todas las motivaciones de quienes agredieron y hostilizaron a mi padre, porque las desconozco, pero sí acaso las imagino con muy buenas razones. No obstante, no evado el reto que significa plantear las posibilidades en torno a tales motivaciones. Es deseable que quienes se sientan agraviados por mis argumentos salgan a la palestra, respondan y muestren los que en su defensa convenga. Y también que quienes tengan información sobre este acontecimiento lo hagan del conocimiento público. La mayoría de los agresores ya murió, pero de sus obras perdura su huella, y en este sentido siguen vivos. Es un punto central tratar de explicar el hecho inexplicable de que la culpabilidad sobre un incendio probablemente intencional haya recaído en este pequeño grupo, pequeño, débil, con muchas ideas pero pocos recursos para encender una Revolución ni comunista, ni capitalista, ni islámica. ¿Cómo se dio el salto para que personas de estas características, tan comunes y corrientes como las demás, tan buenos o malos ciudadanos como cualquiera, fueran víctimas de un día para otro de la imposición de responsabilidades a las que eran ajenas? La única respuesta es que fue producto de las circunstancias, donde intereses, tanto locales como nacionales e internacionales estaban en juego. Había que atacar a estas personas, como a otras en otras partes de la república, para darle sustancia a “la lucha contra el comunismo” en la que la Iglesia Católica se vio involucrada. Afirmamos que la Iglesia tuvo intereses propios para actuar como lo hizo, de la manera menos cristiana concebible, pero también que tuvo ventajas de otro tipo, muy materiales. Afortunadamente existen algunas evidencias, más que circunstanciales, de que la Iglesia y la CIA se enredaron con recursos financieros de por medio, a favor de la primera. Y que la Iglesia mexicana siguió las consignas dogmáticas de El Vaticano, ya expresadas por papas anteriores a Pío XII y Juan XXIII, en contra del “comunismo”, y que el conflicto entre la Iglesia de Cuba y el régimen revolucionario de Fidel Castro –que se decidió a favor de este último– fue un baldón que la institución en su conjunto no pudo resistir. Hemos cedido a la tentación de conocer más este último episodio, porque en México la conflictiva Iglesia siempre se ha salido con la suya, a pesar de las jeremiadas por las supuestas persecuciones de que ha sido objeto.
Notas del capítulo
1 Dulles, John W. Foster, Ayer en México, Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 295. Aunque el autor, hijo de John Foster Dulles no señala la fecha, calculamos que fue en 1926.
2 Kinzer, Stephen. The Brothers: John Foster Dulles, Allen Dulles, and their secret world war, New York, Henry Holt and Company, 2013, p. 347.