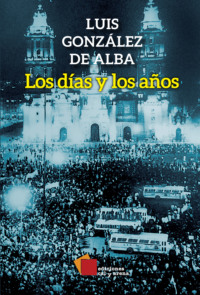Buch lesen: "Los días y los años"
I. Cárcel de Lecumberri
II. Un mes antes
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Siglas



I. Cárcel de Lecumberri
1º de enero de 1970, madrugada
Hemos vuelto a entrar en la crujía. Alrededor del patio oscuro todas las celdas están abiertas de par en par. Es un extraño espectáculo; siempre hay puertas abiertas pero nunca antes de ahora había estado en medio del patio mirando todas las celdas abiertas a la vez, y todas sumidas en la oscuridad; son agujeros, pasadizos secretos que llevan a otras cárceles. En el piso superior también están abiertas todas las celdas: dos pisos de puertas que a veces el viento empuja y de celdas oscuras que rodean completamente un patio cubierto de basura, papeles, vidrios rotos, cáscaras de limón, azúcar, libros sin pastas, cintas de máquina desenrolladas en el suelo, manchas de sangre. Entré en una celda, vacía como todas, y me senté en la litera de cemento, ahora sin colchoneta ni mantas. Bajo la litera se escucha un rumor de papeles que se arrastran y levanto las piernas por temor a las ratas.
No quiero entrar a mi celda, ¿para qué? Además, da lo mismo: ahora todas son iguales. No quedó una mesa, un libro o una cobija. Es enero y hace frío. Sólo se ven papeles arrugados y vidrios rotos.
En la pared de enfrente hay una mancha de sangre. Es una mancha grande que escurre hasta el suelo. La rata sigue corriendo bajo la litera. No debe ser muy grande, tal vez sólo un ratón. Bajo las piernas de nuevo. El piso está pegajoso, pero muevo los zapatos para oír cómo se despegan. ¿Por qué habrán cortado la luz?, una pregunta absurda en este momento, igual se podrían hacer otras mil: ¿por qué romper lo que no se llevaron?, ¿por qué tirar el agua? ¡Ah! Hasta ahora siento la sed, creo que en toda la noche no he tomado un trago. Tengo un poco de náusea. En la llave no hay agua. Al regresar a la litera pisé un foco roto… tal vez sí hay corriente; pero no, claro que no hay. Los focos del patio también están apagados. Sólo nos llega la luz lejana de los reflectores instalados en la torre de vigilancia: el polígono. Los reflectores dan al patio un aspecto aún más irreal, es una luz difusa y brillante, con un desagradable color verdoso. Los alambres de la instalación cuelgan a un lado de la puerta, están a medio arrancar. Maldita rata. Junto a mi zapato hay una envoltura de caramelo. Hoy tenemos veintidós días sin comer y sólo algunos tienen permiso para chupar caramelos en lugar de ponerle azúcar al agua de limón, pues esto les produce náusea. A mí siempre me ha gustado el agua de limón, en mi casa la hacen desde que yo recuerdo; pero ya son veintidós días de tomarla y el olor me revuelve el estómago. ¡Claro!, es este olor. La celda está impregnada de olor a azúcar y limón, por eso el piso se siente pegajoso. Hay agua de limón y cáscaras sobre los papeles rotos, los trozos de tela, los vidrios; en todas partes se huele y se siente.
En la escalera me encontré el clavo con que cierro mi celda, con el que la «apando». Quedó completamente torcido pero resistió un buen rato, casi una hora, creo. No habría aguantado tanto si yo no hubiera detenido la puerta desde dentro con todo mi peso. Pasó mucho rato antes de que el clavo empezara a doblarse. Fue cuando trajeron la palanca, sin ella no hubieran abierto. Como en general las puertas no cierran herméticamente, fue fácil introducir una palanca en la ranura y hacer saltar los apandos. Cuando vi, a la altura de mis rodillas, el trozo de metal que introducían desde afuera, pensé que había cometido un error: aflojé un momento la puerta. Pero no, después vi que no había sido un error mío; de cualquier manera no podía evitarlo pues mi puerta deja mucho espacio al cerrar. Ahora sólo me quedaba colgarme de la puerta, literalmente, para ayudar al clavo que se iba torciendo lentamente. Ya no sentía las puntas de los dedos pues el alambre de la agarradera me cortaba la circulación. Toda la mano la tenía agarrotada y empezaba a ver más brillante la luz de mi celda y unas manchas oscuras flotaban ante mis ojos: me siento mal, ya no aguanto.
–¡Espérense! ¡Voy a abrir, pero el clavo se dobló!
Las celdas superiores están igual que las otras. No quedó nada. En ninguna de estas celdas he visto sangre. Por aquí debe estar el agujero del máuser. Estoy seguro de que a Roberto no le dio, por que vi caer tierra; se tiró al suelo por si el guardia volvía a disparar, pero no estaba herido.
La celda está tan oscura como si la puerta estuviera cerrada. Entre las dos planchas de metal que forman los muros se oyen ruidos muy leves, carreras de pies diminutos que llegan a parecer murmullos.
Ahora nos miran desde la reja. Nosotros dentro y ellos afuera: una cárcel dentro de otra. Esperan detrás de la reja, paseándose de un lado a otro. Algunos no se mueven, están parados, con la mirada fija en el patio vacío. Hay una celda que no pudieron abrir. Cierra sin dejar ninguna ranura y dentro se puede apandar por tres lugares distintos con trozos de metal mucho más gruesos que un clavo.
–¿Crees que vuelvan a entrar?
–No, ¿para qué? Ya no queda nada.
–Estamos nosotros…
–¿Qué piensas?
–Que podrían entrar para cumplir «encargos».
El guardia había vuelto a poner el candado de la reja; pero en el pasillo, frente a la crujía, seguían vigilándonos los presos que habían tomado por asalto la crujía unas horas antes.
–Y la vigilancia, ¿no crees que intervenga?… No, claro, estoy diciendo tonterías. Primero los soltaron, ahora no los encerrarán mientras no hayan cumplido… y si dices que pueden traer «encargos» especiales...
–Asómate, no hay ni un solo vigilante, salvo el de la puerta; y por supuesto ni siquiera intentaría oponerse. Si lo hiciera sería el primer muerto, pero no lo hará.
Pasó un largo rato. La celda que no lograron abrir está en el piso superior. Ahí estábamos casi todos: cincuenta en total. La aglomeración era incómoda pero se sentía menos el frío. Era la madrugada del 2 de enero.
–¿Estamos todos?
–No sé, creo que hay más en una celda de enfrente.
–¿Sabes cuántos?
–Unos diez.
Se hizo otro silencio, pesado, sin otro ruido que alguna tos.
–Debiéramos revisar cada celda –dijo uno que tenía las rodillas recogidas para que otro pudiera estirarse.
–¿Cada celda? ¿Para qué? No hay nada, estuve buscando una cobija.
–¿Viste debajo de las literas?
–No, no tenían para qué echarlas ahí.
–No es por eso –el otro hizo un gesto de interrogación–; es que no sabemos si estamos todos.
No sé qué hora pueda ser. Tal vez pronto amanezca. De la Vega se puso mal. Empezó a torcerse, los pies y las manos se le doblan hacia adentro. Lo saqué de la celda para que respirara aire frío pero está cada vez peor, no se puede sostener y temo que se desmaye. Es muy alto, bastante más que yo, así que no sé si podría sostenerlo.
–Ven, apóyate en mí, vamos al patio; llamaré a los camilleros. Durante toda la noche dos camilleros han estado llevando enfermos y heridos a la enfermería. Algunos están graves, entre ellos Jacobo es el que resultó peor herido. Los camilleros son de la «B», o por lo menos uno de ellos, que se parece a un miembro del «Batallón Olimpia».
Ha sucedido algo que no me explico en este momento: los presos que entraron a robar y golpear son de las crujías «e» y «d», donde se encuentran los juzgados por robo y delitos de sangre; pero no he visto a ninguno de la «a», la de reincidentes, que en todo el penal es la de más triste fama. ¿Por qué no entraron? La dirección de la cárcel tenía todo bien preparado. El pretexto: retuvo las visitas de algunos compañeros. En un patio estuvieron mujeres y niños durante horas, esperando que les permitieran salir. Era día primero del año y a las cuatro, como todos los domingos y algunos días de fiesta, había terminado la visita. La vigilancia argumentaba que no encontraban la llave de una puerta. Después la misma vigilancia dejó saber a los compañeros de la «m», otra crujía de presos políticos, que sus visitas estaban secuestradas hacía horas, cuando ya se les suponía en sus casas. Ya avisados, los de la «m» pudieron oír los gritos de las mujeres, que para esa hora estaban desesperadas, y el llanto de los niños. Lo primero que se les ocurrió fue salir de su crujía para tratar de llegar al patio donde estaba detenida la visita. Algunos vinieron a informar a la «c» de lo que ocurría, pero aquí tomamos el informe con cierto recelo y no nos adelantamos en el redondel. Únicamente algunos llegaron hasta la «m». En ese momento ya se habían escuchado los primeros disparos. Eran aproximadamente las ocho de la noche.
Los compañeros que regresaban nos informaron que las crujías estaban sin candado en las rejas. En cualquier momento la vigilancia abriría las puertas.
–Ya tienen todo dispuesto para atacarnos.
Nadie entendía muy bien lo que pasaba. ¿Atacarnos? No hay ningún motivo. ¿Por qué con los presos? ¿no tienen la vigilancia? Nos hacíamos éstas y muchas otras preguntas que no sabíamos responder, cuando, ante nosotros, el vigilante que se encontraba de guardia en la reja de la «b» empezó a abrir el candado. Nos quedamos mirando la reja donde se agolpaban varias decenas de presos, pero ninguno de ellos salió.
Los disparos cesaron un rato largo y también los gritos dejaron de escucharse. Fue un silencio largo, tenso, durante el cual cada uno trataba de adivinar lo que estaba ocurriendo en otro lugar del callejón circular que une a todas las crujías, dispuestas como rayos en torno a un eje. Cuando el silencio llegaba a su máxima tensión surgió un grito, un solo alarido que venía de la crujía directamente frente a la nuestra y que, por lo mismo, no alcanzábamos a ver. Por el callejón, el redondel le llaman aquí, se oyó el ruido de cientos de pies que se acercaban.
–¡Ya los soltaron! –dijo Raúl con los dientes apretados, y trató de cerrar la reja, pero por dentro no es posible hacerlo.
Tampoco otra pequeña reja interior era posible cerrarla porque la puerta estaba vencida. Raúl todavía trataba de echar el pasador cuando ya los teníamos enfrente. Empezamos a tirarles botellas, los únicos proyectiles con que contábamos. Todos hubiéramos sacado fuerzas del hambre, pero desde lo alto de nuestro propio patio, a nuestras espaldas, la vigilancia empezó a disparar. Algunos pudieran pensar que trataban de contener a los atacantes, pero no era así. Disparaban contra nosotros para dispersarnos y permitir la entrada a la turba que habían soltado con la promesa de un buen botín. Nos replegamos contra las paredes buscando protección, pero el tiroteo arreció. Cada uno de nosotros se metió en la primera celda que encontró abierta y apandó.
Mi puerta tenía varios agujeros y por ellos vi pasar mesas, televisores, cajas de libros, cobijas. Los vigilantes impedían las riñas por los objetos más valiosos y apresuraban la acción. A los pocos minutos los asaltantes se dieron cuenta de que era difícil cargar todo en los hombros y pidieron los carros en que se reparte la comida. De esta manera podían vaciar más rápidamente las celdas. Los «comandos», presos que la dirección nombra para mantener el orden en cada crujía, gritaban por todas partes:
–¡Esa «e»! ¡Esa «e»! ¡Vámonos, moviéndose, moviéndose!
La primera oleada de atacantes se retiró sin abrir las puertas. Se limitaron a saquear las celdas que quedaron abiertas. Pero pronto entró otro grupo: eran de otra crujía y ya venían armados con palancas.
–No puedo caminar. Por favor, ¿qué me va a pasar? ¡Mira! ¡Mira cómo se me hacen los pies!
Logramos bajar las escaleras. Ya por lo menos no se caerá del piso alto, pensé.
–Siéntate en esta banca, te traeré agua.
Entré en varias celdas pero todos los garrafones estaban rotos y aún no había agua en las llaves.
–Lo siento, pero no hay agua en la crujía.
–Consígueme, De Alba, consigue una poca.
–La única que hay está muy sucia. Por lo menos mojaré unos papeles.
Los mojé y se los puse en la frente. No sé ni para qué, pero, ¿qué más hacía? No dejaba de torcerse sin control. Las manos se le iban doblando y las piernas se le sacudían. También las puntas de los pies estaban arqueadas. Le puse papel mojado pensando en que ése era el remedio que usábamos de niños para detener una hemorragia de la nariz. Ahora, claro, el caso no tenía ninguna similitud; pero sólo había papeles y un poco de agua sucia.
–Ya pronto vendrá la camilla. Entra en esta celda y recuéstate un momento en la litera.
Estábamos vigilados por verdaderas «guardias blancas». No se veía un solo policía, únicamente presos con varillas de metal en las manos. Teníamos un grupo como de cien o más apostado frente a la reja. Las crujías continuaban abiertas.
Después que se llevaron a De la Vega subí de nuevo a la celda e intenté dormir.
–¿Qué tenía? –me preguntaron.
–No sé, estaba muy raro. Espero que no sea nada. Tal vez la tensión.
En la celda habían prendido un cabo de vela. Era la única luz que teníamos.
–¿Qué irá a pasar?
–Ya duérmete.
–Pero tú qué crees.
–No sé nada. Duérmete.
–¿Y si vuelven? Ahí están todavía. Creo que ni siquiera han puesto el candado y si lo pusieran sería lo de menos. ¿Me oyes?
–Sí.
–Ni siquiera tenemos botellas y cualquier movimiento que hagamos, hasta cambiar de celda, es observado por ellos. ¿Y los vigilantes?
–No están.
–¿Qué tenía De la Vega?
–No sé, ya cállate.
Durante un rato creí que ya se había dormido, pero pronto volvió a empezar.
–¿Cuántos estaremos aquí?
–Como cuarenta o más.
–¿Y los otros?
–Están enfrente.
–Hazte un poquito para allá, quiero estirar esta pierna.
–Qué bien chingas.
–¿Ya viste?
–¿Qué?
–En la pared.
–Qué, pues.
–Las sombras de la vela. Me acuerdo de cuando viajaba en tren y se detenía por la noche, ya muy tarde, en alguna estación. Siempre hacía mucho frío, como hoy, y se oían estos mismos ruidos: los cuchicheos, las toses apagadas en el vagón, la respiración de los dormidos, exactamente como ahora. Sólo faltan unos pasos que se acerquen por afuera, alguien pisando la grava junto a la vía, y la voz de alguna vendedora, la última en irse o la primera en llegar, envuelta en su rebozo y echando vaho junto a la ventanilla. Hasta espero el primer jalón de la máquina, el rechinido que acaba con el silencio de las estaciones frías en la madrugada.
Tenía razón. Yo sentía lo mismo pero no se lo quise decir porque entonces nunca habría terminado. También pensaba en las estaciones alumbradas por un solo foco, apenas un tejabán con paredes de piedra, perdidas entre los chaparrales y en medio de una llanura que sólo atraviesa el tren; el olor de la madrugada, el frío, la respiración de la gente dormida, el silencio donde se oía el voltear de la página de un libro y las voces del exterior: breves, cortadas por el frío. Esperaba oír: «¿Quesos?, ¿quesos?, ¿un quesito?», seguido por el anuncio de cajetas.
Se abrió la puerta de la celda y entró De la Vega.
–¿Tan pronto? Pensé que no volverías hasta mañana.
–Ya me siento bien. No quise quedarme porque faltan camas y yo no tengo nada grave.
Salí con él al pasillo y me recargué en el barandal.
–¿Oíste algo al venir para acá?
–No, sólo supe que tal vez los médicos hagan una declaración pública.
–¿Sí? Pues no sé en dónde piensen publicarla. Ningún periódico la admitirá ni como inserción pagada. Ya veremos. ¿Pero no sabes nada más? Hace rato estaban diciendo que piensan entrar a la «n».
–¿No entraron?
–No, nada más a la «m» y a la «c». Están esperando la orden, pero no llegará.
–¿Por qué lo crees?
–¿Lo de la orden? Porque lo están comentando en la reja. Algunos se ven impacientes.
–No, por qué crees que no llegará.
–Ahí no hay nadie en huelga de hambre. Se acercó el Pino. Salía de la celda vecina.
–¿Cómo te sientes?
–Ya estoy bien –respondió De la Vega.
–Si quieres puedes irte a dormir, yo te aviso si pasa algo.
–¿Eh?
–Que yo te aviso si pasa algo.
Cuando empezó a amanecer me dormí un rato. Desperté cuando ya entraba sol y la celda estaba casi vacía. En las llaves aún no había agua.
–Al rato nos traerán agua caliente de las cocinas. Podremos hacer té.
Se están portando bien.
–Pero ésos son los muchachos, si la dirección se entera les pueden quitar la «comisión». Nos traerán también canela y azúcar.
–¿Te fijaste anoche en una cosa?
–¿Qué?
–No vino la «A».
–Es cierto, no vi uno solo. Ahí viene el Búho. Pregúntale.
–Al rato nos van a traer té de canela y azúcar –llegó diciendo el Búho.
–Qué bueno, yo tengo más de doce horas sin tomar agua ni azúcar. Esto ya es huelga de agua. Oye...
–¿Sí?
–¿Te fijaste en que anoche no entró ninguno de la «a»?
–Eso comentábamos hace un rato el Pino y yo. Lo que hicieron fue esperar en su crujía, con la puerta abierta, y cuando los demás pasaban con su carga les decían: «Presta compadre, yo te ayudo»; y les «bajaban» un televisor o una máquina de escribir.
–¡Ah! Eso sí está bueno.
–Si lo piensas bien te darás cuenta de que no entraron más de 600, cuando mucho, y en el penal hay 3 500 presos, todos con las puertas abiertas, orden de venir y un buen premio.
–Aquí mismo en la reja muchos se quedaron mirando cómo salían máquinas, televisores y otras cosas que les hubiera gustado tener, pero no entraban.
–Ahorita yo sólo quisiera una cobija...
...y poder comer.
–Bueno, en ese caso, no estar aquí.
–Y estos hijos de su chingada madre siguen «vigilándonos».
–¿No sabes si ya logró Raúl mandar el recado a Palacios o al general?
–Parece que el general ni está aquí, pero vimos pasar a Palacios.
–¿Y?
–Le gritamos, pero no se acercó. Ya le mandamos el recado con un muchacho de confianza.
–¿Sólo con lo de la vuelta a la normalidad?
–Sí, sólo eso.
–Está bien, primero que los metan y los encierren, luego ya hablaremos. Lo malo es que la dirección piensa que controla a esta gente y no es verdad. Éstos pueden hacer cualquier cosa en cuanto se les antoje y la dirección lo sabrá media hora después.
–Por eso es mejor que no baje nadie.
–Nadie ha bajado. Vamos con Raúl.
Raúl había estado toda la noche junto a la reja. No dejaba que nadie lo acompañara más que por un rato, después mandaba a todos a la celda.
–No debes estar solo, deja quedarme contigo.
–Quédese nada más uno, pues. Por la mañana ahí estaba todavía.
–¿Qué ha pasado?
–Nada. Le mandé el recado a Palacios.
–¿Y no ha venido?
–No.
–¿Cómo la ves?
–Por ahora menos mal pues a las nueve empiezan a entrar los defensores, pero a las dos, quién sabe. No te recargues en la reja. Me separé de los barrotes. Tras ellos nos veían los «guardias blancos». Algunos parecían poner atención a lo que hablábamos, pero otros se limitaban a pasearse de un lado a otro.
–Toda la noche se han estado turnando. Ahora están los de la «f».
Los miré después de lo que dijo Raúl. Había un círculo que se pasaba un cigarro de mano en mano. Algunos se acercaban a pedir cosas.
–Me gusta el suetercito.
–¿Sí? Pues tenlo– respondió Raúl y lo pasó entre las rejas con la expresión sombría que le he visto siempre en los momentos difíciles.
Recargado en la pared, uno de los presos, envuelto en una cobija, nos miraba. Al poco rato estaba más cerca.
–¿Ya viste a ése?
–Sí, no lo veas, déjalo acercarse; parece que quiere decir algo. Con un movimiento rápido llegó hasta la reja, dejó la cobija entre los barrotes y se fue sin decir nada. Tomé la cobija y lo vi alejarse de prisa.
«Toma, chavo», recordé. En cierto sentido fue similar. Sólo que en aquella ocasión era un soldado.