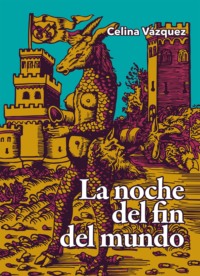Buch lesen: "La noche del fin del mundo"





La noche del fin del mundo
se terminó de editar en noviembre de 2019
en las oficinas de la Editorial Universitaria
José Bonifacio Andrada 2679, Col. Lomas de Guevara,
44657 Zapopan, Jalisco.
Conversión gestionada por:
Sextil Online, S.A. de C.V./ Ink it ® 2019.
+52 (55) 52 54 38 52
contacto@ink-it.ink
Para la formación de este libro se utilizaron las tipografías Karmina y Karmina Sans diseñadas por José Scaglione y Veronika Burian
Poco antes de la venida del Señor, y al salir ya del cielo, sucederá en la tierra un diluvio universal de fuego que matará a todos los vivientes, sin dejar uno solo; lo cual concluido, y apagado el fuego, resucitará en un momento todo el linaje humano, de modo que cuando el Señor llegue a la tierra, hallará a todos los hijos de Adán, cuantos han sido, son y serán, no solamente resucitados, sino también congregados en el valle de Josafat… Allí se abrirán los libros de las conciencias y dará el juez la sentencia final: a unos de vida, a otros de muerte eterna, arrojando al infierno a todos los malos junto con los demonios, y Jesucristo se volverá otra vez al cielo llevándose consigo a todos los buenos.
Josafat ben Ezra, 1812
Prefacio
Se trata del amor… Casi al final de sus vidas, dos religiosos que se amaron profundamente y vivieron en celibato decidieron contar sus experiencias. Niklaus Branstechen y Pia Gyger, él sacerdote jesuita y ella de la congregación Katharina Werk, en Suiza. Nacieron en los años de la Segunda Guerra Mundial y se conocieron, ya ordenados, cuando realizaban un retiro espiritual. De allí nació una gran amistad que reconoció desde el primer momento sus afinidades y que fue creciendo con el diálogo abierto y sincero de sus sentimientos. Ambos encontraron aceptación en sus comunidades religiosas, y en el budismo zen, la manera de controlar sus sentimientos y canalizar la poderosa energía del amor en una profunda experiencia espiritual.
Sus diálogos fueron publicados en 2014 por la editorial Kösel bajo el título Es geht um die Liebe. Aus dem Leben eines Zölibatären Paares (Se trata del amor. Sobre la vida de una pareja en celibato). Esta experiencia me inspiró para narrar de manera novelada la relación epistolar de una monja mexicana con su confesor durante los primeros años del México independiente, entre los escenarios del Colegio Apostólico de Guadalupe, Zacatecas, y el convento de religiosas capuchinas en Lagos de Moreno, en los Altos de Jalisco. Las cartas que se presentan en este libro se conservan tal cual; sólo se hicieron modificaciones de sintaxis y ortografía para que pudieran ser leídas con amenidad y comprendidas en su contexto. En dichas cartas se menciona repetidamente el libro de Josafat, reimpreso en Lagos de Moreno en 1825 y utilizado como lectura edificante en las congregaciones religiosas, por lo menos de carisma franciscano. Este libro fue condenado por la Inquisición y quemado, o escondido en estos lugares, en los días posteriores a su publicación.
Durante mucho tiempo lo buscamos en diferentes archivos y bibliotecas, preguntando a especialistas y conocedores. Nadie supo decirnos nada. Es así que pensé, cuando llegó a mis manos, que se trataba del famoso texto medieval Barlaam y Josafat, que no es otro que la versión cristiana de la vida de Buda, el príncipe indio Sidharta Gautama, de quien se conservan manuscritos y grabados en diferentes monasterios europeos, particularmente en el Monte Athos de Grecia.
Estando lista la primera versión de esta novela, me enteré, gracias a Claudia Castellanos, que una copia del libro que mencionan las cartas se encuentra registrada en el Acervo de Fondos Especiales de la Biblioteca Pública de Jalisco. Cuando lo consulté, vi con sorpresa que se trataba de otra: La venida del Mesías en Gloria y Majestad, firmado con el seudónimo de Josafat ben Ezra, un supuesto judío converso. Al leerlo, me convencí de que era la obra mencionada, ya por el uso repetido de las mismas frases en las cartas de sor María Petra, o por el tono milenarista del texto original (de allí fueron tomados los epígrafes que abren algunos capítulos de esta novela). Este hecho y la realidad que vivimos en los últimos años me llevaron a reescribir todo el texto enfatizando en el aspecto milenarista que da título a la novela.
Las referencias al oráculo fueron tomadas del libro chino de sabiduría milenaria I Ching, Libro de las Mutaciones, versión de Richard Wilhelm. Asimismo, en diferentes páginas aparecen citados, además, los siguientes títulos:
Sabiduría de un pobre, Eloi Leclerc
Budismo moderno, Geshe Kelsang Gyatso
Camino de perfección, santa Teresa de Jesús
Giordano Bruno o el espejo del infinito, Eugen Drewermann
Diálogo entre razón y fe. Eugen Drewermann en Guadalajara, Lourdes Celina Vázquez Parada (coordinadora)
Iglesia, carisma y poder, Leonardo Boff
Excluyendo las cartas de sor María Petra de la Santísima Trinidad Zapata, quien se refiere a sí misma como Piedra del Patio, los textos tomados de la obra de Josafat, las referencias a comentarios de Facebook o mensajes en cadena por otros medios digitales, el resto de la obra es producto de la imaginación.
Bosque de La Primavera, mayo de 2019
1
Guadalajara, septiembre de 2012
Fue en mayo, cuando el sol empezó a quemarnos, que las señales se hicieron claras. Al sur, el lago fue secándose y la aridez se extendió por todos lados. Al oriente aparecían cadáveres en bolsas negras y mantas amenazantes en los puentes de las autopistas. Al poniente, los incendios asolaban el bosque ganando la lucha a bomberos y ejidatarios. Las cuadrillas de voluntarios resultaban insuficientes para controlar el fuego y, cuando apagaban uno, aparecían multiplicadas por todos lados enormes nubes grises que ensombrecían el cielo y llenaban las ciudades de ceniza. La gente dejó de sumarse a las brigadas cuando vio a los animales salir desesperados a la carretera y con la piel quemada. No había más que hacer, sino dejar que el incendio se extinguiera por sí solo y orar para que llegaran las primeras lluvias. La batalla estaba perdida. Cientos de miles de hectáreas fueron consumidas y reducidas a carbón. Miles de animales, incinerados. Seis grados más de calor que debimos soportar, cuando ya de por sí nos sentíamos entre las brasas.
Pedimos agua con tanto fervor que las lluvias aparecieron en forma de huracanes. En el Pacífico y el Atlántico, el mar inundaba las ciudades de las costas, alejándose primero y succionando el mar para luego expulsar millones de guijarros entre secos y fuertes sonidos y olas inmensas, como si fuera un tsunami. Las noticias decían que las islas del Caribe y la Florida completa desaparecerían sumergidas por las tormentas y los oleajes, que llegarían derribando árboles, edificios y todo lo que durante siglos había sido construido por la mano del hombre. Katarina se acercaba a las costas de Florida aumentando su intensidad a cada paso, cubriendo el cielo con densas capas de nubes que giraban desplegadas desde el gran ojo de su centro, oscureciendo la tierra bajo fuertes tormentas de granizo y relámpagos. La gente llena de pánico se volcó a las carreteras tratando de alejarse del peligro. El éxodo fue masivo y quedaron varados días y noches en caminos congestionados. Los que no, corrieron a los centros comerciales a comprar tablas, baterías, galletas, comida enlatada y mucha agua, a pesar de las amenazas de morir ahogados. El día en que se anunciaba el fin del mundo se encerraron en sus casas tapiadas desde donde escuchaban, en la oscuridad, las ráfagas amenazantes: “¡Coño! ¿Qué es esto? ¡Se va a caer todo!”, “¡Qué miedo! ¡Hay vientos horrorosos!”, “¡Todo se mueve, pero no veo nada! ¡Se oye feo!”, “¡Juro que no tienen idea! ¡Se está metiendo el agua por todas partes!”.
… Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, esta casa, con todo lo que es, con todo lo que tiene… Sello y protejo con la preciosísima sangre de Jesucristo la puerta principal, todas las paredes, los techos, los rincones, cada una de las columnas… los cuatro puntos cardinales. Sello y protejo todo el material con que se construyó… Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, la pintura con la que está revestida, todas las puertas de todos los cuartos, todas las áreas… Pido a Jesús que toda mi casa sea bañada con su preciosísima sangre, de tal manera que nada ni nadie pueda provocarnos ningún daño, ni a mí ni a los míos, ni a cualquiera de mis parientes, amigos o visitantes. ¡Amén, amén, amén!
Mientras mirábamos al norte y veíamos asombrados los destrozos de los huracanes y los miles de damnificados que caminaban por las calles descalzos y semidesnudos, como zombis, con la vista perdida y clamando al cielo, en el sur del país el firmamento se iluminó de repente con colores de auroras boreales, como presagiando con tanta belleza lo que vendría enseguida: el suelo comenzó a cimbrarse y a tirar las frágiles viviendas de familias tsotsiles y tzeltales, mixes y chontales, que empezaron a ver los rostros de la muerte en cada casa. Ellos, en lugar de huir despavoridos, se plantaban silenciosos frente a sus chozas cuidando a sus muertos, depositándolos suavemente en la tierra, de la que fueron formados y a la cual volvían.
El terremoto volvía también a abrir las entrañas de la ciudad más poblada del mundo, como treinta años atrás. Era el mediodía del 19 de septiembre cuando observamos asombrados los videos en las redes sociales que mostraban cómo se movía la tierra, primero girando suavemente y luego trepidando de manera rápida e inesperada, agrietando muros, colapsando construcciones, arrojando a las calles fachadas enteras de edificios habitados. Grandes y pesados bloques de cemento cayeron sobre las banquetas atestadas de gente; los pisos de las torres caían uno sobre otro como fichas en un tablero, sepultando a miles de personas. La gente lloraba y se empujaba para salir corriendo, pero el movimiento los regresaba a cada paso y los hacía caer en pasillos atiborrados. En la carrera por salvarse, gritaban angustiados aventándose y pisando a los que habían caído, tronando huesos y rasgando vestiduras. El asfalto de las calles se movía hacia arriba y hacia abajo, como si fuera una gran alfombra sacudida por manos de gigantes que la agitaban desde el centro de la tierra, del mero infierno, allá donde dicen que vive el Diablo. Parecía el fin del mundo. Las señales se estaban cumpliendo.
2
Yo. La Piedra del Patio
Convento de San Juan, 1821
Contemple Vuestra Paternidad lo que pasa con una piedra del empedrado: caminan por encima de ella para pisarla, la escupen, se sientan, se paran en ella. Pasan a su lado sin tomarla en cuenta, la hallan sumamente incapaz para todo trato de gentes, indigna de toda atención, ociosa para todo empleo, inútil para toda conversación, desatendida en todo parecer. Así me hallo yo en este convento.
Si hasta mi sobrina, a quien crie y puse el velo en la cabeza a costa de tantas congojas y es vicaria actual, se maneja lo mismo que todas: me ignora y me desprecia. Un día que le di el sentimiento porque ya no venía a verme y se retiraba cuando me veía pasar, me dijo que ya lo tenía consultado con las superioras y que le habían dicho que mejor era no visitarme, a visitarme y que hubiera pecados. ¡Cómo quedaría mi corazón de atravesado! No sé explicarlo…
Se lo dije en confesión a través de la cratícula la última vez que pasó por esta casa. Fray Romualdo, mi amado padre y confesor, es el único que me escucha y aconseja. Gran congoja tiene ahora mi corazón al saber que piensan alejarlo del convento y mandarlo a misionar a tierras lejanas. ¿Qué haré entonces yo, sola y desamparada entre las rejas de esta casa, soportando los cuchicheos de las monjas y los chismes que me inventan? La última vez que vino fue antes de la Cuaresma, a prepararnos para el recogimiento de la Semana Mayor. Fue entonces, cuando lo escuchaba predicar en el altar, que me mostró Nuestro Señor que era yo la piedra del patio: reflejé y vide lo que es, y entendí que me pasaba a mí lo mismo. Por eso le dije: “Calcule usted el estado de una piedra de un empedrado porque idéntica estoy yo, pero más merezco por mis pecados”. Y ahora, en mis apuros, entiendo el total sentido de la piedra y me sosiego y doy gracias a Dios porque en Vuestra Paternidad hallo abrigo y consuelo, y porque sé que alaba al Señor por mí. Esta merced hace su Majestad a mí y no a otras de tanto mérito que viven en este convento.
Aquí sólo me acompañan Guadalupe y la niña que atendemos y vive en nuestra celda. Guadalupe es ya mayor y se enferma con frecuencia. La niña está aprendiendo a escribir. A ella pediré que me haga algunos renglones para mi amado padre cuando yo no pueda, porque mi letra es tan deforme que a veces ni yo misma me entiendo.
3
Guadalajara, abril de 2012
Pero no todo había iniciado en ese año, en esos momentos. La noche del fin del mundo comenzó el último día del segundo milenio, cuando pensábamos que el universo iba a explotar y a desaparecer en el último segundo. Decían que el cielo escupiría llamas de fuego y que la tierra se abriría para tragarse a los millones de pecadores; que un caballo blanco aparecería y los arcángeles tocarían trompetas anunciando la segunda y última venida de Aquél que separaría a justos de pecadores.
Familias enteras se congregaron en la basílica para escuchar la misa de gallo. Nosotros no. Actuábamos como si no pasara nada, aunque nuestros corazones estaban llenos de angustia e incertidumbre. Mi madre oraba y nos hacía rezar los misterios dolorosos poniéndonos a todos en Sus manos, porque todo era Su voluntad y no sucedería nada que Él no quisiera. En el minuto final sonaron las campanadas de todos los templos haciéndose eco con los cohetes de las calles y las balaceras al aire. Era apenas el inicio de una terrible pesadilla de la cual no podíamos despertar.
Esa noche no cayeron las temidas lenguas de fuego del cielo que expulsarían al del caballo negro. Tampoco se abrió la tierra ni se escucharon los gemidos del Maligno. Empezaba un nuevo milenio y la vida continuaba. Las profecías no se habían cumplido. Tuvimos que esperar doce años más para ver consumadas las predicciones de los mayas. Nos burlamos de nuestra credulidad y nos retiramos a descansar contentos por estar vivos.
Fue entonces, cuando despertamos, que empezamos a observar las señales prodigiosas. Durante doce años aparecieron por todas partes imágenes de vírgenes y rostros sagrados. La gente les llevaba flores y veladoras; les cantaba “Las mañanitas” y llenaba de papelitos, trenzas y billetes de dólares, los pequeños altares que iban construyendo por las calles, en terrenos baldíos, debajo de los puentes. Dios se valía de las cosas más simples para repetir el eterno mensaje: “¡Arrepiéntanse y conviértanse! ¡Recen el rosario en familia!”.
El primer milagro sucedió durante los últimos meses del milenio que terminaba, cuando un perro llagado se bañó en las aguas del río Tlacote y salió totalmente sanado. El dueño del animal lo platicó y de todos lados fueron llegando decenas, cientos, miles de personas heridas, enfermas de cáncer y hasta de sida, cargando garrafones para llenarlos con el agua milagrosa. La gente se formaba y se la regalaban. Esperaban pacientes bajo el sol, bajo la luna, cubiertos de polvo y con caras cansadas. Estaban allí personas famosas y desconocidas, ricos y pobres; todos igualados frente al dolor, la enfermedad y la inminencia de la muerte. Las noticias del agua de Tlacote recorrieron el mundo llevando esperanza, pero su efecto terminó cuando el dueño del perro y de la hacienda pensó que podría enriquecerse y decidió venderla. Las autoridades le exigieron purificarla antes de envasarla, y cuando las botellas de agua aparecieron en las tiendas de las ciudades a cinco pesos por litro, y la gente podía comprarlas sin sacrificio, sin recorrer el largo trayecto y esperar en la fila durante días, dejaron de manifestarse los milagros.
Un día Jesús, acompañado de sus arcángeles, se apersonó en Lomas del Paraíso en casa de Marta, una mujer pobre y analfabeta, para decirle que pronto vendría a separar a justos de pecadores. Cuando llamó a su puerta, Marta notó cómo los pies del visitante no tocaban el piso y quedó sorprendida. Lo convidó a pasar y a sentarse en el mejor sillón de su casa. Desde allí, el Señor predicó largo rato y luego se retiró, encomendándole que difundiera su mensaje. Nadie más lo vio salir y Marta quedó aturdida pensando que se burlarían de ella. Colocó velas y flores alrededor del asiento del Señor; de los ojos de la Dolorosa que tenía colgada al lado, empezaron a brotar lágrimas con las cuales humedecía paños benditos que regalaba a los peregrinos que llegaban de toda la zona para rezar juntos el rosario. Marcaron las estaciones del viacrucis por la vereda que conduce a la cima del cerro, desde donde contemplaban la danza del sol al finalizar la jornada. Todos los viernes del año se reunían a orar y meditar los misterios de la pasión; sobre todo en la Semana Mayor, cuando miles de personas llegaban para purificar sus pecados y recibir las bendiciones directas del cielo, mientras se bañaban de la luz del sol que danzaba en el crepúsculo.
Las acompañé llena de curiosidad un viernes cualquiera. Observé el asiento del Señor y me regalaron un paño humedecido con las lágrimas de la Virgen. Iniciamos el viacrucis rezando el rosario. Al llegar a la tercera estación me dijeron que mirara la roca del lado derecho porque allí estaba el rostro del Señor, pero que sólo podían verlo aquellos que tuvieran fe. Me quedé frente a la roca mientras ellas avanzaban. Entorné los ojos y miré desde diferentes ángulos sin lograr reconocer ningún rostro coronado de espinas. Luego me uní al grupo: “¿Lo viste?, ¿viste el rostro del Señor?”, “¡Claro!”, contesté. Al final permanecieron largo rato observando directamente la danza del sol. Yo pregunté si no tenían miedo de quedar ciegos, de lastimar su vista. Me dijeron que no, que la Virgen los protegía...
¡Cómo no creer!, si hasta nosotros en medio de la angustia y la desesperación bañábamos a mi padre enfermo con agua milagrosa de Tlacote y secábamos su cabeza con paños benditos tocados por la imagen del Santo Niño de Atocha o rociados por las lágrimas de María.
¡Cómo no creer!, si en el oratorio de mi madre veíamos con nuestros propios ojos las flores danzando al ritmo de los cantos y las plegarias.
¡Cómo no creer!, si día tras día aparecían cabras y vacas muertas que pastaban en los campos del centro de México y de toda Centroamérica. Y no morían de muerte natural, como uno esperaría. Morían desangradas y con las marcas de colmillos encajados en el cuello; con huellas de un murciélago gigante, de un animal nunca antes visto que chupaba su sangre. Años después lo atraparon: era una especie de mono con cabeza de ratón, orejas muy grandes y colmillos de vampiro. Era el Chupacabras que andaba rondando al ganado de los pobres en México y Honduras, en Perú y Guatemala. Nosotros fuimos al parque cuando lo mostraron y había colas de gente tratando de mirarlo. Era como el diablo, pero en chiquito.
Mi padre murió de lo que estaba enfermo. Todos los demás sobrevivimos y tuvimos que retomar el ritmo de nuestras vidas con las sorpresas que se iban presentando. Su lugar lo fue ocupando, de manera inesperada, ese fraile con quien fui llenando mis mañanas de los viernes. Un día, al despedirme de él en el convento, me dio una palmada en la mejilla y me quedé extrañada. “Es de cariño”, me dijo.
4
Convento de San Juan, agosto de 1825
Vine yo al convento de la mano de mi padre cuando me entregó para ser criada. Él hubiera querido ser fraile y quedarse en Guadalupe, pero cuando se confesó con el padre guardián las cosas cambiaron. Cuando era estudiante y ya ordenado de menores, el reverendo padre Margil le dijo que se casara, que eso le convenía. Y en efecto, se casó y con quien el venerable dijo, pero mi madre murió y a mí me trajeron a esta casa. Ahora hago yo memoria de esto y pienso: si el padre Margil me alcanzara de Dios el que yo vaya a su convento, y por esto le convino a mi padre el casarse para que yo tuviera la dicha de ser la criada de esa venturosa casa, vería yo a mi amado confesor, aunque sea de lejos, y ya no me preocuparía tanto por su estado de salud. Eso pido en mis oraciones: dejar este convento en el que me encuentro y ser mejor la criada en el de Guadalupe sirviendo a tanto fraile.
Esta casa en la que me entregaron es una casa de recogidas. Mi padre no tuvo que dejar dote porque no tenía para pagarla. Los frailes me consiguieron un padrino que envía de vez en cuando lo necesario para mi sostenimiento. El señor don Rafael, a quien sólo vi el día que profesé, se ha retirado a Valladolid para atender sus negocios. Ahora mi padre se ocupa de sus tierras ayudado por mis hermanos que pueden trabajarlas y seguramente se las dejará cuando falte.
Cuando mi madre murió yo lo asistí en mi casa, a él y a mis hermanos. Llevaba el nixtamal al molino y echaba tortillas, hasta que decidió volverse a casar para tener compañía y quién se hiciera cargo de él y de sus hijos. A mis nueve años me trajo y desde entonces no sé nada de ellos. Me dejaron a dormir en la celda de Guadalupe y es ella quien ha visto por mí. Hago los trabajos de criada para pagar mi asistencia y Guadalupe me comparte algún pedazo de alfajor cuando le llevan de regalo. Ella me da también sus hábitos viejos para hacerles remiendos y ponérmelos de diario. Es como una madre para mí.
Algunas religiosas se preparan como coristas o ecónomas; a ellas las ponen a escribir y les traen papel y tinta desde México o Zacatecas. Hacen planas y planas con letras hermosas. Yo aprendí las letras sola, sin que nadie me enseñara, copiando algunas partes del libro de oraciones o del breviario. Cantar no sé, pero me gusta leer. Leo todo lo que me presta Guadalupe y los libros que mi padre fray Romualdo me trae. Son lecturas muy edificantes. El papel y la tinta los consigo haciendo mandados o comprándolos cuando tengo algo de dinero. Los guardo para escribir algunas letras a mi padre confesor y trato de no desperdiciar nada. Si no fuera por esto, ¿con quién más podría yo desahogar mi corazón? Él es como un padre para mí. Sin sus cartas que me alientan y velan el estado de mi alma, no sabría qué sería de mí. Por eso le escribo con frecuencia y espero sus letras con la mayor ilusión, asomándome a la portería cada que llega correo o algún mensajero del convento de Guadalupe.
5
Zapopan, enero de 2000
Llegué al convento, como habíamos acordado. Mi corazón daba vuelcos y tenía la respiración agitada. Mientras aguardaba a que el portero me abriera, respiré profundo y traté de saludar con voz tranquila. “Pase”, me dijo, “la están esperando en la sala”.
Desde el umbral de la puerta contemplé los naranjos alrededor de la fuente del patio central y la estatua del santo de Asís. El olor de los azahares llegaba con el viento y perfumaba el amplio corredor que me llevaba a la sala de visitas. En los muros colgaban retratos de frailes que habían vivido allí desde hace cientos de años, que habían muerto también allí. Sentado junto a la portería se encontraba un monje viejo vestido con el hábito de cordón, pasando silencioso entre sus dedos las cuentas de un rosario. Por las ventanas laterales llegaba el sonido de los tambores y de los cascabeles de los danzantes a la Virgen, la música de las flautas, el ritmo de los pasos, los gritos de los niños; pero adentro, silencio. La tranquilidad de la vida de monasterio, las necesidades mundanas resueltas: casa agradable, hábitos lavados y olor a comida preparándose.
Fray Refugio entró después de mí y me ofreció un asiento frente a él. Frailes jóvenes pasaban y nos miraban a través de las ventanas pero no nos escuchaban.
—Te conozco —me dijo—, y quiero proponerte que vengas a trabajar en un archivo con documentos que sé que te van a interesar. Muchos han escrito sobre la Iglesia y la vida religiosa inventando cuentos para hacerse famosos. Revisa lo que hay y me das tu punto de vista.
Acordamos que visitaría el archivo un día por semana, los viernes, para leer el material que me ofrecía. Nos despedimos.
Salí del convento preguntándome por qué yo, por qué a mí, quién era este fraile que estaba invitándome a trabajar en el convento de manera tan cercana y especial. Yo había leído con interés sus escritos. A mí me apasionaba estudiar las religiones y cuestionaba duramente a la Iglesia. La sensación de estar en el convento me atraía. No perdía nada con darme una vuelta a ese archivo para conocer los documentos que allí se encontraban y que, como me dijo desde esa primera visita, nadie conocía.
6
San Juan del Río, enero 28 de 1821
De Juana María Gutiérrez, al
Muy Reverendo Padre Fray Romualdo Gutiérrez
Mi estimado Hermano: cansada ya de esperar tanto el que me escribas, como me prometiste en tu última para cuando venías, te pongo ésta para saber si vives. Todos los días he estado esperándote pero me parece que ya no tendré el gusto de verte hasta quién sabe cuándo.
Yo he estado en este invierno bien mala porque ha estado muy crudo. Y si aquí ha estado cruel, ¿cómo habrá estado por allá? En lo absoluto he tenido quién me dé razón de ti, por lo que estoy con bastante cuidado.
La capuchina siempre me pregunta por ti y me pide te suplique le des razón porque ha estado muy preocupada. Hasta me dice que te había escrito, por lo que sabrás se halla en Irapuato en el Convento de la Enseñanza hasta que le den su pase para otro convento de su Orden, lo que espero será ahora con la muerte de la señora Arechederreta, que era quien se había encaprichado, y dé respuesta el señor don Rafael.
Tu comadre me escribió que está aliviada de sus males y también me pregunta por ti, y me encarga toda la familia te dé expresiones.
Crucita está todavía en casa. Salvador ha estado malo de una sofocación del pecho que no me gusta. Vive aparte.
Las niñas como siempre de apolilladas; todas te saludan con el más fino afecto y yo te encargo me digas hasta cuándo nos vemos.
Y manda lo que gustes a tu afectísima hermana que en Dios te ama y ver desea.
Juana María Gutiérrez
7
Zapopan, enero de 2000
Empecé a trabajar en el archivo un viernes de enero a las nueve de la mañana. Fray Refugio había pedido en la portería que le avisaran de mi llegada. El portero marcó su extensión. Bajó a recibirme. Mientras subíamos la ancha escalera que conducía a la planta alta de la parte frontal del convento, hizo algunos comentarios sobre la construcción, los jardines y el claustro. Se trataba de un edificio histórico habitado y en funciones. Pasamos por la sala capitular del lado derecho con vista al atrio y dos puertas adelante llegamos al archivo. Me cedió el paso. Los muros estaban cubiertos de libreros ordenados; al centro, una mesa de trabajo redonda con cuatro sillas. Junto al muro oriental estaba instalada una enorme computadora que utilizaban para escanear y limpiar los documentos incunables; y del lado opuesto, una fotocopiadora. Separada por libreros se encontraba el ala de su oficina: un gran escritorio repleto de documentos ordenados y, detrás de su silla, el enorme Cristo de san Damiano tallado en madera por un carpintero de Zapopan.
—Es obra de un gran artesano —me dijo—. A él le encargo todas las cosas que necesito para el archivo.
El Cristo de san Damiano, el mismo que habló a san Francisco en su pueblo de Asís diciéndole que construiría una gran iglesia, ahora nos miraba rodeado de varias personas que le asistían en el descendimiento de la cruz. Las ventanas se abrían muy poco por temor a que los documentos se dañaran.
—Aquí te vas a sentar —me dijo señalando la silla que quedaba justo frente a él.
Y allí me senté.
Me trajo una caja con manuscritos acomodados en carpetas rotuladas con el nombre del destinatario o del autor. Había cartas, borradores de textos amplios, comentarios a sermones, confesiones, relatos de misiones, cuentas de la economía de los conventos, documentos transcritos…
—Ve leyendo y me dices de qué se tratan.
Abrí una carpeta y revisé su contenido. Los pliegos estaban casi todos completos, sólo algunos tenían las orillas destrozadas, como si las ratas los hubieran mordido; otros habían empezado a llenarse de moho por la humedad de los sótanos donde estuvieron guardados. Mientras leía recordaba a mi abuelo, su escritura limpia, su preciosa caligrafía decimonónica, su firma adornada. Las hojas eran de papel delgado y algunas estaban cerradas por el tiempo. La falta de ventilación y la humedad comenzaban a dañarlas. Al abrirlas despedían un polvo brillante, restos de tinta o talco que utilizaron sus autores para secar lo escrito.
Comencé a leer.
Había que acostumbrarse primero a la letra de los autores. Algunos documentos se leían fácilmente; en otros aparecían sólo garabatos, manchas y tachones. Sucedía que cuando el escritor no tomaba con el canutero la tinta suficiente, la punta podía rasgar el delicado papel, y cuando lo hacía en exceso, el documento se llenaba de manchas. Al completar la página había que rociarla con un delicado talco que absorbía los restos de humedad. Las hojas no debían empalmarse hasta asegurarse que habían secado por completo. Escribir en el siglo XIX no era tarea fácil. Requería de pericia, paciencia y muchos ejercicios de caligrafía.
Al leer las cartas fui formándome —casi sin querer— un retrato de sus autores. La letra de los frailes era clara y adornada porque habían aprendido a escribir pronto y dedicaron muchas horas a ejercitarla. La de las mujeres era muy variada, casi como un reflejo de su condición social: las hacendadas, con escritura limpia y refinada, pedían que les mandaran un fraile en los días de Cuaresma para confesar a los mozos de su pertenencia, trataban negocios de herencias, compra y venta de propiedades, o regalos al convento; las abadesas de monasterios escribían cartas formales, bajo un mismo modelo, tratando asuntos de la administración de los conventos, la muerte de alguna religiosa, o felicitaban a los frailes por los nuevos cargos que se les confiaban.