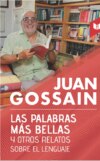Buch lesen: «Las palabras más bellas y otros relatos sobre el lenguaje»



Las palabras más bellas © 2018, Juan Gossain © 2018, Intermedio Editores S.A.S.
Primera edición, abril de 2018
Edición, diseño y diagramación Equipo editorial Intermedio Editores
Diseño de portada Andrea del Pilar Penagos
Foto portada Archivo El Tiempo
Intermedio Editores S.A.S.
Av Jiménez No. 6A-29, piso sexto
www.eltiempo.com/intermedio Bogotá, Colombia
Este libro no podrá ser reproducido,
ni total ni parcialmente, sin el previo permiso escrito del editor.
ISBN:
978-958-757-739-6
Impresión y encuadernación
A B C D E F G H I J
Diseño epub: Hipertexto – Netizen Digital Solutions
Contenido
La hormiga y la utopía
La discriminación social de las letras
Descubra por qué el lenguaje es el juguete más divertido del mundo
La sastra y el usitado
El disfemismo
El pobre Fernandito…
La verdad sobre la W
El perro chino
Epílogo
La marca del destino
Las palabras más bellas, más largas y más curiosas del castellano
Campeón y subcampeón
Las más bellas
Curiosidades
“Tiene uebos”
Epílogo
Permítame su educación: ¿qué es un corroncho y qué viene siendo un cachaco?
Yuca, sombrero, abarcas
Orígenes del corroncho
El cachaco
Todos contra todos
Epílogo
Hombres y “hombras”
Del tubérculo tropical a la consorte del gallo
“Con un guayabo llegué a la elle…”
Declaración de amor a un diccionario
“El calceto me salió jeto”
El sabor de la venganza
Etiopía y la utopía
Epílogo
De diccionarios y cartas apócrifas: dos crónicas por el precio de una
La virgulilla
¿Y el rasguillo?
Palabras de contrabando
Y la carta
Epílogo
Palenquero: el idioma que crearon los negros en Cartagena
De yolofos y lucumíes
Aparece el palenquero
Epílogo
Los milagros del “Papa” Guerrero
Dios y los signos de puntuación
La voz, la quemadura, la abuelita
“¿Me regala la otra mano?”
@.com
De bárbaros y vándalos
Perdone la pregunta: ¿de dónde proviene la palabra ‘carajo’?
La canastilla del marinero
¿Es palabra americana?
Carajillo, carajito, carajear…
Epílogo
El cliché en el lenguaje escrito
Periodistas y pistolas dantescos
Reveses y goles caniculares
Pies en polvorosa
Vacaciones a pierna suelta
Un ramillete de verdades
Colombia, un país donde hasta el lenguaje se corrompe
Entre la vaca y el perro
Deportes y lenguaje
Borrachos al volante
De profesiones y oficios
La gran parranda del idioma
Los hallazgos
El español, lengua de comunicación universal
De gallinas y verbos
Canto de amor por el cazabe
Lenguaje entre jóvenes, un reto para la comprensión
Cocteles y regalos
Galletas y verbos
Emoticones y abreviaturas
Cuando el general se llama Guerrero y el veterinario se apellida Toro
Misterios de la vida real
Epílogo
¿Cuál es el origen de la expresión “poner los cuernos”?
Del orinal a la infidelidad
El primer cornudo
De España a América
Los cuernos cristianos
Infiel por contrato
Colombia y los cachos
Epílogo
“Vaina”, la palabra más útil del lenguaje colombiano
Regaño y chiripazo
La vaina de la vagina
La vaina llega a América
Colombia es una vaina
Epílogo
Los curiosos apodos de las ciudades colombianas
La Ciudad Luz
Rosario de perlas
Primaveras y sultanas
Epílogo
Miguel de Cervantes: el hombre que inventó un idioma
¿Sabe usted cuántas palabras castellanas terminan en ‘j’?
Propias y adoptadas
La letra más humilde
El reloj
La lista completa
Epílogo
Si quiere sentirse orgulloso, acompáñeme a conocer el Caro y Cuervo
Don Miguel y don Rufino
El comienzo
Revistas, libros y coreanos
Epílogo
Vestido con sus mejores galas, el vallenato ingresa al diccionario
Los orígenes
¿Dónde nació el vallenato?
La palabra vallenato
Epílogo
La hormiga y la utopía
Alguna vez escribí –y es probable que usted lo encuentre en estas mismas páginas– que no hay un arma más poderosa que el lenguaje. Pero tampoco la hay más débil. Esa es la gran paradoja.
La palabra es tan demoledora que puede destruirse incluso a sí misma. Por eso abundan en lengua castellana los proverbios y refranes con los cuales la palabra devora palabras: el silencio es oro, en boca cerrada no entran moscas, nadie se arrepiente de lo que calla, cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. He ahí unos pocos ejemplos apenas.
Se trata, como pueden comprobarlo, de un insólito caso de autofagia en el cual el caníbal se come su propio cuerpo. (Bueno: no la busquen más, que la palabra autofagia la inventé yo porque no figura en el Diccionario de la Real Academia. Parece que también se devoró a sí misma).
Cuando digo que el lenguaje es el arma más demoledora que se conoce, me siento en la obligación no solo de explicarme sino de ponerles algunos ejemplos. Vean este: con solo cambiar cuatro letras se pueden crear dos mundos que no son únicamente diferentes, sino contrarios, opuestos, adversos, enfrentados, antagónicos.
El caso más elocuente que he encontrado en nuestra lengua castellana es el de utopía. La vida entera se nos ha ido soñando con esa quimera, el mundo ideal, un universo donde las ilusiones se vuelven realidad, donde no existen el dolor ni la angustia. La Arcadia feliz. La maravilla. El hombre ha soñado con ese reino de la utopía desde que pasó lo que pasó entre los matorrales del paraíso terrenal y la humanidad fue condenada a padecer por cuenta de Adán y Eva.
La palabra utopía fue inventada hace casi quinientos años por Tomás Moro, un sacerdote católico inglés. En el idioma griego antiguo significaba “lugar que no existe”. Con ella describió Moro una isla desconocida en la que se había organizado la sociedad ideal, sin injusticias ni deferencias, sin padecimientos, en la que reinaba la dicha completa.
Por el contrario, la vida real es tan malvada que, como prueba de que no existe ese mundo feliz, el propio Moro murió decapitado por orden del rey de Inglaterra. El vaticano lo canonizó como mártir del catolicismo.
Hasta ahí la historia es conocida en todas partes. Lo curioso, como dije al comienzo, es que basta cambiar unas cuantas letras para que aparezca el antagonismo. Mucho tiempo después de la vida y muerte de Moro, varios escritores también ingleses inventaron a principios del siglo veinte el término contrario, dis-utopía, que las gentes de nuestra época no conocen, y que significa “lugar indeseable”.
Novelistas como George Orwell y Aldous Huxley escribieron obras que ocurren en un mundo futuro donde todo es terrible, una sociedad alienada y triste en la que no hay sueños ni existen las ilusiones y se llama, precisamente, distopía.
¿Lo ven? Con solo cuatro letras de diferencia dos palabras del mismo origen pueden significar exactamente lo contrario.
Mientras escribo estas líneas trepa a mi escritorio una hormiga casi invisible, delgadita, de color rubio, que en la región del Caribe llaman “hormiga candelilla”. Tienen fama de picar fuerte y de provocar ronchas y rasquiña. Sube por mi mano y empieza a dar vueltas en redondo, pero me niego a matarla porque el corazón no me da para eso. La sigo con la mirada mientras hace piruetas y entonces recuerdo que corazón es otra de las incontables palabras que a mí me llaman la atención y me quitan el sueño. Porque hasta los órganos humanos suelen estimular la curiosidad creativa del lenguaje.
La sola mención del corazón, o su simple recuerdo, pueden implicar sentimientos distintos o emociones encontradas. Es una de las palabras más bellas del idioma cuando un muchacho apasionado la usa para expresar amor, ternura, cariño. Pero en boca de un amante celoso el corazón estrujado es una tragedia. Ni para qué hablamos de infartos.
Siendo tan minúscula, ¿la hormiga que ahora sube por mi brazo tiene corazón? Si lo tiene, ¿de qué tamaño puede ser? Y, si lo tiene, ¿por dónde le corren venas y arterias?
Mejor termino aquí porque creo que estoy empezando a volverme loco.
La discriminación social de las letras
Después de tantos años quemándome las pestañas en noches de vigilia y madrugones de verano, solo ahora vengo a confirmar una sospecha que me estaba agobiando desde el principio: que entre las letras, tal como ocurre entre los seres humanos, también existen la injusticia social y las discriminaciones, los favoritismos y la inequidad.
Son varios los casos que he podido comprobar en la larga historia del alfabeto castellano. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la letra q. De modestos orígenes fenicios, hija de mercaderes y marineros de la legua, los comerciantes de Cartago que navegaban por el mundo la llamaban quof en su lenguaje. De allí la heredamos nosotros.
Lo extraño es que durante muchos años, en textos de gramática o en los venerables diccionarios, aparecía escrita con c en vez de q: la letra cu. Solo en tiempos recientes las autoridades de la Real Academia Española resolvieron hacer justicia, aunque fuera de manera simulada, y la anotaron de ambas formas, cu y qu, en el diccionario oficial.
Mejor le fue a la letra k por sus ancestros arraigados en la nobleza y la sinarquía. (Otra vez me meto en problemas: ahora tengo que hacer una pausa para aclararles a ustedes que, en la Edad Media, sinarquía era la palabra que se usaba para describir a un grupo de personas poderosas que con su dinero controlaban el gobierno y los asuntos políticos de un país).
Íbamos en los orígenes de la k. Proviene de los lenguajes ancestrales semíticos de los judíos, que la llamaban kap. Así aparece en numerosos textos de la antigüedad, inclusive en narraciones bíblicas y epopeyas anteriores a Jesús.
Pues bien: en el diccionario del idioma español, la letra k siempre ha aparecido escrita con k y no con c: figura como letra ka y no como letra ca. Esos son los privilegios que disfrutan los hijos de mejor familia.
Como pueden confirmarlo ustedes, en esta vida todo es relativo. Lo que deprime al oso polar es el verano. Las posibilidades del lenguaje son tan infinitas que el propio destino, sin proponérselo, puede terminar armando unos poemas hermosos con los nombres de una persona. También el amor y la belleza residen en el reino de las palabras.
Cuando supe que el director técnico de la selección española de fútbol era un señor llamado Vicente del Bosque, me entraron en el pecho unos profundos suspiros de romanticismo. Me acordé de mi amiga Carmencita Arboleda, oriunda de Popayán y residente en Bogotá. Si ellos dos se hubieran casado, podrían haber tenido una hija a la que bautizaran Margarita. Su nombre completo sería Margarita Rosa del Bosque Arboleda. ¿Conocen ustedes algún nombre más bello y florido que ese? No sería una niña, sería un jardín.
Pero a los pocos minutos de andar extraviado en el laberinto de esos pensamientos, volví a aterrizar en la dura realidad.
Descubra por qué el lenguaje es el juguete más divertido del mundo
Está lloviendo sobre Cartagena. Al otro lado de la calle se extiende la bahía, rodeada de edificios, pero desde mi ventana no se ve el mar porque la bruma ha cubierto el mundo. De repente siento que entra una bocanada de petricor que sube desde el suelo empapado. Petricor. Qué palabra tan bella y expresiva. Nació hace más de mil años. Pero ya nadie la usa. Ya ni siquiera figura en el diccionario de la Real Academia Española.
Para no seguirle dando vueltas al tema, déjenme decirles que petricor, de raíces griegas, es el aroma penetrante, mitad caliente y mitad frío, que produce el agua de lluvia cuando cae sobre suelo caliente bajo el sol. Es una vaharada que a mí me hace evocar con nostalgia los años de la infancia en San Bernardo del Viento.
Si ustedes supieran lo que uno puede entretenerse mientras juega con el lenguaje, con sus sorpresas y curiosidades, con las bromas que se pueden hacer, con las locuras que se pueden armar. Se me ha ido media vida diciendo que el idioma está para divertirse con los hallazgos más inesperados.
La sastra y el usitado
¿Ustedes me creerían si les digo que la palabra sastre tiene su femenino en las páginas del diccionario? Confieso que yo no lo sabía. Sastra se llama en castellano la mujer que tiene por oficio cortar y coser vestidos. También se le dice así a la esposa del sastre.
La palabra no es ninguna novedad, como que tiene más de quinientos años de existencia, pero los americanos, en vez de usarla, porque no la conocemos, hemos resuelto inventar varios sustitutos: modista, diseñadora, costurera. Los españoles, en cambio, la usan mucho, como puede verse en los créditos de sus películas y obras de teatro.
Son tantas las palabras que ya no existen. Murieron de viejas. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. En los orígenes de nuestro idioma, cuando los frailes estaban inventando el lenguaje entre las sombras nocturnas del monasterio de San Millán de la Cogolla, la palabra deturpado se usaba para describir lo feo, manchado o deforme. Todavía aparece registrada.
Miren ustedes este fenómeno tan curioso: en muchos casos, para expresar la idea contraria de lo que significaba una palabra, bastó con anteponerle el prefijo in. Los ejemplos abundan: usitado era lo que ocurría con frecuencia, lo constante, lo permanente. Entonces se creó inusitado para designar lo contrario, lo excepcional, lo que es poco frecuente
Lo mismo sucedió con sólito y su contrario, insólito. Lo curioso, vuelve y digo –es decir, lo insólito– es que, con el paso de los años, nadie volvió a emplear la original sino su derivado. Ya nadie se acuerda de usitado ni de sólito.
El disfemismo
Todo el mundo sabe que un eufemismo es la manera suave y decorosa de expresar una idea. La forma delicada con un poco de disimulo y algo de rebuscamiento. En Sincelejo todavía recuerdan a un distinguido ganadero que se las daba de refinado y se refería a la leche llamándola “líquido perlático de la consorte del toro”.
El eufemismo perfecto es afirmar que alguien “pasó a mejor vida” en lugar de decir que murió.
Hay otra expresión conmovedora en ese mismo territorio de la muerte: “jardín de paz” en lugar de cementerio.
Lo malo es que los colombianos estamos abusando de la delicadeza del pobre eufemismo para volverlo cínico y desvergonzado. Fíjense que a la corrupción ahora le dicen “sobresueldo” o “rebusque”. Hasta el idioma se nos está corrompiendo, convertido en cómplice de los delincuentes. Ay, caramba: se me estaba olvidando que ya no se llama “cómplice” sino “auxiliador”.
Muy bien: ya sabemos que existe el eufemismo en el lenguaje. Lo que no sabe la gente es que también existe la idea opuesta, que es el disfemismo, la forma de expresarse con la mayor brusquedad posible.
En ese sentido, “estiró la pata” es el disfemismo más común y grotesco para decir que alguien murió. Disfemismos famosos son “caja tonta” por televisor, “comida chatarra” por hamburguesa, “matasanos” por médico.
El pobre Fernandito…
Estaba yo como en tercero de bachillerato cuando escribí, para la clase de español y literatura, un cuento que decía más o menos así: Fernandito era un muchacho muy inquieto al que, un día, se le metió en la cabeza la peregrina idea de aprenderse de memoria el diccionario de la lengua castellana.
Cuando Fernandito iba por la letra f ya se estaba volviendo loco. Cuando llegó a la m dormía con los ojos abiertos y hablaba a solas en los rincones. Pero cuando llegó a la p hizo uno de los descubrimientos más importantes de su vida: encontró el vocablo paronomasia, que es la similitud existente entre dos palabras que pueden confundirse, como ocurre con fósil y fusil, corbata y corbeta, fragata y fogata o con un catarro y una cotorra. Los escritores del Siglo de Oro –Cervantes y Quevedo entre ellos– llamaban agnominación esa semejanza de las palabras.
Entonces fue la hecatombe. El acabose del pobre Fernandito. Se dedicó a buscar paronomasias en cuanto libro tropezaba, hasta que ya no pudo distinguir un ventrículo de un ventrílocuo, y creía sinceramente que una cañada era la mujer de su hermano y que una cuñada era una pequeña corriente de agua. Se le enredó el cabotaje con el sabotaje y sostenía tercamente que la disentería es el consultorio donde le arreglan los dientes a uno.
Ráfaga de autopistas
Entonces llegó la hora en que el pobre Fernandito no solo confundía las palabras, sino que se le dio por leer al revés, de derecha a izquierda, y su desgracia fue peor. Ya no supo si lo que decía en el texto de biología era lámina o animal. En el colmo del delirio, mezcló también las ideas implícitas en cada vocablo hasta creer que un plomero y un sicario son la misma cosa.
La idea de volverse loco le causó tanto terror que se dedicó a la bebida. Un día, mientras almorzaba pastas italianas, Fernandito pidió una garrafa de vino blanco. Luego otra y otra más. Al final acabó tomándose una ráfaga de garrafas. Metió la cara entre las manos. Se puso a llorar con profunda tristeza. Se dijo para sus adentros:
–Y pensar que, después de tantos sueños y tantas ilusiones, la única diferencia entre una autopista y un utopista es una mísera vocal.
La verdad sobre la W
No vayan a pensar ustedes que, en materia de lenguaje, solo las palabras tienen vida propia y su ángulo divertido. Hasta las propias letras lo tienen. Y no hay que olvidar que las letras son el principio de todo.
Vean este ejemplo: de veintisiete letras que tiene el alfabeto castellano, hay seis que, si están escritas en mayúsculas, se leen igual con la cabeza para arriba o para abajo: H, I, O, S, X y Z. Y solo dos de ellas son consecutivas en el orden del abecedario, la H y la I. Son vecinas.
La W es cuento aparte. Su origen está en los antiguos pueblos germánicos. No solo es extraña a nuestro idioma, en el que se usa poco, sino que, además, tiene una trágica historia de amor y dolor. Después de muchos años, por fin pude establecer la verdad.
Resulta que, en sus comienzos, la W era simplemente una M normal que tenía amores con una I que había sido modelo. Una relación tempestuosa porque la I, vanidosa como ha sido siempre por su delgadez, se burlaba de ella, la llamaba gorda, ancha, abierta de piernas. Hasta que, un día, la M descubrió que la I le ponía los cuernos con una Ñ aristócrata, orgullosa de su abolengo, que se la pasaba pregonando que ella es la única letra que el castellano ha aportado a la vida humana.
Abatida por la decepción, la pobre M resolvió suicidarse lanzándose a la calle desde la azotea del mismo edificio en el que, por macabra coincidencia, sesionaba la Academia de la Lengua. Cayó de cabeza sobre el pavimento, y vean ustedes como quedó, con las patas para arriba.