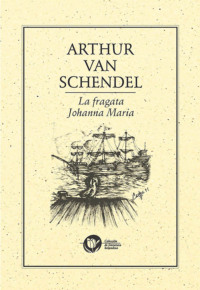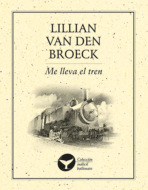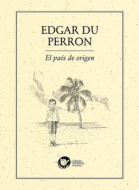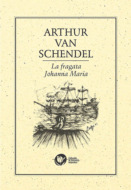Buch lesen: "La fragata Johana Maria"

Primera edición en MINIMALIA, noviembre de 2011
Director de la colección: Alejandro Zenker
Coordinadora editorial: Fatna Lazcano
Gestor de proyectos editoriales: Rasheny Lazcano
Cuidado editorial: Elizabeth González
Coordinadora de producción: Beatriz Hernández
Coordinadora de edición digital: Itzbe Rodríguez Ciurana
Portada: Carlos González
*La traducción de esta obra se realizó con el apoyo del Fondo de las Letras Neerlandesas (Nederlands Letterenfonds).
© 2011, Solar, Servicios Editoriales, S.A. de C.V.
Calle 2 número 21, San Pedro de los Pinos.
03800 México, D.F.
Teléfonos y fax (conmutador):+52 (55) 55 15 16 57
ISBN 978-607-7640-98-1
Hecho en México
para mi hijo Arthur
Índice
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

I
La fragata de tres palos Johanna Maria fue botada en los astilleros del barrio de Oostenburg, de Ámsterdam, un día de febrero de 1865. No soplaba nada de viento y el ambiente estaba cargado de humedad, pero el blanco resplandor del sol atravesaba la neblina, iluminando el rojo recién pintado de la quilla y el igualmente flamante del pabellón. Una vez libe-rado por la mano de una niña, el casco comenzó a deslizarse lentamente acompañado de los gritos de hombres, precipitándose luego hacia delante y zambulléndose con estrépito en el agua, que salpicaba por encima de la proa, hasta que crujieron y rechinaron los cables que lo sostenían. Flotaba allí un barco que se mecía en el ligero oleaje con los colores de su bandera reflejados en el canal.
Un mes más tarde, instalados los palos, acabado el interior y hechas las inspecciones debidas, fue remolcado hasta el puerto de Nieuwediep1 para completar el aparejo. Amarrado en el muelle, se le abarloó una batea con operarios que trajeron el mascarón de proa, una figura femenina dorada que representaba la Esperanza, con un ancla en la mano izquierda y la derecha apretada contra el pecho; del cuello le colgaba una banda serpenteante fijada al propio espolón, que llevaba escrita en siete letras por un lado y siete por el otro la leyenda Nil desp-erandum. De cobre eran tanto la banda como las letras, para que, aun si se echaran a perder los dorados, la divisa permaneciera unida a la embarcación.
Mañana y tarde había en el muelle hombres con sotabarba mirando; a veces alguno guiñaba un ojo antes de seguir su paso, a veces otro se quitaba la pipa de la boca para decir una palabra; una inclinación de la cabeza denotaba admiración, pero ninguno dejaba de entornar los ojos en señal de duda al medir la altura de los palos y masteleros. En efecto, aunque la Johanna Maria era de factura robusta y contaba con una proa elevada y una opulenta armadura, sus gallardetes coronaban un aparejo por demás temerario. Cuando estuvo concluida y los armadores —los señores Ten Hope— vinieron a pasarle revista, acompañados del maestro constructor y del capitán, ellos mismos consideraron que los mastelerillos debían recortarse; sin embargo, el capitán, que era un hombre feliz, les habló sonriente de unos aparejos idénticos con los que los ingleses registraban velocidades portentosas, y se comprometió a emularlos siempre que los señores le consiguieran una carga adecuada. Después de estas palabras, visitaron cada sector de proa y de popa, las bodegas, la cocina y el rancho, y cuando estuvieron de vuelta en la cámara, satisfechos por la solidez e impecabilidad de los trabajos, ratificaron con vino renano su confianza en la divisa que ostentaba su propiedad. A partir de ese día, el capitán Jan Wilkens ejerció el mando.
En el trajín de los días siguientes se desgastó lo nuevo de la cubierta; los barriles de aceite y de cebo formaron en ella manchas que hacían relucir las vetas de la madera, las cadenas y poleas le produjeron abolladuras al caer, las pesadas cajas, arcas y cubas dibujaron en ella gruesas líneas, las botas de los estibadores trajeron barro que pese al fregado no tardó en colorear los contornos de las escotillas. Era una carga generosa, si bien su diversidad no agradó al capitán, con lo que él mismo descendió a las entrañas de la bodega para cerciorarse de la distribución correcta de las distintas piezas. Mientras tanto, también se había personado a bordo el piloto, en quien confió desde el primer encuentro, pero aún ignoraba sus capacidades y él siempre había preferido hacer en persona lo que no le estaba permitido delegar en otro.
Al quedar el barco más sumergido, el aparejo parecía aún más alto; con todo, una noche en que soplaba un fuerte viento, el capitán y el piloto no percibieron prácticamente ninguna oscilación contra el cielo estrellado.
La tripulación se había enrolado y subió a bordo. Para la mayoría, la embarcación no sería más que un lugar de paso, donde encontraban trabajo, comida y lecho, un cobijo temporal que abandonarían por otro mejor o peor, cada cual por su propio motivo, aunque casi todos por la inquietud que atormenta a los marinos, sea al navegar, sea en tierra. A quien se hace a la mar lo embelesan los horizontes, el espacio y la luz, aun cuando al mismo tiempo ve, mejor que quien se queda a vivir en tierra, que aquéllos ceden continuamente, hasta que al final, cuando se echa el ancla, sus promesas no producen más que una alegría efímera. El movimiento del mar y las propias olas le transmiten la intranquilidad para continuar su derrotero hacia un lugar que lo satisfaga; pese al cúmulo de trabajo, tiene muchas horas para estar a la mira. Y cuando tras un largo viaje ha entregado su puñado de plata, permanece la desconfianza hacia aquello que ha sido y, con todo, el ansia de algo nuevo. Ve otro barco y lo cautiva otra proa, otro nombre o bien otro silbato de contramaestre. Estos son los marineros que acaban en tierra antes de tiempo.
Pero hay quienes pertenecen al mar, los habitantes del barco. Cuando pisan la cubierta, sienten que los invade una seguridad que los hace fuertes y ligeros de piernas, cada cabo que tocan les resulta idóneo, la cabilla encaja en sus manos como si estuviera fundida al efecto y el olor a pez es su deleite. Dirigen la mirada hacia tierra firme como si se tratara de un país extraño y desconocido. Mientras el ancla está echada, viven a la expectativa, haciendo el trabajo porque es su deber, mas tan pronto como el barco se pone en movimiento, sus brazos vuelven a llenarse de gana y tratan conforme a derecho cada driza, cada polea. Hacen por su barco cuanto está en su poder para que nada le falte. No sólo los impulsa el deber, sino el apego a un bien, pues aunque con otro derecho, el barco les pertenece tanto como al propietario. Saben que para ellos es más que la herramienta con la que se ganan el pan, y más que la vivienda: es el protector en la necesidad. La casa en tierra ofrece beneficios, reparo en verano y en invierno, comodidad y sosiego y reunión de la familia, pero no son peligros para los que haya que buscar refugio en su interior. Sin embargo, en la tempestad hay que luchar en el agua contra el viento y las olas, y el barco se convierte en refugio y en arma a la vez, y más de un hombre agradece la madera que lo sostiene, al constructor que lo armó y, sobre todas las cosas, al propio barco, que le ofrece la mejor retribución por su fidelidad. Estos son los marinos que, una vez que deben quedarse nuevamente en tierra, sienten que han perdido lo mejor de sus vidas, aquello a lo que sus corazones tenían el mayor apego.
Un tercio de la tripulación que fue a parar a la Johanna Maria tenía esa madera, hombres del barco y para el barco; siete de ellos navegarían en ella mientras enarbolara pabellón holandés, dos incluso después. El capitán y el piloto lo harían por espacio de catorce años.
Cientos de manos servirían al barco a lo largo de sus peripecias, aunque pocas tanto y tan bien como las del maestro velero, el cocinero y cinco marineros, uno de ellos enrolado de grumete en el viaje inaugural. Salvo el cocinero, todos eran amsterdameses, nacidos en el barrio portuario de Oosten-burg, donde habían oído ya en la cuna el golpeteo de los martillos en los astilleros, donde jugando en balsas de madera se habían familiarizado con el agua y donde sus pensamientos de juventud habían estado colmados de las maravillas que traían los barcos que regresaban de las Indias Orientales. De los que figuraron en el rol, pueden mencionarse en primer lugar a quienes estuvieron presentes en la puesta de la quilla y la botadura de la Johanna Maria: Jacob Brouwer, maestro velero; Dirk Janse, Jan de Ruiter, Hendrik Meeuw y Christiaan Polwijk, marineros; Hendrik Prins, grumete. Y también el cocinero, Govert Pluim, quien, si bien procedía de una panadería al pie de la iglesia de San Bavón, en Haarlem, amaba el mar y el barco por encima de hermanos y hermanas.
Eran todos jóvenes, incluido el propio capitán. Los armadores habían obtenido del constructor la promesa de que serían propietarios de una de las naves más veloces de la flota, y consideraron que estaría mejor servida con el empuje de los jóvenes que con la parsimonia de los mayores, que navegan sobre lento y seguro, perdiendo así a menudo mucho tiempo. La compañía aún tenía que demostrar que podía competir con los nuevos barcos de Flesinga y de Róterdam, tanto por lo que respecta a la carga —pues se hacía difícil batir a la Compañía de Comercio— como en cuanto a los pasajeros, que por lo general daban preferencia a un barco o capitán conocidos.
El integrante de mayor edad de la tripulación, el contramaestre Arend Bos, había sido reclutado en parte por su capacidad y en parte por compasión. Padecía unos dolores que lo aquejaban sobre todo en tierra y que al navegar podían desaparecer durante meses. No obstante, en alta mar a veces perdía sus aptitudes, con lo que repetidas veces, después de dos o tres viajes, no lo habían vuelto a contratar. Allí donde se presentaba, todos a bordo sentían respeto por él, y al poco tiempo se manifestaban su buen corazón, su paciencia y su afán de justicia. A la hora de acostarse, cuando juntaba las manos e inclinaba la cabeza al pie del coy, todos callaban hasta que hubiese terminado. En su tiempo libre leía, o escribía largas cartas a casa, porque aun durante su ausencia, Bos debía dirigir el cuidado de sus hijos, confiados a un pariente. La incertidumbre sobre los seres queridos que están lejos martiriza al marino más de lo que demuestra. ¿En qué estado los encontrará a su regreso? ¿Cuánto podrá remediar o compensar llegado el momento? El mar le ofrece tranquilidad para su propio sino, y mucha intranquilidad para el de sus bienamados en casa. Bos no demostraba nada de todo aquello, salvo la longitud de sus cartas.
El hombre que tuvo que soportar de lleno desde el principio las bufonerías fue el cocinero. Los holandeses, y sobre todo los de Ámsterdam, se distinguían por su particular manera de ser graciosos —que el pueblo denomina de las formas más variadas—, que consiste, por lo general, en proferir con jovialidad una serie de palabras necias y a veces soeces; no provocan grandes risas, al contrario: los semblantes no se inmutan y, sin embargo, aquel a quien van dirigidas se percata de que está haciendo el ridículo, pero no hay intención de escarnio, y además suele replicar con alguna palabra simpática. Parece ser que esas palabras se pronuncian deliberadamente con un acento más vulgar de lo que exige su articulación. Desde el día en que Govert Pluim llegó a bordo, iban dirigidas todas a él, y su nombre sonaba distinto de lo que había oído jamás. Y puesto que nunca entendía por qué le decían necedades justo a él y nunca sabía qué responder, se alejaba enojado. Pero el bromista podía seguirlo sin problema a la cocina y pedirle fuego para encender su pipa, porque Pluim, que nunca había hecho mal a nadie, tampoco creía en las malas intenciones de los demás. Él, Bos y Hendrik Mecuw eran quienes mayor simpatía gozaban de todos los que trabajaban en la proa.
Meeuw porque era el encargado de entretener al personal, un muchacho alto de pelo rizado de un color tirando a blanco. Cualquier canción cantada alguna vez en Ámsterdam se la sabía de principio a fin, y guardaba muchas en su arcón, impresas en hojas sueltas, que a veces prestaba a otros para que pudieran aprender el refrán. Se acompañaba con una armónica que había ganado en un concurso y que limpiaba con una gamuza. Tocaba también la ocarina, e incluso silbando con los dedos hacía música. Además, sabía dar vueltas de campana y era el más rápido caminando sobre las manos, con las piernas en alto. Cuando le interrogaban acerca de una estrella o un monstruo marino, enseguida se inventaba un nombre, un lugar y una historia, que tenía invariablemente un final triste, ya que, pese a su rostro relumbrante de alegría, Meeuw tenía un corazón sombrío, que le deparaba un bajo concepto de sí mismo y poca confianza en el futuro.
De los navegantes que serían fieles al barco por más tiempo, Jacob Brouwer, el velero, fue quien durante la primera travesía acaparó menos la atención. Tan sólo el capitán había notado algo particular en él cuando subió por la plancha con la cabeza baja, saludó y enfiló hacia la proa. Y al no saber qué era lo que le había chocado, sospechó que debía de ser su aspec-to oscuro. Hay amsterdameses que llevan siglos de padres a hijos resi-diendo en la ciudad, en los que a cada generación le nace un niño de tez, cabello y ojos tan oscuros que hacen pensar en alguien del mediodía, si no fuera porque tiene la mirada —triste por lo general— quieta como un día sombrío de diciembre en Holanda. Brouwer rara vez hacía preguntas, respondía con brevedad y los del cuerpo de proa que ya lo conocían del barrio sabían que le disgustaba tener palabras con otros. Conocía su oficio de forma impecable; se decía que no sabía menos que un piloto, si bien no había estudiado en la academia. Se había enrolado como maestro velero, pero también pudo haberlo hecho como carpintero, pues entendía de la construcción de un barco, sus virtudes y carencias. Aparte de su capacidad y su silencio, se sabía de él que era muy fuerte, pero nada más.
Cuando todo estuvo en su sitio y el barco dispuesto para zarpar, un día de mayo llegaron los pasajeros. Los alojamientos ocupaban gran parte del cuerpo de popa y no se habían escatimado comodidades. La cámara, ancha, alta, iluminada por una generosa lumbrera, parecía la de una tertulia de caballeros, con su revestimiento de caoba resplandeciente, dos mesas, sendas lámparas y un piano. La compañía naviera había mencionado en los diarios —con muy buen resultado— la lujosa decoración, pues aun cuando no viajaba ningún personaje ilustre, no quedó camarote sin ocupar. Eran pasajeros como los que solían verse partir hacia Oriente: algunos militares con permiso, el propietario de una plantación, un administrador; sin embargo, eran en su mayoría personas jóvenes al principio de sus carreras, un comerciante que tenía allí un negocio que atender, flamantes funcionarios de gobierno, tenientes recién salidos de la academia, un hijo de padres acomodados que regresaba del internado, señoritas que eran enviadas a las Indias. Promediando mayo, cuando en el norte de Europa todavía puede escarchar por las noches, se embarcaron con sus arcas, fardos, cestas colmadas de abastos de cuanto pudiera resultar necesario durante el largo viaje. Ello provocó una gran algarabía en la popa, de gente haciendo las presentaciones mutuas de rigor, llamando al mayordomo aquí y allá, distrayendo de sus tareas al piloto para entablar conversación con él, los rostros encendidos pese a que había granizo en el aire, aunque todos se retiraron temprano a dormir.
Y quienes al día siguiente madrugaron oyeron cómo estaban baldeando ya la cubierta, se dictaban y ejecutaban órdenes, se hacían correr las po-leas y usaba su silbato el contramaestre mientras golpeaba el agua contra la banda.
Cuando el viento sopló desde la dirección adecuada, y sin esperar la hora establecida, el capitán le dio al barco lo que requería: la mar. Transcurridas cuatro ampolletas de la guardia de alba, casi todas las velas estaban llenas y la Johanna Maria, cómodamente sotaventada, hendía las aguas de color verde claro, salpicando y espumando en la proa, produciendo el salino burbujeo que refresca y despierta la sed y da ganas de avanzar rápidamente.
El capitán Wilkens, desde el castillo de popa, contemplaba la escena des-de los gallardetes hacia abajo, los ojos radiantes de alegría. Las nubes, de las que acababa de caer un chaparrón que había abrillantado la blancura del velamen, se movían con rapidez en pos de las claras dunas de la costa, aun cuando desde el norte se aproximaban otras más coronando un mar oscuro. Para zarpar no cabía desear un viento mejor. Cuando supo que la velocidad era de doce nudos, se frotó las manos. En ese instante divisó al maestro velero mirando hacia arriba delante del palo mayor, y algo en su mirada lo contrarió. En un arrebato de irritación, lo mandó llamar y le preguntó qué era lo que fallaba. Brouwer, sorprendido por el tono, respondió simplemente que no había nada malo, pero que sólo ahora podía valorar a ciencia cierta sus velas. No obstante que el capitán sabía que no tenía motivo para el disgusto, sentía que algo había en aquel hombre que no terminaba de agradarle. Ambos eran hombres rectos, pero no se entendían, y la mirada con la que Brouwer escrutaba el velamen era suficiente para que el capitán lo soportara poco, aun a sabiendas de que no le hacía justicia. Debe de ser una fuerza que sale de entrañas más profundas que el corazón la que hace que dos hombres, cuyas bondades muchos atestiguan, sientan mutua aversión, acompañada a veces de odio; no hay razón ni buena voluntad que les valga, uno no entiende la palabra que pronuncia el otro, por más clara que sea para cualquiera.
Ya al comienzo de la primera travesía se puso de manifiesto de forma desagradable esa desavenencia. El viento norte remitió, y cuando la Johanna Maria se adentró en el canal de la Mancha, había niebla. A la altura de Beachy Head quedó prácticamente inmovilizada y casi no brandaba, pese al oleaje. Todo el mundo había salido a cubierta. Al promediar la mañana se puso en movimiento, y cuando la niebla se disipó, por más que habían hecho sonar la sirena a intervalos regulares por ambas bandas, divisaron de pronto una pequeña embarcación atravesada de frente. No sabía el capitán de dónde había salido, pero vio inesperadamente a Brouwer dando un brusco golpe de timón. Tan sólo el botalón de bauprés dio contra el otro barco. El capitán Wilkens soltó una maldición e insultó al velero, ordenándole que abandonara el castillo. Arend Bos, allí presente, consideró que el capitán trataba injustamente a su compañero, y aunque tenía edad suficiente para conocer las reglas, no pudo contenerse y le dijo que había sido precisamente esa intervención la que había logrado evitar males mayores. Acto seguido, como se merecía, el capitán lo conminó a callar.
Eran ya dos —y de los mejores— los navegantes que pensaban que el capitán juzgaba con demasiada precipitación. Si bien era cierto que Brouwer no tenía derecho a sostener la rueda del timón, es obligación de todo marino, independientemente de su rango o condición, intervenir en favor de la nave al advertir en una emergencia si otros no lo hacen; el timonel era un joven inexperto, Bos no había visto el peligro, el capitán tampoco, y éste se negaba a reconocer que Brouwer lo había evitado.
Cuando el barco volvió a navegar a vela llena, quedaron otra vez todos contentos. Pero entre el capitán y el contramaestre ya no hubo más que una gran reserva, y no intercambiaron más palabras que las que les imponían sus obligaciones.
Mientras, la fragata había acometido su tarea, comportándose acorde a su construcción y a las expectativas, con solidez y calma, honorabilidad y perseverancia, emulando a los barcos que llevaban siglos forjando la prosperidad de Holanda, barcos cuyas historias no diferían de las de los señores y los marinos: trabajo, cuidado, retribución, lealtad.
1 Antigua denominación del puerto de Den Helder, situado a unos 90 km al norte de Ámsterdam. [n. del t.]