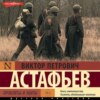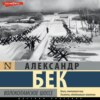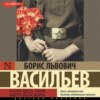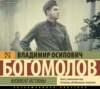Buch lesen: «Contratos»
CONTRATOS
Fundamentos económicos, morales y legales
Publicación
editada
en el Perú
por Palestra Editores

Cultura Pachacamac (200 a.C. a 600 d.C.)
FREDDY ESCOBAR ROZAS
Profesor de Contratos en la Facultad de Derecho
de la Pontificia Universiad Católica y
Universidad del Pacífico
CONTRATOS
Fundamentos económicos,
morales y legales
 Lima — 2020
Lima — 2020
CONTRATOS.
Fundamentos económicos, morales y legales
Freddy Escobar Rozas
Primera edición, Agosto 2020
Primera edición Digital, Agosto 2020
© 2020: Freddy Escobar Rozas
© 2020: Palestra Editores S.A.C.
Plaza de la Bandera 125 - Lima 21 - Perú
Telf. (+511) 6378902 - 6378903
palestra@palestraeditores.com / www.palestraeditores.com
Diagramación y Digitalización:
Gabriela Zabarburú Gamarra
ISBN: 978-612-325-129-1
ISBN Digital: 978-612-325-130-7
Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o Parcial de esta obra, bajo ninguna forma o medio, electrónico o impreso, incluyendo fotocopiado, grabado o almacenado en algún sistema informático, sin el consentimiento por escrito de LOS TITULARES DEL COPYRIGHT.
Dedicado a:
Bárbara, Matías y Miranda
En memoria de:
Carmen y Oscar
Guillermina y Domingo
AGRADECIMIENTOS
Este libro es el resultado de años de investigación, reflexión, docencia universitaria y ejercicio profesional. Todas estas actividades han sido decisivas para dar forma y contenido al enfoque y a los postulados que estas páginas ofrecen.
Como cualquier otra acción personal, la elaboración de este libro ha sido posible gracias a la colaboración y a la contención de colegas, amigos y familiares. Sea a través de proyectos académicos o profesionales, o a través de conversaciones cotidianas o eventuales, todos ellos me han permitido apreciar, reflexionar y avanzar.
Con el riesgo de omisiones involuntarias, deseo expresar mi profundo agradecimiento a mis colegas y amigos:
Jeanette Aliaga, Silvana Schenone, Gabriel Ejgenberg, Christoph Kern, Pablo Márquez, Guillemo Cabieses, Enriqueta González, Zelma Acosta-Rubio, Soraya Ahomed, Hugo Forno, Giovanna García, Cecilia O’Neill, Guillermo Morales, Luis Salem (+), Andrés Valle, Leysser León, Rómulo Morales, Paulo Pantigoso y Lorena Klinge.
Deseo también expresar mi
profundo agradecimiento y amor a:
Bárbara, Matías y Miranda
Mis inseparables compañeros de vida;
Ada y Freddy
Mis padres;
Yury, Milagros y Mariell
Mis hermanos;
Víctor Rozas,
muchas gracias por tu generosidad y
apoyo constante.
Américo Rozas,
muchas gracias por tu generosidad y
por enseñarme que existe vida en los libros.
Hortensia Rozas,
muchas gracias por tu generosidad,
contención y apoyo constante.
Contenido
Introducción
FUNDAMENTOS ECONÓMICOS
I. Análisis económico
II. Mercados
III. Decisiones
IV. Contratos
V. Asignación de recursos
VI Asignación de riesgos
6.1. Incertidumbre
6.2. Variación de precios de mercado
6.3. Desastres naturales y ataques terroristas
VII. Fallas de mercado
Bibliografía
FUNDAMENTOS MORALES
I. Análisis moral
II. Discurso positivo
III. Discurso normativo
IV. Bienestar social
V. Dignidad individual
VI. Contratos
6.1. Incremento del bienestar
6.2. Ejercicio de la libre determinación
Bibliografía
FUNDAMENTOS LEGALES (PRIMERA PARTE
I. Fuerza vinculante
II. Teorías
2.1. Enfoque consecuencialista
2.2. Enfoque deontológico
III. Reconstrucción
3.1. Enfoques parciales
3.2. Realidad
IV. Proyectos
V. Rol de los contratos
Bibliografía
FUNDAMENTOS LEGALES (SEGUNDA PARTE)
I. Libertad de contratar
II. Licitud
2.1. Reglas y estándares
2.2. Principio normativo
2.3. Garantía para planificar
2.4. Irretroactividad e intangibilidad
2.5. Violencia del Estado
III. Patrimonialidad
3.1. Principio normativo
3.2. Teorías
3.3. Inmoralidad del control social
3.4. Prestación e indemnización
3.5. Patrimonialidad y Constitución
3.6. Retorno al origen
Bibliografía
FUNDAMENTOS LEGALES (TERCERA PARTE)
I. Riesgos contractuales
II. Respuestas legales
III. Riesgos en la etapa de negociación
3.1. Selección adversa
3.2. Vulnerabilidad
IV. Respuestas legales
4.1. Respuestas contra la selección adversa
4.2. Deber de revelación
4.3. Acción de anulación por error
4.4. Acción de anulación por engaño
4.5. Respuestas contra la vulnerabilidad
4.6. Acción de anulación por coacción
V. Riesgos en la etapa de ejecución
5.1. Comportamiento oportunista
5.2. Vulnerabilidad
VI. Respuestas legales
6.1. Respuestas contra el riesgo de comportamiento oportunista
6.2. Acción de ejecución forzada
6.3. Acción indemnizatoria
6.4. Respuestas contra el riesgo de vulnerabilidad
6.5. Acción de revisión del contrato
VII. Respuestas del mercado
7.1. Cobertura inadecuada
7.2. Morals clause
7.3. Representaciones y garantías
7.4. “Covenants”
7.5. Efecto material adverso
7.6. Interpretación
Bibliografía
Introducción
En sus orígenes, los sistemas legales fueron diseñados en función del “método del caso”. Sobre la base de la experiencia, los cuerpos normativos describían una amplia gama de eventos y asignaban diversas consecuencias a los actores de esos eventos. Las consecuencias en cuestión estaban sustentadas en las ideas vigentes en torno a lo correcto o a lo beneficioso.
El Código de Hammurabi muestra con particular esplendor el empleo de aquel método. Redactado hacia el año 1750 a.C. por el Rey Babilonio Hammurabi, el Código describe diversas situaciones de la vida diaria, deseables y no deseables, y asigna a los actores de esas situaciones consecuencias que responden a la necesidad de incentivar o de desincentivar ciertas conductas. Con un lenguaje sencillo, el Código de Hammurabi ofrece un amplio arsenal de herramientas para influenciar el sentido de la conducta social: “premios”, “castigos”, “remedios monetarios”, “remedios extra-monetarios”, “remedios compensatorios”, “remedios súper-compensatorios”, etc. Aquel arsenal es similar al que suelen emplear en la actualidad los encargados de diseñar políticas públicas regulatorias.
El sistema legal más influyente en la historia occidental también fue diseñado sobre la base del método del caso. Por tal razón, los abogados romanos tenían la posibilidad de arbitrar con precedentes contradictorios y los jueces romanos tenían la obligación de hallar la solución más adecuada para el caso específico objeto de litigio. Esa solución debía responder a un juicio de valor sobre lo correcto o lo beneficioso1. Las recopilaciones efectuadas hacia el año 565 d.C. por orden de Justiniano, que son las que estudiamos en las Facultades de Derecho, eliminaron adrede tales precedentes y presentaron una colección de decisiones artificialmente coherente.
Con el surgimiento de la Ilustración, el empleo del método del caso, que requería la constante revisión de juicios de valor sobre lo correcto o lo beneficioso, empezó a perder terreno en Europa continental.
Gottfried Wilhelm Leibniz, abogado, matemático, filósofo, inventor, inició a temprana edad un ambicioso proyecto personal: lograr que la disciplina legal, a la que encontraba caótica, impredecible e irracional, se convirtiera en una disciplina científica, capaz de ofrecer (i) orden, (ii) predictibilidad y (iii) racionalidad2. El razonamiento formal deductivo sería el elemento que lograría transformar para siempre la forma de ejercer la profesión legal.
Hacia finales de 1690, Leibniz finalizó la elaboración del primer código científico de la historia: el Codex Leopoldus. A diferencia del Código Hammurabi, el Codex no contempla una recopilación de múltiples situaciones de la vida ordinaria, sino más bien un sistema complejo de categorías conceptuales que, aplicadas a través de silogismos, ofrecen respuestas armónicas a cualquier problema de orden legal que se presente.
El Codex no fue aprobado por el Emperador Leopoldo I y Leibniz decidió dedicarse a tareas científicas más estimulantes. Sin embargo, el “germen” del pensamiento legal científico había arribado para instalarse en el pensamiento de los nuevos científicos sociales: los juristas racionales. Pronto, en diversos lugares de Europa continental, aquellos científicos comenzaron a elaborar proyectos de códigos racionales3, que tarde o temprano serían aprobados.
De la mano de la Escuela Histórica alemana, la disciplina legal empezó a abandonar el razonamiento casuístico y a abrazar el razonamiento conceptual. El caos y la no predictibilidad de las decisiones judiciales fueron reemplazados por el orden y la predictibilidad de las normas. El Derecho pasó a convertirse en una disciplina que exigía a sus operadores conocer “categorías conceptuales” (p.e. sujeto, objeto, relación, causa) y aplicar razonamientos formales deductivos (axiomas y silogismos).
Las sociedades europeas continentales, sin embargo, tuvieron que pagar un precio por el orden y la predictibilidad: el progresivo abandono del razonamiento crítico sobre lo correcto y lo beneficioso. El nuevo Derecho Científico solo exigía indagar la naturaleza jurídica del hecho X, a fin de asignar la consecuencia Y o Z. La corrección moral de la consecuencia Y o la eficacia económica de la consecuencia Z dejaba de ser jurídicamente relevante para el operador legal.
El Derecho Contractual no fue ajeno al proceso de transformación descrito. Casuístico y pragmático en sus orígenes, de la mano de Leibniz y sus seguidores, el Derecho Contractual pasó a convertirse en la expresión más sofisticada y compleja de la técnica matemática de los juristas racionales. Con su elevado nivel de abstracción y generalidad, el Derecho Contractual de las codificaciones europeas solo requiere de unas cuantas decenas de normas para solucionar de manera coherente, a través del empleo del razonamiento lógico-deductivo de carácter formal, cualquier problema que surja en el mercado, se encuentre o no previsto de forma explícita por el sistema legal.
La abstracción y la generalización ofrecen beneficios, pero también imponen costos. La existencia de soluciones de mercado que desplazan constantemente a las soluciones normativas sugiere que los costos de la abstracción y de la generalización son relativamente altos.
Razonablemente, es posible suponer que el problema del método científico adoptado por el Derecho Contractual codificado es simple: sus soluciones generales y abstractas resultan en algunos casos adecuados, y en otros casos inadecuadas. ¿El motivo? Otra vez, razonablemente, es posible suponer que los hechos objeto de las soluciones generales y abstractas son similares en términos “formales”, pero disímiles en términos económicos o morales.
Este libro intenta mostrar el valor y la utilidad de la aproximación que en su momento utilizaron los creadores de los sistemas legales ancestrales. Su propósito es múltiple: (i) explorar los fundamentos económicos y morales de determinadas instituciones del Derecho Contractual; (ii) sugerir respuestas normativas que respondan a los fundamentos en cuestión y que, por tanto, reduzcan los niveles de abstracción y de generalización actualmente existentes; y, (iii) ensayar interpretaciones no convencionales del Código Civil.
Este libro está organizado de la siguiente forma. El Capítulo I explora algunos aspectos esenciales del razonamiento económico y describe las funciones de naturaleza económica que cumplen los contratos. El Capítulo II explora algunos aspectos fundamentales del razonamiento moral y describe, con cierto detalle, el pensamiento de los autores de las principales escuelas de la filosofía moral contemporánea: utilitarismo y deontologismo. En base al discurso económico y moral desarrollado en los capítulos previos, los Capítulos III, IV y V exploran el sentido y los alcances de ciertas instituciones del Derecho Contractual. El Capítulo III analiza las teorías que explican por qué los contratos son legalmente vinculantes. El Capítulo IV analiza la relación de tensión existente entre los contratos y las normas legales. El Capítulo V describe los problemas que generan los riesgos que afectan a las dos etapas del iter contractual, así como las respuestas competitivas que ofrecen el sistema legal y el sistema de mercado.
Estos tres últimos capítulos albergan reflexiones sobre los siguientes temas: (i) por qué existe regulación legal en materia contractual; (ii) qué límites debe observar esa regulación; (iii) qué respuestas normativas exigen los diversos riesgos que afectan a las partes cuando negocian o ejecutan un contrato; y, (iv) por qué los mercados ofrecen respuestas más eficientes.
Por otro lado, estos tres últimos capítulos ofrecen interpretaciones no convencionales de diversas normas contempladas en el Código Civil. El propósito de esas interpretaciones no es otro que dotar de sentido económico o de sentido moral a las normas en cuestión.
El autor.
Lima, julio de 2020.
1 La responsabilidad vicaria, por ejemplo, fue creada con el fin de permitir la obtención de un resultado considerado socialmente beneficioso. Para evitar interferencias políticas que distorsionen los mercados, la República prohibía a los senadores realizar ciertos negocios (p.e. expediciones marítimas). Estos últimos, empero, requerían demostrar cierto nivel de riqueza para conservar sus posiciones políticas (250,000 denarii). Por tal razón, necesitaban hallar una fórmula legal que les permitiese realizar los negocios en cuestión sin provocar las interferencias políticas antes indicadas. La fórmula más sencilla suponía delegar en sus esclavos la gestión de los negocios prohibidos. Existía, sin embargo, un problema serio: los esclavos no tenían capacidad de obrar; por lo tanto, si los negocios fracasaban, los senadores, y no los esclavos, serían los demandados. ¿Cómo solucionaron este problema que obstaculizaba la realización de negocios a través de la delegación? Aprobando el siguiente principio: el principal (p.e. senador) solo responde de las acciones del agente (p.e. esclavo) en caso que dirija tales acciones. Evitando dirigir las acciones de los esclavos, los senadores lograban realizar negocios bajo un esquema de “responsabilidad limitada”.
2 Jeremy Bentham intentó realizar una reforma similar, pues al igual que Leibniz consideraba que el sistema legal era caótico, impredecible e irracional. Sus propuestas, sin embargo, diferían de las de Leibniz, pues, en lugar de ofrecer la construcción de un sistema científico basado en los precedentes del derecho romano clásico, Bentham ofreció la construcción de un sistema científico basado en el “principio de la utilidad”. El abogado, filósofo e inventor inglés propuso, pues, innovar en fondo y en forma.
3 Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis (1756), Allgemeines Landrecht (1794), Code Civil (1804), Austrian Bürgerliches Gesetzbuch (1881).
Fundamentos
económicos
“I am convinced that if it were the result of deliberate human design, and if people guided by the price changes understood that their decisions have significance far beyond their immediate aim, this mechanism would have been acclaimed as one of the greatest triumphs of the human mind. Its misfortune is the double on that it is not the product of human design and that the people guided by it usually do not know why they are made to do what they do”
F. A. Hayek (1945)
I. ANÁLISIS ECONÓMICO
La economía estudia, en términos generales, las decisiones que adoptan las personas, las organizaciones y los Estados en torno a la producción y a la asignación de “recursos valiosos de naturaleza finita” (Becker, 1976, pp. 4-5). Estos recursos pueden ser materiales (p.e. automóviles, terrenos) o inmateriales (p.e. ideas, algoritmos).
No existe parámetro objetivo alguno que defina qué recursos tienen valor. Las diversas y cambiantes preferencias personales definen, en cada momento, qué recursos tienen valor.
La economía parte de una serie de supuestos.
Primero: las personas actúan para obtener beneficios, sea de naturaleza material, sea de naturaleza emocional (Wheelan, 2002, p. 6)1. Si B decide pagar $1’000,000 a C por las acciones representativas del capital de X, B obtiene un beneficio de naturaleza material: el derecho de recibir dividendos de X. Empero, si B decide donar $10,000 a D con el fin de cubrir el costo de la intervención quirúrgica Y, B obtiene un beneficio de naturaleza emocional: el alivio de la angustia causada por el deterioro de la salud de D2.
A pesar de que actúan para obtener beneficios, las personas no siempre logran lo que se proponen.
Las personas requieren tener acceso a información relevante para poder tomar decisiones adecuadas, beneficiosas3. ¿Debe C vender las acciones representativas del capital de X al precio ofrecido por B? A fin de poder tomar una decisión adecuada, beneficiosa, C requiere tener acceso a información sobre los precios ofrecidos por compradores de “acciones comparables”. Si resulta que el precio ofrecido por B es inferior a los precios indicados, C debe efectuar una contraoferta o simplemente esperar la oferta de algún otro comprador. Aceptar la oferta de B sin antes obtener la información referida no parece prudente.
El acceso a información relevante no garantiza, empero, la toma de decisiones adecuadas, beneficiosas.
Los mercados suelen ser extremadamente dinámicos e intensos. Por tal razón, vendedores y compradores suelen exigir respuestas inmediatas. Sin embargo, obtener y procesar información relevante requiere tiempo; realizar un análisis comparativo de los costos y de los beneficios de las diversas opciones disponibles también. Desafortunadamente, los mercados no siempre conceden a vendedores y compradores el tiempo que requieren para estar en condiciones de tomar decisiones adecuadas, beneficiosas.
Existe una circunstancia adicional que puede afectar la toma de decisiones adecuadas, beneficiosas: la presencia de sesgos cognitivos.
El cerebro de las personas opera de dos modos distintos. A veces lo hace de forma rápida y automática, sin esfuerzo (o con muy poco esfuerzo), sin contrastar la información, sin evaluar la evidencia, sin considerar los costos y los beneficios. En estos casos, el cerebro confía en el pasado, por lo que activa un mecanismo que asocia situaciones presentes (A,B) con experiencias pasadas (X,Y). Debido a que las situaciones presentes pueden diferir sustancialmente de las experiencias pasadas, el cerebro puede obtener conclusiones incorrectas y, por consiguiente, tomar decisiones incongruentes, irracionales. Otras veces, empero, lo hace de forma pausada, invirtiendo esfuerzo en la labor de contrastar la información, de evaluar la evidencia, de considerar los costos y los beneficios. En estos casos, el cerebro no confía en el pasado, por lo que, en lugar de activar el mecanismo de asociación indicado, activa un mecanismo alternativo: el de la reflexión analítica. Debido a que las situaciones presentes son analizadas sin el condicionamiento de las experiencias pasadas y a la luz de la reflexión analítica, el cerebro puede obtener conclusiones correctas y, por consiguiente, tomar decisiones congruentes, racionales (Kahneman, 2011, pp. 20-21)4.
El hecho que algunas veces las personas (i) no accedan a la información relevante, (ii) no cuenten con el tiempo suficiente, o, (iii) sufran los efectos de los sesgos cognitivos, no implica, empero, que aquellas no intenten, con los recursos que poseen y bajo las circunstancias que las rodean, obtener beneficios. Las personas actúan en función de un impulso básico: incrementar su nivel de bienestar, satisfaciendo sus demandas materiales, emocionales y morales. Algunas veces logran lo que desean, otras no.
Segundo: las personas consideran tanto costos como beneficios (Wheelan, 2002, p. 10). Debido a que todas las acciones imponen costos y otorgan beneficios (ciertos o potenciales), las personas prestan atención, sea de modo explícito o de modo implícito5, a ambos factores de la ecuación. F desea adquirir una computadora personal. La tienda A, ubicada a pocas cuadras de su casa, ofrece la computadora PC a $500. La tienda B, ubicada a 250 km de su casa, ofrece esa misma computadora a $450. Para tomar una decisión adecuada, beneficiosa, F no solo requiere comparar los precios ofrecidos por las tiendas, sino también los costos de desplazamiento a cada una de ellas. Si F se desplaza a la tienda A, no usará su auto y dedicará X minutos de su tiempo. En cambio, si F se desplaza a la tienda B, sí usará su auto y dedicará X+N minutos de su tiempo. Intuitivamente, podemos concluir que el costo de desplazarse a la tienda B es más alto que el costo de desplazarse a la tienda A, pues F tendrá que adquirir gasolina y tendrá que renunciar a realizar actividades alternativas en el lapso N. Solo si el costo de la gasolina y el costo de oportunidad de las actividades en cuestión ascienden a $49 o menos, la decisión de comprar la computadora en la tienda B será correcta6.
El análisis costo-beneficio es realizado por cada persona de manera explícita o de manera implícita (sobre la base de la experiencia)7. Obviamente nada garantiza que el análisis en cuestión sea correcto siempre. Las personas cometen errores (Wheelan, 2002, p. 9).
Tercero: las personas responden a incentivos (Wheelan, 2002, p. 27). Desde la niñez, las personas aprenden que los padres recurren a premios y a castigos para incentivar y desincentivar, respectivamente, ciertos comportamientos. B desea que B1, su menor hijo, obtenga mejores notas en matemáticas. B ofrece un premio: un iPhone de última generación si es que B1 logra una “A” en matemáticas. Como este aparato es valioso para los niños, B1 se dedica a estudiar matemáticas y logra una “A”. Sin embargo, luego de recibir el iPhone, B1 no se dedica a estudiar matemáticas y solo logra una “C”. Esta vez B no ofrece premio alguno. Esta vez B anuncia una amenaza: si las notas no mejoran, B1 pierde el iPhone.
Por razones monetarias, emocionales y morales no es posible recurrir siempre a premios, ni siempre a castigos. Las personas, las organizaciones y los Estados requieren recurrir tanto a incentivos como a desincentivos.
Como las personas actúan para incrementar su nivel de bienestar, aquellas responderán a los incentivos y a los desincentivos en función de los beneficios y de los costos comparativos. Imaginemos que el Estado desea incentivar el pago anticipado del Impuesto Predial ofreciendo un beneficio: descuento por pago anticipado. Si la deuda por el impuesto en cuestión asciende a $100 y el descuento indicado asciende a $5, B realizará el pago anticipado solo si tiene $100 en un depósito bancario a una tasa efectiva anual menor a 5%. Imaginemos, ahora, que el Estado desea desincentivar el no pago oportuno del Impuesto Predial imponiendo una sanción: multa por no pago oportuno. Si la deuda por el impuesto en cuestión asciende a $1,000 y la multa indicada asciende a $200, C realizará el pago oportuno solo si tiene $1,000 en un fondo que genera una ganancia menor al 20%8.
Generalmente, las personas tienen intenciones loables cuando deciden emplear incentivos. Desafortunadamente, sin embargo, los incentivos pueden tener efectos opuestos a los deseados. Los políticos son expertos en demostrar la veracidad de esta afirmación. A inicios de la década de los noventa, el gobierno mexicano decide implementar un programa de reducción de los niveles de contaminación de México D.F. Ese programa consiste en imponer restricciones a la circulación de los vehículos, de modo que solo puedan transitar ciertos días de la semana (en función del número de sus placas). Debido a la considerable extensión territorial de México D.F. y a las limitaciones del servicio de transporte público, una gran cantidad de personas decide implementar estrategias diversas para evitar las restricciones indicadas: algunas personas adquieren vehículos adicionales; otras personas, acostumbradas a reemplazar cada cierto tiempo sus vehículos usados, adquieren vehículos nuevos sin deshacerse de sus vehículos usados.
Las estrategias indicadas colocan más vehículos en las pistas de México D.F. Lo que es peor, la proporción de vehículos usados (que son los que más contaminan) se incrementa. Hacia 1995, un estudio demuestra que los niveles de consumo de gasolina en México D.F. son, cada vez, más altos. Poco tiempo después de publicado el estudio, el programa es desactivado (Wheelan, 2002, p. 30).
II. MERCADOS
Los mercados son esquemas sociales que permiten a compradores y vendedores realizar transacciones de intercambio de todo tipo de recursos: productos, servicios, ideas, etc.9.
Los mercados son generalmente competitivos, en la medida que facilitan la interacción de una cantidad significativa de vendedores y de compradores que persiguen sus propios intereses y que, por tanto, no tienen la capacidad de fijar unilateralmente los precios (Pindyck y Rubinfeld, 2013, p. 8).
Los mercados competitivos permiten que vendedores y compradores, a través de la oferta y de la demanda, decidan qué recursos se producen y a qué precios. Por lo tanto, los mercados en cuestión garantizan la existencia de recursos valiosos para todas las personas (Becker, 2008, p. 3)10.
Los mercados competitivos poseen características especiales que permiten su desarrollo y expansión. La más importante es la que permite generar una tendencia hacia un equilibrio entre lo que se produce y lo que se demanda. Esa tendencia sostiene la estabilidad de los precios.
Los vendedores incurren en costos para producir cada unidad del recurso que ofrecen en el mercado relevante (automóviles, computadoras). Debido a que actúan para obtener ganancias, el precio que demandan a los compradores se compone de (i) costo de producción y (ii) margen de utilidad. Generalmente, el costo de producción se incrementa por cada unidad adicional que se produce. Si B desea producir 100 frascos de yogurt al día, B requerirá X trabajadores. Pero si B desea producir 200 frascos de yogurt al día, B requerirá X+N trabajadores. Por lo tanto, producir unidades adicionales de un recurso determinado exige incrementar el precio (salvo que el margen de ganancia sea reducido o eliminado). En consecuencia, en términos gráficos, la oferta presenta una curva ascendente:

Los compradores tienen restricciones presupuestarias y preferencias disímiles. En base a las restricciones y a las preferencias en cuestión, están dispuestos a pagar un precio máximo por cada recurso. Usualmente si el precio de un recurso disminuye, los compradores están dispuestos a comprar más unidades. Inversamente, si el precio del recurso aumenta, los compradores están dispuestos a comprar menos unidades o simplemente a no comprar. En consecuencia, en términos gráficos la demanda presenta una curva descendente:

Los vendedores desean tener certeza sobre cuántas unidades han de producir, pues solo así pueden controlar sus costos y determinar si su negocio es rentable. Los compradores, por su parte, desean tener certeza sobre los precios que han de pagar, pues solo así pueden planificar sus gastos y controlar sus presupuestos. ¿Cómo concilian sus intereses?
Las curvas de la oferta y de la demandan se cruzan siempre en un punto. En ese punto, la cantidad de unidades ofrecida es exactamente igual a la cantidad de unidades demandada. Si los vendedores deciden producir solamente esa cantidad de unidades demandada, entonces el precio se mantiene estable, pues, al no existir exceso de oferta ni de demanda, no se producen presiones para incrementarlo o reducirlo. A ese precio establece se le denomina “precio de equilibrio”.
En términos gráficos:

El “precio de equilibrio” del producto es N, pues a ese precio la cantidad de unidades que se ofrece es exactamente igual a la cantidad de unidades que se demanda.
En términos generales, los precios no muestran estabilidad por periodos prolongados. En algunos mercados especiales, como los mercados centralizados de valores11, los precios pueden variar cada hora o cada segundo.
Una amplia gama de eventos aparentemente inconexos puede provocar cambios graduales o repentinos en los precios. Una catástrofe natural, por ejemplo, puede impedir que productores de trigo del País 1 exporten ese producto, que se genere escasez temporal en el País 2 y que, por consiguiente, se incrementen los precios de diversos productos en este último país.
Los precios trasladan información valiosa a los diferentes participantes de los mercados. Esa información permite coordinar de forma espontánea las acciones de dichos participantes.
Si B, productor del recurso X, reduce en 50% el suministro de ese recurso al mercado Z debido a que encuentra una oportunidad de negocio más rentable en el mercado Y, se producirá un efecto absolutamente natural: incremento del precio del recurso X en el mercado Z. El efecto en cuestión trasladará información valiosa: en el mercado Z existe, en términos comparativos, mayor escasez del recurso X. Esa información influenciará la conducta de tres grupos: (i) compradores del recurso X en el mercado Z; (ii) productores de sustitutos del recurso X en el mercado Z; y, (iii) productores del recurso X en diversos mercados.