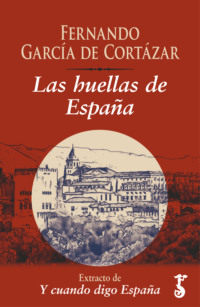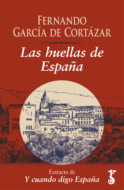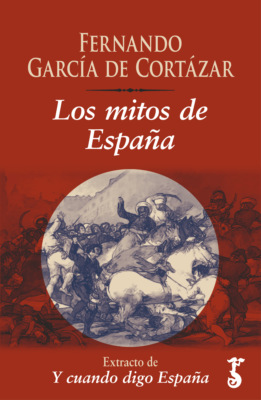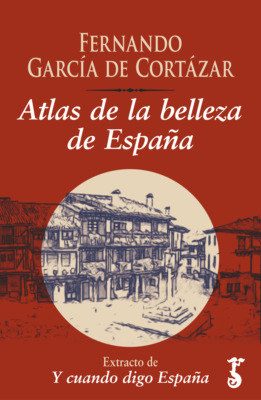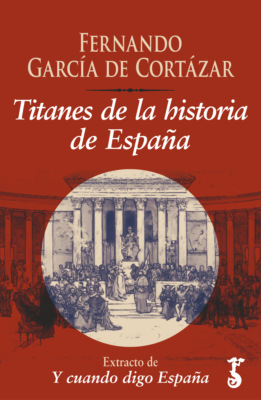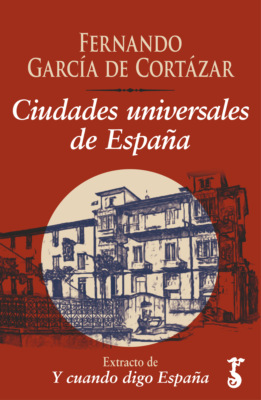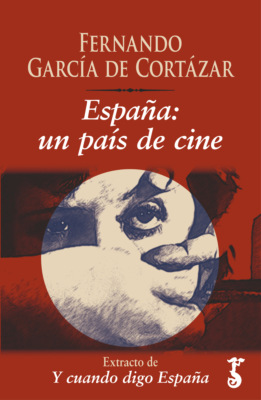Buch lesen: "Las huellas de España "
Desde las prodigiosas pinturas de Altamira hasta nuestra ciudad más universal (Madrid), por aquí desfilan las huellas artísticas que han dejado los siglos en nuestro país.

Superando el discurso de la decadencia y el pesimismo, Fernando García de Cortázar es la voz que mejor ha sabido conectar la historia de España con sus coetáneos. Su extraordinaria obra, fruto de décadas de trabajo y depuración del estilo literario, incluye libros tan destacados como Breve historia de España y Viaje al corazón de España.

Las huellas de España
© 2020, Fernando García de Cortázar
© 2020, Arzalia Ediciones, S.L.
Calle Zurbano, 85, 3°-1. 28003 Madrid
Diseño de cubierta, interior, ilustraciones y maquetación: Luis Brea
Producción del ebook: booqlab
ISBN: 978-84-17241-75-9
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotomecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso por escrito de la editorial.
Índice
Las cuevas de los sueños olvidados
Iberia de las tres damas
Roma nuestra
Tras la senda de los visigodos
Perfiles de al-Ándalus
Érase una vez el mozárabe
El reino del arado
Un camino de estrellas
Tiempo de catedrales
El hechizo mudéjar
Un arte para un siglo
Poder y gloria
Eternidad siempre asombrada
La madera endiosada
El parnaso de la pintura
A la sombra de Goya
El discreto encanto de la burguesía
Regionalismo y modernismo
España hasta los huesos
El mejor Madrid

Vista general de la Alhambra de Granada con las cumbres de Sierra Nevada al fondo.
 l tiempo es lo que da hondura a España. Por nuestro solar han pasado, dejando su savia mejor, todos los pueblos, culturas y dioses que han sido algo en la historia del Mediterráneo. Fenicios, griegos, romanos, cristianos, árabes, judíos… De todos ellos quedan huellas que ni los siglos ni la mano del hombre han podido borrar. No solo fósiles y ruinas, sino murallas, templos, torres, caminos, trazados urbanos que forman parte de la cotidianidad de los españoles de hoy. Y a todo ello hay que sumar la presencia americana, los ecos del Nuevo Mundo, presentes en tantos rincones de la península ibérica.
l tiempo es lo que da hondura a España. Por nuestro solar han pasado, dejando su savia mejor, todos los pueblos, culturas y dioses que han sido algo en la historia del Mediterráneo. Fenicios, griegos, romanos, cristianos, árabes, judíos… De todos ellos quedan huellas que ni los siglos ni la mano del hombre han podido borrar. No solo fósiles y ruinas, sino murallas, templos, torres, caminos, trazados urbanos que forman parte de la cotidianidad de los españoles de hoy. Y a todo ello hay que sumar la presencia americana, los ecos del Nuevo Mundo, presentes en tantos rincones de la península ibérica.
Cuentan que Hemingway solía decir que España tiene tanto patrimonio artístico que lleva ocho siglos destruyéndolo y todavía le queda. Seguramente, la anécdota es apócrifa, pero refleja perfectamente la insólita variedad, abundancia y calidad de tesoros que se conservan en nuestro país. Aquí se yerguen las sólidas murallas de un castillo en permanente vigilia de olvidados peligros; allí los recios muros de una iglesia visigótica. Atraviesa un río la imponente estructura de un puente romano; llama a la oración el esbelto campanario de una iglesia románica. El silencio de las ruinas de Medina Azahara contrasta con los selfis del turista en la Alhambra de Granada, la alegría del peregrino que cruza el Pórtico de la Gloria o el asombro del viajero ante los cuadros que atesora el Museo del Prado.
El recorrido al que invito al lector en las siguientes páginas es un paseo por el arte o, mejor dicho, un paseo por España y su historia a través de los caminos del arte. Desde las pinturas rupestres y las impresionantes obras de ingeniería romanas hasta la Gran Vía madrileña que pintaría Antonio López, pasando por la rudeza, enorme y delicada, del románico, la elegante belleza del gótico, el triunfo gentil, en piedra dorada, del Renacimiento, la estructuración intelectual de una arquitectura lógica y ascética que tiene su origen en la gran piedra lírica de El Escorial, la gracia madura y exquisita del barroco, la nobleza orgullosa y confiada del neoclasicismo, el alarde decorativo del modernismo, que Antonio Gaudí termina convirtiendo en una interminable oración a Dios en medio de una ciudad aturdida por las protestas obreras, y el hervidero creativo de las vanguardias del siglo XX. Sin olvidar las singularidades del arte mudéjar ni el hechizo árabe que aún conservan las huellas materiales de al-Ándalus.
Las cuevas de los sueños olvidados
La pintura, la arquitectura y la escultura españolas no pueden separarse fácilmente de las tradiciones artísticas de las demás tierras de Europa. El arte viaja de una provincia a otra, de un país a otro, con la velocidad con que se desplazan las migraciones humanas, los mercaderes o los ejércitos invasores. Y eso es así ya desde la Prehistoria, como demuestran las conexiones de la cultura talayótica de las islas Baleares con la arquitectura de las civilizaciones del Egeo. Cartagineses, romanos, bizantinos, musulmanes, aragoneses, ingleses, franceses… todos los pueblos que pasaron por Menorca respetaron los monumentos levantados por esa cultura envuelta en las brumas del tiempo, asombrosas construcciones milenarias como la naveta de es Tudons (1200 a. C.).
Nada, sin embargo, comparable a la impresión que produce ver los vivísimos bisontes de Altamira o el grandioso y azulado caballo de Tito Bustillo. Dice Jean Clottes que, cuando al final de su visita a la cueva de Chauvet se encontró con los leones que parecen estar en movimiento, se echó a llorar: «Me quedé pasmado ante ellos, conmocionado, emocionado hasta las lágrimas». El gran prehistoriador francés tenía la impresión de que el pintor de aquellos animales estaba allí, junto a él, de que podía hablarle. Y esa cercanía, esa ilusión de que podemos acercarnos a seres humanos que vivieron hace miles de años, es la que sentimos cuando contemplamos los dibujos prehistóricos dispersos en cuevas como Altamira, El Castillo, Las Monedas o Tito Bustillo.

Detalle del caballo de la cueva de Tito Bustillo. Arte rupestre, Asturias.
Ciervos, bisontes, caballos… Son, en realidad, las primeras creaciones artísticas en España. Y las cuevas donde se encuentran, los primeros templos del arte. Porque, aunque no sepamos con certeza lo que significan, encierren o no preocupaciones de orden mágico o religioso, lo que verdaderamente conmueve de esas pinturas milenarias es su belleza, su mezcla de sofisticación y sencillez, la increíble habilidad con la que fueron realizadas, el profundo sentido del dibujo y de la estética que se desprende de ellas. El artista de Tito Bustillo no pinta solo un caballo; pinta la vida misma en ese momento inaugural en que el hombre siente ya la necesidad de transmitir y compartir emociones.
Iberia de las tres damas
Situadas entre África y Europa, entre un océano y un mar interior, las tierras de España se han impregnado de influencias foráneas desde los tiempos en que la leyenda se confundía con la historia. La escultura ibérica, que llega a su cima en los siglos V-IV a. C. con obras polícromas como la dama oferente del Cerro de los Ángeles, la de Baza o la de Elche, resulta incomprensible sin la estrecha relación mantenida con los colonos griegos y fenicios establecidos en el litoral mediterráneo. Y lo mismo ocurre con la cerámica, cuya vida en común con las piezas importadas —barniz rojo o pasta gris fenicia, vasos griegos pintados— empujó a los artesanos locales a imitar las formas, las arcillas y los adornos del mundo colonial.
Dice E. H. Gombrich que la única manera de adquirir una vaga idea de la pintura griega es observando la decoración de sus cerámicas. Lo mismo ocurre con la ibérica. La pintura de vasos y vasijas era una industria importante en la Antigüedad y el humilde artesano sentía avidez por introducir los más recientes descubrimientos artísticos en sus productos. El caso más ejemplar es el Vaso de los guerreros, obra cumbre del arte ibero, equivalente en pintura a lo que la Dama de Elche supone en escultura. Decorada según el sistema de friso corrido, las pinturas de esta gran vasija representan a seis jinetes y dos infantes armados con espadas y lanzas. Persiguen a cuatro guerreros que parecen huir sin dejar de mirar hacia atrás mientras se protegen con escudos. La escena recuerda el papel fundamental que desempeñaba la guerra para los pueblos iberos, famosos por sus hazañas de armas, y evoca un mundo tan cruel y despiadado como el cantado en la Ilíada o como el que asoma en los versos de Arquíloco, el poeta griego del siglo VI a. C., que fue mercenario y según la leyenda murió en combate:
Pues mil somos, los que les dimos muerte, a siete
cuerpos allá tendidos, que alcanzamos corriendo.

Vaso de los guerreros, joya del arte ibero. Museo de la Prehistoria de Valencia.
Los arqueólogos encontraron el Vaso de los guerreros cerca de Liria, entre las ruinas de Edeta, la antigua ciudad ibera destruida a principios del siglo II a. C. Fue en 1934, y no estaba solo: en el mismo yacimiento se han hallado otras cerámicas —vasos, copas, platos— con pinturas extraordinarias donde la sociedad ibera queda descrita en sus combates, procesiones, fiestas y cacerías. Son una prodigiosa ventana, quizá la mejor, para observar las costumbres de una civilización que no sobrevivió al empuje arrollador de Roma.
Roma nuestra
Grecia y Cartago desfallecieron, y a comienzos del siglo II a. C. Roma tomó el timón de la historia peninsular. Siete siglos no pasan en vano, y más aún si constituyen con mucho el período más largo de paz que ha conocido la península ibérica. Por todas partes afloraron las ciudades, las calzadas, los puentes… Sombras nobles que aún guardan el recuerdo de un mundo cuyo derrumbe en vano intentó impedir Adriano estableciendo sus límites.
Así a Troya figuro
así a su antiguo muro,
y a ti, Roma, a quien queda el nombre apenas,
¡oh patria de los dioses y los reyes!
Y a ti, a quien no valieron justas leyes,
fábrica de Minerva sabia Atenas,
emulación ayer de las edades,
hoy cenizas, hoy vastas soledades:
que no os respetó el hado, no la muerte,
¡ay!, ni por sabia a ti, ni a ti por fuerte.
Las huellas que ha dejado Roma en numerosos lugares de España son testimonio de la grandeza cantada por el poeta barroco Rodrigo Caro. Pensemos, por ejemplo, en las ruinas de Itálica, en las ciclópeas murallas de Tarragona y de Lugo, en el magnífico faro de La Coruña o en los hermosísimos puentes de Mérida y Salamanca. Los romanos ampliaron el uso arquitectónico del arco, que intervino muy poco o nada en las construcciones griegas, y esta innovación permitió a sus ingenieros prolongar los pilares de puentes y acueductos, levantando prodigios tan inolvidables como el acueducto de Segovia, la más popular de las construcciones romanas en España. No hace falta recordar su belleza: una lección para la eternidad de equilibrio y volumen. Ni tampoco la honda impresión que produce en la plaza del Azoguejo, su punto más elevado. Tiene setecientos veintiocho metros de arquería y está construido con grandes bloques de granito. Navagero, el embajador veneciano que visitó España en tiempos de Carlos V, escribió con razón: «No he visto ninguno que lo asemeje ni en Italia ni en parte alguna».
Sin puentes ni acueductos, y sin los pantanos que alimentaban a estos, no hubieran podido surgir las ciudades, donde, junto a los edificios públicos destinados a recordar que la cabeza del Estado se encontraba en Roma —los templos, el pretorio, la curia…—, se alzaron otros destinados a la diversión. Anfiteatros. Circos. Teatros: el de Sagunto, el de Clunia, el de Cartagena… Ninguno, sin embargo, como el majestuoso ejemplar de Mérida, fiel a los cánones de Vitruvio, digno de la más floreciente ciudad romana. No hay museo, tampoco, que alcance a tener la vida que esta maravillosa joya respira cuando, en pleno verano, con ocasión del Festival de Teatro Clásico, su monumental escenario ve representar, otra vez, las obras de Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes o Séneca.
Las imágenes poblaban y envolvían a la sociedad hispano-romana. Por doquier —en los teatros, en los foros, en las termas, en los templos…— había un espacio para honrar a los dioses protectores, a un benévolo magistrado o a un general victorioso. Sabemos que cada romano debía quemar incienso delante del busto del emperador en señal de fidelidad y obediencia. No tiene, pues, nada de extraño encontrar hoy un solemne Augusto en el Museo de Arte Romano de Mérida o un Adriano idealizado en el Arqueológico de Sevilla. Ni tampoco que gracias a esos mismos retratos, a veces realizados por artistas locales con grandes dosis de realismo, conozcamos hoy a muchos emperadores casi como si hubiéramos visto sus rostros en los noticiarios. No hay propósito alguno de halago, por ejemplo, en el Trajano de Baelo Claudia, hoy en el Museo de Cádiz, nada que pretenda conferirle apariencia de dios. Puede ser un opulento comerciante de aquella ciudad surgida al borde del mar, en torno a una factoría de salazón, o el propietario de una compañía de navegación. Y sin embargo, nada resulta mezquino en ese rostro, porque de algún modo el escultor consiguió darle una apariencia de vida sin caer en lo trivial.
La muestra más elocuente de la escultura romana hallada en España —la más bella junto a la Venus de Itálica— se encuentra en el Museo Arqueológico de Madrid. Se trata del sarcófago de Husillos, fuente de inspiración de los primeros maestros escultores del románico español. La escena que allí relata en animado bajorrelieve un artista próximo ya al siglo V es realmente sobrecogedora: los cuerpos moribundos de Egisto y Clitemnestra, cosidos a machetazos por Orestes y Pílades, que todavía blanden sus espadas asesinas. Ayes lastimeros, gritos horribles, lamentos desgarradores… Toda la violencia del viejo mito griego petrificada en formas, posturas y ademanes que los artistas románicos llevarán, más tarde, a los capiteles de iglesias y monasterios para contar la salida del paraíso, la historia de Caín y Abel, el sacrificio de Isaac, la matanza de los inocentes…
Por Cicerón y otros escritores sabemos el interés de las élites romanas en decorar con obras de arte las habitaciones, jardines, fuentes y pórticos de sus mansiones. Las villas encontradas en España, además de representar el testimonio arqueológico de una pujante economía rural, recuerdan que los potentados provinciales también seguían esa costumbre. A pocos kilómetros de Palencia, se encuentra el yacimiento de La Olmeda, entre cuyos mosaicos encontramos uno de los monumentos más singulares y bellos del Bajo Imperio: aquel que nos relata el momento en que Ulises descubre a Aquiles en la isla de Esciros.
Los numerosos mosaicos que decoraban la villa de La Olmeda revelan la imaginación, la sutileza y pericia de los artesanos locales, y también nos hablan de un mundo muy globalizado. El Mediterráneo, el Mare Nostrum, era una autopista natural para los griegos, pero Roma logró realizar conquistas marítimas mayores gracias a sus vías terrestres. Las calzadas permitieron que legiones, funcionarios, mercancías y modas artísticas viajaran con rapidez de un lugar a otro. La Vía Augusta, esmaltada de mansiones y miliarios, era una obra colosal que recorría la costa mediterránea desde los Pirineos hasta Cádiz, ligando Hispania a la metrópoli por el sur de la Galia. La de la Plata, el otro gran eje del sistema romano de caminos en la península ibérica, unía el sur con el norte, Mérida con Astorga. Y por ella marchaban los carromatos de oro que el imperio acopiaba en las explotaciones mineras del Bierzo. Casi cuatrocientos kilómetros si dejaban su mercancía en la capital de la Lusitania, y doscientos cincuenta más si estaban obligados a bajar hasta Sevilla, a los embarcaderos del río Betis, que los árabes, siete siglos más tarde, llamarían Guadalquivir. Un camino de ida y vuelta que ya habían utilizado antes cartagineses, fenicios o tartesios… y que hoy sigue todavía abierto por la N-630.
Y no eran caminos vulgares. Como las ciudades, las vías romanas no serían superadas en Europa hasta el siglo XVIII. Atravesaban montañas, salvaban ríos… Si el hermosísimo puente de Mérida produce una sensación de obra sobria y firme, el de Alcántara sobre el río Tajo, en Extremadura, es quizá el mejor ejemplo de cómo para los ingenieros al servicio del emperador no había obstáculo ni inconveniente que frenara su avance. No hubo puente más bello en la Antigüedad, al menos no ha sobrevivido. Fue construido en tiempos de Trajano, a expensas de once municipios de la Lusitania. Ha sufrido daños en las correrías de la Reconquista, en las luchas entre castellanos y portugueses, durante la guerra de Sucesión y la invasión napoleónica. Pero sigue en pie, con su solidez y elegancia intactas, con sus seis arcos, sus más de sesenta metros de altura, ciento noventa y cuatro de largo y ocho de ancho.

Teatro romano de Mérida.
Son estas obras monumentales, quizá más que la oratoria de Cicerón, las historias de Tácito o los poemas de Virgilio y Horacio, las que han impedido que el mundo olvidara la grandeza de Roma. Se fueron, sí, los centuriones, los lictores, las vestales vestidas de blanco, los maestros del Ática y los profetas de Judea. Pero no su sombra, viva aún en las múltiples manifestaciones de tipo arqueológico y monumental que encontramos en toda la península ibérica: los anfiteatros de Itálica y Tarragona, las columnas de la calle Claudio Marcelo en Córdoba, el arco de Medinaceli…
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.