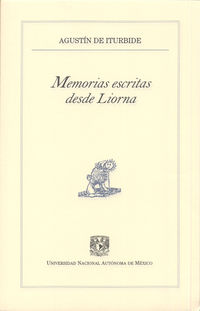Buch lesen: "Memorias escritas desde Liorna"
AGUSTÍN DE ITURBIDE
Memorias escritas desde Liorna
Presentación de
Camilo Ayala Ochoa


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
2012
Tabla de Contenidos
PRESENTACIÓN
AGUSTÍN DE ITURBIDE MEMORIAS ESCRITAS DESDE LIORNA
APOSTILLAS DE ITURBIDE
CRONOLOGÍA
INFORMACIÓN SOBRE LA PUBLICACIÓN
AVISO LEGAL
DATOS DE LA COLECCIÓN
PRESENTACIÓN
Los pliegos que aquí se exhiben fueron escritos por Agustín de Iturbide en su exilio europeo. Son la evocación y el alegato que ubican la conducta política de un hombre escorzado. Desde una encrucijada incierta, Iturbide mandó este opúsculo en el interior de una botella encorchada al océano de la historia. Continúa indeleble pero a la deriva pues no ha recibido la debida valoración de los historiadores. En él su autor, el mismo al que se le ha negado la paternidad de la Independencia mexicana, se muestra con la sinceridad de la desolación y el ensimismamiento.
Iturbide tituló a su texto Manifiesto y ha sido llamado Memorias escritas desde Liorna. Lo fechó el 27 de septiembre de 1823, día de su cuadragésimo cumpleaños, y la ciudad de Florencia no permitió su edición. Por eso lo mandó traducir al inglés, labor que concluyó el mes de febrero de 1824; sin embargo, no quiso publicarlo, pues había a la vista signos de una invasión europea a México, y trataba de evitar que el documento fuera tomado, en sus palabras que varios repitieron, como “una nueva tea de discordia”; dejó entonces el asunto a la discreción de sus amigos europeos al embarcarse en su deletéreo regreso a tierras mexicanas en mayo de 1824. El 3 de junio de ese año apareció el manifiesto por primera vez en lengua inglesa, traducido por John Murria Albemarle e impreso en Londres por Miguel José Quin; y al poco, J. T. Parisots entregó en París la versión en francés. Fue en 1827 cuando se presentó en México, traducido del inglés y editado por la Imprenta de la Testamentaría de Ontiveros como Breve diseño crítico de la emancipación y libertad de la nación mexicana y délas causas que influyeron en sus más ruidosos sucesos, acaecidos desde el grito de Iguala hasta la espantosa muerte del libertador en la villa de Padüla. Rufino Blanco-Fombona lo incluyó en 1919 en la colección Biblioteca Ayacucho de Editorial América como Memorias de Agustín de Iturbide junto con la Vida de Agustín de Iturbide de Carlos Navarro y Rodrigo, biografía que entró a las prensas madrileñas en 1869 y que utilizó como fuente la versión francesa del manifiesto.
En las memorias, sus constantes apostillas y la nota final se advierte una pluma acostumbrada al análisis deductivo y a la locución directa. Al igual que en las escrituras iturbidistas citadas en esta introducción, para la colección Pequeños Grandes Ensayos de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto la ortografía como la puntuación se han modificado en aras de una lectura sin tropiezos.
De lo que trata el documento
La cuestión nodal del escrito es qué tan cierto resulta lo que Iturbide dice de lo que fue y lo que hizo. La respuesta requiere atender los eventos políticos que la pluma del autor llama a cuente, pero podemos adelantar que línea por línea la argumentación es impecable.
La Revolución francesa rescindió la legitimidad social de la monarquía y el quebrantamiento que desencadenó provocó en los españoles una fuerte oposición a cualquier tentativa de innovación social, económica y política, lo cual se fue reforzando con el expansionismo napoleónico. Francia invadió la península ibérica y obligó a la abdicación de Carlos IV y de su hijo Femando para plantar la corona en José Bonaparte. En los reinos americanos se sembraron y cosecharon conspiraciones y movimientos autonomistas; y el caso más saliente fue la junta de la Nueva España de agosto de 1808, que intentó nombrar al virrey José de Iturrigaray como autoridad suprema ante el cautiverio del rey Femando VII, y donde Francisco Primo de Verdad y Ramos alegó que el pueblo era fuente y origen de la soberanía y, por ello, se le encontró ahorcado en su calabozo. La sublevación terminó con la prisión de Iturrigaray por parte de Gabriel Joaquín de Yermo y con el infructuoso intento de imponer como su sustituto al mariscal Pedro Garibay.
En septiembre de 1810 la conjura organizada en Querétaro fue descubierta y quien la precedía, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, precipitó un levantamiento en el pueblo de Dolores cuya violencia horrorizó a la sociedad. La sangre que corrió en la Alhóndiga de Granaditas de la muy noble y leal ciudad de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato, que también provino de mujeres y niños, y la profanación de cadáveres como el del intendente Juan Antonio de Riaño y Bárcena, que estuvo expuesto desnudo dos días a las burlas del populacho, así como los saqueos del propio Guanajuato y de Valladolid, fueron las razones por las que criollos como Agustín de Iturbide combatieron la insurgencia.
Iturbide, a la sazón oficial del ejército novohispano del que no cobraba remuneración, tenía fama de poseer una excelsa habilidad hípica y se le apodaba el Dragón de Fierro. De hecho, Hidalgo era su pariente y le ofreció el cargo de teniente general si se le unía; pero Iturbide desaprobó el obtener una reforma por la vía del desacuerdo, la venganza y el odio. Entonces se le prometió respetar a su familia y sus posesiones si se mantenía neutral en la lucha independentista, lo que no consintió; en consecuencia su hacienda de Apeo, por el rumbo de Maravatío, fue saqueada Prefirió combatir el desorden. Lo hizo de manera firme y enérgica batiendo lo mismo rebeldes que bandoleros y subiendo grados militares hasta alcanzar el de coronel. Su acción de guerra más insólita ocurrió en las lomas de Santa María en Valladolid la tarde del 24 de diciembre de 1813, cuando al mando de 190 jinetes y 170 infantes a las grupas despedazó al hasta ese momento invicto ejército del generalísimo José María Morelos y Pavón, formado por miles de hombres fuertemente armados, con extensa montura, 30 piezas de artillería y numerosos pertrechos.
Una década después del grito de Dolores el panorama era otro. Ya en 1811 había sido declarada la independencia de Venezuela, en 1813 de Colombia, en 1816 de Argentina y en 1818 de Chile. El levantamiento en enero de 1820 del batallón de Asturias que estaba acantonado en el pueblo de Cabezas de San Juan, para su transporte a la reconquista de las Américas, bajo el mando del coronel Rafael del Riego, restableció en España la constitución dictada por las Cortes de Cádiz en 1812, a la que llamaban “La Pepa”, que había sido derogada en 1814 por Fernando VII, quien debió jurarla públicamente el 9 de marzo de 1820. El sexagésimo primer virrey, Juan Ruiz de Apodaca, conde del Venadito, según las disposiciones españolas, debía pasar al cargo de jefe superior político y capitán general. Los comerciantes veracruzanos obligaron a su gobernador a reconocer la constitución y Apodaca tuvo que hacer lo mismo.
En la sociedad novohispana, hacía tiempo políticamente sosegada, el juramento constitucionalista puso a concurso nuevamente el afán independentista por diferentes motivaciones: la participación social en la implantación de ayuntamientos constitucionales, la reacción al liberalismo de los grupos conservadores, la inconformidad con la desaparición del fuero eclesiástico, la protesta contra la supresión de monasterios y órdenes monacales por parte de las Cortes de Madrid, las opiniones y polémicas políticas escanciadas con el restablecimiento de la libertad de imprenta, así como el interés de los comerciantes por ejercer un control total sobre el mercado interno y los puertos de estiba La discusión desveló varias perspectivas respecto del modo de realizar la liberación y de la forma de gobierno que se habría de adoptar.
En el Oratorio de San Felipe Neri de la Iglesia Profesa, que había sido casa generalicia de la Compañía de Jesús, expulsada de la Nueva España en 1767, las personalidades novohispanas más prestigiadas e influyentes comenzaron a reunirse por iniciativa del canónigo Matías Monteagudo, rector de la Universidad de México y director de la morada de ejercicios espirituales, y de Miguel Bataller, regente de la Audiencia. Su propósito era desconocer la constitución gaditana y depositar a la Nueva España en manos de Ruiz de Apodaca para que gobernara conforme a las leyes de Indias. Iturbide acudió a esas reuniones de la Profesa y mostró una solución alterna: instituir un imperio. En los meses que siguieron, por convicción o conveniencia, las altas esferas novohispanas apoyaron su idea.
Para noviembre de 1820, el coronel José Gabriel de Armijo renunció a la comandancia del sur y Apodaca nombró al criollo vallisoletano como su relevo con el grado de brigadier. Iturbide solicitó y obtuvo mayores recursos monetarios y tropas, entre ellas su fiel regimiento de Celaya. Iniciado el trance, indujo a sus oficiales a adherirse a sus planes y propagó sus ideas. No es exagerado afirmar que la manumisión mexicana se logró por medio del género epistolar. La profusa tinta iturbidista, compuesta con persuasión e insistencia, creó una telaraña de compromisos en los mandos castrenses novohispanos y en las figuras religiosas y sociales. Se le unieron, entre otros, el obispo de Guadalajara Juan Cruz Ruiz de Cabañas, Anastasio Bustamante, Pedro Celestino Negrete y Juan José Espinosa de los Monteros. Entre sus remitentes incluyó a las gavillas insurgentes como la de Vicente Guerrero, que se le adhirió. Que no hubo abrazo ni reunión en Acatempan está demostrado; ese mito fue construido por una licencia poética de Lorenzo de Zavala. Lo cierto es que hubo una reunión en Teleoloapan e Iturbide no quiso abrazar -y tal vez ni la mano le dio- al antiguo insurgente por el mal del pinto que aquejaba a sus milicianos, a quienes por eso llamaban Los Pintos del Sur.
Siendo militar de carrera, Iturbide apreciaba los símbolos y juzgó oportuno sustituir la bandera española. Instruyó a su barbero Magdaleno Ocampo, que también era sastre, para que confeccionara el lábaro mexicano, compuesto por tres franjas en diagonal que representaban con sus colores tres garantías de concordia en este orden: blanco por la religión, verde por la independencia y rojo por la unión. Cada sección tenía una estrella de seis puntas. Más adelante, en noviembre de 1821, Iturbide decretó que los ribetes de la bandera debían ser verticales y aparecieran en el orden de verde, blanco y rojo. Al centro dispuso un águila con las alas extendidas, con la cabeza ligeramente inclinada a la derecha, portando una corona imperial y posada sobre un nopal.
El 24 de febrero de 1821, en la comandancia general de la villa de Iguala, Iturbide hizo público su plan independentista, presentó la bandera nacional y fundó el ejército mexicano al que llamó de las Tres Garantías. Inició su proclama con una definición ontológica: “Americanos, bajo cuyo nombre comprendo no sólo a los nacidos en América sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen; tened la bondad de oídme”. Esa sencilla aclaración del ser nacional fue objetada meses después, luego desatendida y olvidada Mucha falta hizo durante el siglo XIX.
México se fundó en 1821 sobre las tres garantías de unión, religión e independencia, que fueron reconocidas no como el esqueleto de una añeja sociedad sino como factores de cohesión plenos y vigentes de un nuevo ente histórico. Ese trinomio no fue sólo un artilugio para evitar la confrontación social, sino un compromiso a futuro. Estaba compuesto de un principio político (independencia) y un ideal jurídico-social (unión), que serían conciliados por un tercer término (religión) no en su connota-ción contemplativa, sino en su aplicación como caridad. No se ha aquilatado la propuesta de Iguala como vía que superó las posiciones tanto de insurgentes como de absolutistas, de mestizos y peninsulares, de desheredados y aristócratas. No fue una constitución, pero sí un documento fundacional. Todas las facciones de la América del Septentrión recibieron garantías de existencia Se le ofreció el trono a la casa de Borbón para tener un monarca ya hecho, pero la piedra angular del plan, que se retomó en los Tratados de Córdoba, fue establecer como forma de gobierno la monarquía moderada con una constitución “peculiar y adaptable al reino” que sería escrita por un congreso.
Siguió Iturbide blandiendo el tintero para atraer a más personajes a su causa, entre ellos al emperador español, a las Cortes de Madrid y a Apodaca. El gobierno realista, al mismo tiempo que ofreció una amnistía general, se preparó para batir a los rebeldes con un ejército de 5 000 hombres al mando de Pascual Liñán, que se estacionó a las puertas de la ciudad de México. A pesar de la enorme sangría que le representaban las deserciones, Iturbide avanzó hacia el Bajío poniendo su cuartel en Acámbaro y dividió su fuerza en tres partes. Pudo avanzar mientras Vicente Guerrero y José Antonio Echávarri le cubrían las espaldas. La procesión de adhesiones lo llevó a Valladolid, a obtener Nueva Galicia y desfilar entre múltiples capitulaciones de las poblaciones por las que pasaba En Querétaro tomó la ciudad él solo: las fuerzas sitiadas estaban en el convento de la Santa Cruz y en la noche llegó un carruaje del que descendió un militar y al requerir los centinelas el “quién vive”, se les contestó “Iturbide”, siendo el vallisoletano rodeado y loado por los defensores.
Después de que Puebla cayó en dominio trigarante en junio de 1821, las tropas expedicionarias españolas depusieron a Apodaca, sin saber que había sido ya destituido en España, y entregaron el mando al mariscal Francisco Novella. El 30 de julio llegó don Juan de O’Donojú a Veracruz. Había visto a los diputados novohispanos de las Cortes de Madrid que ya conocían el plan iturbidista. Los realistas sólo mantenían ese puerto, Acapulco y la ciudad de México, pero aun así O’Donojú solicitó refuerzos de Cuba y Venezuela antes de que las numerosas muertes por vómito negro habidas en su comitiva y familia le hicieran caer en la cuenta de que estaba perdido.
El reconocimiento del Plan de Iguala, firmado en la ciudad veracruzana de Córdoba el 24 de agosto de 1821 por Iturbide y el capitán general y jefe político superior O’Donojú, abrió las puertas de la capital. El que ha sido llamado el día más feliz de México, el 27 de septiembre de 1821, 16000 trigarantes, más a caballo que de infantería, se fueron reuniendo en Chapultepec y marcharon por el Paseo Nuevo tras su primer jefe, que iba en cabalgadura negra; entraron a la calle de San Francisco cimbrados por vítores y fueron saludados con un arco de triunfo donde recibieron las llaves de la ciudad; entre cañonazos, música y pirotecnia pasaron por Plateros, la calle de la Profesa, que estaba llena de colgaduras, fueron bañados de papelitos y flores que se tiraban de balcones adornados con los colores de Iguala, y desembocaron en el Palacio de los Virreyes. Las mujeres hermoseadas y enjoyadas llevaron vestidos y peinados tricolores. Como se temía que la estatua ecuestre del rey Carlos IV conocida como El Caballito fuera destruida, se le cubrió con una esfera azul. Después de una acción de gracias en la Catedral, se sirvió un banquete en Palacio.
En esa ocasión México escuchó de Iturbide una sublime pieza de oratoria:
Mexicanos, ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente como os anuncié en Iguala Ya recorrí el inmenso espacio que hay desde la esclavitud a la libertad y toqué los diversos resortes para que todo americano manifestase su opinión escondida, porque en unos se disipó el temor que los contenía, en otros se moderó la malicia de sus juicios y en todos se consolidaron las ideas; y ya me veis en la capital del imperio más opulento sin dejar atrás arroyos de sangre ni campos talados ni viudas desconsoladas ni desgraciados hijos que llenen de maldiciones al asesino de su padre. Por el contrario, recorridas quedan las principales provincias de este reino y todas uniformadas han dirigido al Ejército Trigarante vivas expresivos y al cielo votos de gratitud. Estas demostraciones daban a mi alma un placer inefable y compensaban con demasía los afanes, las privaciones y la desnudez de los soldados, siempre alegres, constantes y valientes. Ya sabéis el modo de ser libres, a vosotros toca señalar el de ser felices.
Con su característico humor, José Fuentes Mares comentaba que allegar a los mexicanos al goce de la libertad, y también cargarles la responsabilidad de la felicidad, era una jugada de mala leche de don Agustín, como los hechos lo iban a probar.
Según lo previsto en el Plan de Iguala, se instituyó una junta que gobernaría y legislaría en tanto se reunían las cortes. La Junta Provisional Gubernativa redactó el 28 de septiembre el Acta de Independencia. Ese mismo día se nombró una Regencia con Iturbide, O’Donojú, Manuel de la Bárcena, Isidro Yáñez y Manuel Velázquez de León. La muerte por pleuresía de O’Donojú el 8 de octubre haría que lo sustituyera el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez. A Iturbide se le confirieron los cargos de presidente de la Regencia, presidente honorario de la Junta, generalísimo y almirante.
La Junta convocó a elecciones para el Congreso constituyente que se instaló el 24 de febrero de 1822 jurando defender los principios del Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y las Bases fundamentales de la constitución del Imperio, que en resumen establecían la monarquía hereditaria constitucional moderada, el gobierno representativo y la separación absoluta de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El Congreso fue concebido bicamarista porque preveía un mecanismo de revisión de las decisiones, pero los diputados decidieron reunirse en una sola asamblea, alterando el fundamento de su integración. Después, declararon que la soberanía nacional residía en ellos y se reservaron el ejercicio del poder legislativo. Fue el primer golpe de Estado de la historia mexicana. El Congreso, que estaba facultado sólo para establecer una nueva Constitución, asumió el poder supremo. Los congresistas no quisieron crear una constitución porque, al aprobarla, habrían cumplido su objeto y tendrían que haberle dado paso a un legislativo permanente. En cambio, malgastaron las sesiones en establecer fechas de conmemoración y monumentos a los personajes insurgentes.
El problema de la autoridad enfrentó al constituyente con Iturbide hasta que mutuamente se acusaron de traición. La hostilidad llegó a la cúspide cuando España desconoció los Tratados de Córdoba el 22 de febrero de 1822, lo que un mes después supieron los americanos. El que Iturbide cursara públicamente letras con José Dávila, el comandante español del fuerte de San Juan de Ulúa, para disuadirlo de un movimiento contrarrevolucionario, fue usado por los diputados para inculparlo de incitar la rebelión con la mira de coronarse. Más tarde, sin tener potestad para ello, sustituyeron a los miembros de la Regencia adeptos al vallisoletano, dejando a Isidro Yáñez, declarado antiiturbidista, y designaron al conde de Heras y Soto, a Miguel Valentín, cura de Huamantla, y al antiguo insurgente Nicolás Bravo. Buscaron anular al Libertador. Incluso, varios congresistas llegaron a plantear la prohibición de que los regentes tuvieran mando militar con la idea de despojar a Iturbide de su cargo administrativo. Estos episodios fueron leídos por la sociedad como una abierta amenaza.
El historiador Timothy Anna ha reparado en el hecho de que el 27 de marzo Iturbide remitió un cuestionario a los funcionarios locales de los diferentes distritos del país, entre cuyas preguntas destaca una especie de referéndum sobre la forma de gobierno que debían adoptar los mexicanos: monarquía o república. Las respuestas solicitaban abrumadoramente el gobierno monárquico. La falta de monarca era un problema agravado por la necesidad imperiosa de tener en lo interno y ante el mundo gobemabilidad y certeza jurídica. Un oficio de Iturbide dirigido al Supremo Consejo de Regencia, fechado el 15 de mayo de 1822, lo expuso diáfanamente:
¿Qué es México hasta ahora? Sin constitución, sin ejército, sin hacienda, sin división de poderes, sin estar reconocidos; con todos sus flancos descubiertos, sin marina, inquietos, insubordinados, abusando de la libertad de la prensa y de las costumbres. Insultadas las autoridades, sin jueces y sin magistrados. ¿Qué es México? ¿Se llama esto una nación?
En la noche del 18 de mayo de 1822 el Regimiento de Celaya, encabezado por su sargento mayor Pío Marcha, salió del cuartel en la ciudad de México gritando “¡Viva Agustín I Emperador de México!” Llegó a la calle de Plateros acompañado por una multitud para instar al Libertador a que asumiera el trono. Iturbide dijo y repitió en ese momento que “los mexicanos no necesitan que yo les mande”, pero insistieron generales, regentes, diputados y el presidente del Congreso. Iturbide se dejó llevar. Los edificios se iluminaron a plenitud, hubo canciones y algarabía, y las campanas de las iglesias no tuvieron descanso.
En la madrugada del 19 de mayo los mandos militares llevaron una petición al Congreso para que la elección del emperador fuera considerada apremiante. Valentín Gómez Farías presentó una iniciativa firmada por 46 diputados pidiendo la coronación del Libertador por aclamación general. Se dijo que no era posible porque el debate debía concluir con una votación. Iturbide mismo solicitó que la decisión recayera o se ratificase en las diputaciones provinciales. Al final, sin ningún voto en contra, fue nombrado emperador. El día 21, con 106 diputados presentes, el Congreso acordó publicar el acta de la elección de Iturbide y le tomó juramento. Pronto fueron llegando las validaciones tanto de las diputaciones provinciales como de los ayuntamientos. Como apuntó Edmundo O’Gorman en La supervivencia política novohispana, el imperio de Iturbide no fue sino el intento de dotar a la nueva nación del ser que le atañía de acuerdo con la vertiente tradicionalista de su posibilidad histórica.
En la Catedral de México, el domingo 21 de julio, en el marco de una misa presidida por Juan Ruiz de Cabañas, el presidente del Congreso coronó a Iturbide y éste a la emperatriz.
Fue otra jomada de gritos eufóricos, campaneos, salvas de cañón y gallardetes. Simón Bolívar felicitó a Iturbide diciendo que ningún otro tenía más derecho que él al trono. El imperio fue conformándose al norte, con la unión de Nuevo México, la Alta California, Texas, Atizona y Nuevo León, al sur con la anexión voluntaria de Yucatán y Chiapas, las Provincias Internas y la Capitanía General de Guatemala, que incluía lo que actualmente es Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y El Salvador, así como Belice, franja territorial que más tarde los ingleses despojarían a los guatemaltecos. Las naciones indias norteamericanas también se unieron por voluntad al señorío imperial.
Había imperio con emperador pero las arcas estaban vacías. Las tropas trigarantes no desfilaron uniformadas durante su entrada a la ciudad de México, sino con ropas y zapatos donados porque estaban semidesnudos. Las joyas que los emperadores lucieron en su coronación, incluyendo las incrustaciones en las coronas, eran prestadas. El trono era de madera encubierta. No existía dinero para sueldos, pensiones o resarcimientos. Las minas se hallaban inundadas y en ruinas. La ganadería y la agricultura iniciaban su recuperación. El impuesto de guerra se había eliminado. A los soldados se les pagaba con cigarros. Cada vez eran más recurrentes los préstamos forzosos. A la crisis de la economía pública se unió la fuga de capitales españoles. Desde noviembre de 1821, Iturbide trató de aliviar la tensión mediante el uso de bienes intangibles: repartió condecoraciones y creó la Orden de Guadalupe. Otra urgencia era la sustitución de las audiencias virreinales por nuevos tribunales para dar curso al orden social y la protección jurídica. Por eso, Iturbide pidió al Congreso que se resolvieran los temas de hacienda y administración de la justicia. Pero fue en vano.
En el fondo, lo que preocupaba esencialmente a Agustín I era la ambición territorial mostrada por Estados Unidos y las potencias europeas. El Ejército Trigarante enfrentó la invasión de Texas por parte de fuerzas norteamericanas, que tomaron, en octubre de 1821, el presidio de la Bahía del Espíritu Santo, y que fueron obligadas a retirarse. Para contener a los enemigos externos y para la persistencia de la autoridad civil, el emperador quería un ejército de 35000 hombres bien equipados, fortificar la frontera norte, crear una marina, pactar una alianza con los cubanos y abrir un canal transoceánico en el istmo de Tehuantepec.
Pero el Congreso que eligió a Iturbide se manifestó en contra de su gobierno porque, además de ser una diputación frívola, la mayoría formada por borbonistas, insurgentes y republicanos actuaba por revancha política. Se dedicaron a minar al emperador votaron que era incompatible el mando militar y el poder ejecutivo; le vedaron el poder de sanción de las leyes y el sistema tributario que reconocía la Constitución española, vigente en tanto había una legislación propia; se arrogaron el derecho de nombrar a los miembros del Supremo Tribunal de Justicia, que era atribución del emperador según las ordenanzas en vigor. Iturbide puso a consideración la creación de un banco central de emisión de papel moneda, la activación de la minería y el establecimiento de tribunales militares para restaurar el orden en las provincias; todo fue rechazado.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.