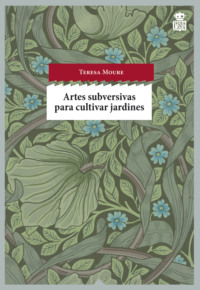Buch lesen: "Artes subversivas para cultivar jardines"
ARTES SUBVERSIVAS PARA CULTIVAR JARDINES

TERESA MOURE
ARTES SUBVERSIVAS PARA CULTIVAR JARDINES

SENSIBLES A LAS LETRAS, 9
Título original: A intervención, 2010
Publicado originariamente en gallego por Edicións Xerais, Vigo, 2010
Primera edición en Hoja de Lata: septiembre de 2014
© Teresa Moure, 2010
© de la traducción: Teresa Moure, 2014
© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2014
Imagen de cubierta: Forget-me-nots, William Morris, 1870
Hoja de Lata Editorial S. L.
Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212, Xixón, Asturies
Edición y composición: Hoja de Lata Editorial S. L.
Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu
Composición de cubiertas: Pixelbox Estudio Gráfico S. L. U.
Corrección de pruebas: Tania Galán Álvarez
ISBN: 978-84-18918-30-8
Producción del ePub: booqlab
Editado bajo licencia Creative Commons 3.0
El colectivo editorial permite la reproducción parcial o total de esta obra
siempre y cuando sea para un uso personal y no con fines comerciales.
ÍNDICE
Los amores imposibles
La semilla de los sueños
Los Jardines Colgantes de Babilonia
La estación de la locura
Lo que queda de los sueños
LOS AMORES IMPOSIBLES
De entre todos los tipos de amores imposibles que se pueden dar en el mundo, comenzaremos distinguiendo los más usuales. Se trata de los amores contrarios a lo establecido, que así se designan los amores que mueven o cambian de lugar, los que se practican en posiciones insólitas, o en espacios y tiempos imaginarios. Con todo, también habremos de rechazar los amores impropios, que son extraños amores que producen cambios de estado, de humor, de opinión, de manera de ver el mundo, de apariencia, de vestimenta o de idioma, siendo —como es sabido— lo que no se mueve ni cambia nunca, lo que permanece en un sitio indefinidamente, el más puro y singular de todos los amores. En tercer lugar, rechazaremos con convicción los amores que no encuentran donde realizarse. Utópicos son los amores a la patria, al deber cumplido, a lo bien hecho y bien acabado, los amores al arte y a la naturaleza; amores todos los cuales resultan declaradamente absurdos e imposibles.
Del catálogo medieval apócrifo De rerum natura, ANóNIMO
1
Menos mal que Leandro Balseiro nunca supo que esa obsesión suya con las flores acabaría siendo el motivo en el que su nieto se habría de inspirar para cometer aquel delito que lo llevaría a la cárcel a comienzos del siglo siguiente. Menos mal que no lo sospechaba mientras peleaba con la tierra a golpe de azadón, ni tampoco mientras sembraba, y que no lo supo después, cuando escarbaba y expurgaba las malas hierbas, ni durante las largas estaciones de podas, riegos y cuidados. Estuvo bien así, que se marchase de este mundo antes de calibrar la fuerza de sus obsesiones, que si llega a vivir tanto tiempo como para saber qué nos iba a deparar el futuro, igual suspiraba por la bendición de no haber nacido nunca; que hoy toda la técnica médica procura hacernos durar cuando, tal vez, ya duramos demasiado. Si Leandro Balseiro llegase a conocer el plan que yo, su nieto, tramé y conseguí llevar a cabo en la montaña, le parecería un desatino, o una estupidez indigna de cualquier descendiente que se preciase de llevar su mismo nombre. No es que él, el Leandro viejo, amase la ley y el orden, ni que fuese un hombre de futuro: estaba condenado a desgraciarse desde que nació y apenas logró otra cosa en la vida que nadar para mantenerse a flote. Pero la cárcel nunca entró en sus cálculos pues, por debajo de los alardes de fanfarrón tan propios de los Balseiro —de los primeros y de los que llegamos después—, parece ser que en el fondo era un tipo cobarde, dispuesto a acatar el poder, ya fuese entronizado o por entronizar, y muy mirado a la hora de actuar para no labrarse enemistades.
En la cantina de la estación, sin embargo, me dijeron que pasaba noches enteras despotricando contra lo divino y lo humano, incluido el propio General —que si le ponían las truchas en el río preparaditas para que tragasen el anzuelo en cuanto les tiraba la caña, que si carecía de auténticas dotes de mando e incluso de inteligencia, que si esto o lo otro—, que a atrevido no había quien le ganase. Le gustaba por encima de todo chismorrear sobre el ministro de Información y Turismo, que era de Vilalba, y que, según él, todavía estaría mandando el día del juicio final a la hora de cenar. No obstante, me insistieron los que lo conocieron, como siempre tomaba el café de las tres con el jefe de la Policía Local, todos interpretaban esas bravuconadas suyas como letanías de borracho. A veces violento, casi todos los días malhumorado, una noche sí y otra no bebido, jugador de apuestas atrevidas, amante de polémicas con que demostrar la brillantez de su oratoria, amigo de invitar a la barra entera y a cada mesa por separado, parecía poseer todos los vicios conocidos además, claro está, de alguno de cosecha propia que inventaría para plantarse ante el demonio con alguna novedad que poder atribuirse en exclusiva. Solo parecía carente de dos de los defectos que las gentes de su mundo asignaban al mismo lote que todos los anteriores: Leandro Balseiro, según me aseguraron las distintas fuentes que pude consultar, nunca había sido mujeriego ni tenía inquietudes políticas.
Cuando quise reconstruir la historia, tantos años después de que todo comenzase, Olga Vicedo me dijo: «Él no era un revolucionario, hijo; si eso es lo que andas buscando, olvídate. Su único mérito estaba en que sabía… hacer florecer todo». El quebrar de la voz de Olga, la forma sensual y evocadora en la que habló, me puso sobre la pista de que debía cuestionar las verdades de los vecinos, que las tenían todos medio alteradas de tanto mentirse en la vida de cada día, pues no podía ser casual ese modo de aludir a lo que mejor sabía hacer el finado. Pero si Leandro Balseiro y Olga Vicedo habían tenido o no unas noches de amor, ahora que él no existía y ella me estaba tendiendo una mano fría de cadáver, era asunto que no me traía a cuento. Además, dicen que el tiempo todo lo amansa hasta el punto de convertir las pasiones más fogosas en puro humo de recuerdos y para entonces ya había yo leído que los gallegos somos gentes dadas a la melancolía, que cultivamos un romanticismo decadente e impropio de los tiempos que corren, por lo que la frase de Olga Vicedo podía responder a una pasión que solo se había cocido en su cabeza. En fin, si Leandro Balseiro y Olga Vicedo se amaron alguna vez, mejor para ellos, porque ahora todo su futuro se había ido al tacho. Eso tanto me daba. Porque, además, si no fuese así, si algo me importase el enredo, en pura lógica no negaría la condición de austero en materia erótica de Leandro Balseiro el haber mantenido en toda su vida una sola relación distinta a la que tuvo con mi abuela. Lo que me traía cuenta, en cambio, era el asunto de las flores. Porque con esta información se me abría una puerta para entender las claves ocultas, los entresijos, lo no vivido: la pasión desbocada de mi abuelo Leandro por las flores explicaba el pasado y permitía intervenir en el futuro y, como veremos, la palabra intervenir cobra singular importancia en esta historia.
Quizá fue la misma noche de hablar con Olga, una noche de vigilia y duermevela, cuando todo comenzó a encajar en mi cabeza. A mi madre, Clara Balseiro, no le arranqué a la mañana siguiente mucho más que una descripción evasiva del lugar de autos, que tanto podría proceder de auténticos recuerdos como de una foto que conservaba su tía abuela materna, Edelmira Millán, colgada en la sala y que acabó pasando a sus manos no sé bien cómo. Se correspondía con la gran nevada que cayó en el setenta, y mostraba varias criaturas brincando con entusiasmo por un jardín inusitadamente blanco. Debía de tratarse de una finca vallada de buen tamaño, unos cinco mil metros poco más o menos en la memoria resbaladiza de Clara, que aparece en la foto como un bebé con gorro de pompón y que, a pesar de solo vivir allí los primeros años de su vida, se empeña en asegurar que recuerda todo como si hubiese sucedido ayer. En la foto pueden verse las dependencias levantadas al pie mismo de la casa; un patio rodeado de alambrada, con pilas de piedra para que abrevasen las gallinas convertidas en macetas con flor y una caseta más, tal vez una cuadra en desuso, no se ve claro, aparte de un palomar de dimensiones desmesuradas, un efecto que pasa inadvertido a primera vista y que, como veremos, no fue secundario en el hilo de los acontecimientos. La foto está tomada contra la casa, de modo que no permite observar la perspectiva, y quien la mira, o sea yo, permanece ignorante acerca del tamaño y la condición del jardín de mis antepasados. Pero aquí todas las declaraciones coinciden: al abrir una cancela de madera, se accedía al paraíso. «¡No te puedes imaginar cuántas eran, cuantísimas flores, de todos los colores, de todos los tamaños!», me aseguró Pamela Balseiro, la hermana pequeña de mi abuelo. «Nunca se había visto algo semejante, pero Leandro no permitía visitas y eso disparó la curiosidad de la gente, que no te imaginas cómo son todos por aquí».
En este punto empiezan las contradicciones porque, digo yo, si Leandro Balseiro era tan sociable como para correr con los gastos de todos los que coincidían con él en la cantina, resulta extraño que se mostrase tan rígido a la hora de permitir las visitas del vecindario, especialmente si solo se trataba de contemplar, y con toda probabilidad, admirar, un huerto que mantenía con tanto esmero. Pero no fue fácil encontrar un resquicio por donde iniciar las pesquisas: «Solo la familia más allegada pasaba… y eso porque a él no le quedaba más remedio que dejarnos entrar», me dejó caer mi madre como jugando al despiste conmigo. «Recuerdo que en una ocasión la tía Pamela trajo un pretendiente a casa y el pobre estuvo horas esperando en la puerta de entrada, la que daba a la calle, porque mi padre no dejaba que nadie pasase ni a saludar siquiera». Según parece, los vecinos, deseosos de poner al menos un pie en sitio tan codiciado, idearon un plan; mirarían desde donde no pudiesen ser expulsados. Quizá el plan fue más espontáneo de lo que las memorias guardan y simplemente consistió en que los vecinos se presentasen a deshora en las casas de las inmediaciones de aquel vergel. «Aparecían con cualquier disculpa, casi siempre después de comer para encontrarme en casa», recordó algo nostálgica Maruja del Brollón, que vivía pegada a la finca de Leandro Balseiro y que, según las lenguas maldicientes, cobraba entrada y llegó a sacarle tanto rendimiento al observatorio que puso ventanas nuevas y pintó la fachada antes deslucida, todo a cuenta del improvisado negocio. Al otro lado, tanto los Caneiro, que siempre fueron buena gente, como Moncha Latas, que tenía la peor vista de esas tres casas próximas, permitían el paso libre. «Por entonces no se hacían visitas, no era esa la costumbre, no sé cómo decirte… Si no había enfermos o algo semejante, nunca pasábamos de la puerta. Las casas no estaban puestas para ver, como las tenéis ahora», me contó Maruja del Brollón antes de echarme destempladamente por mencionar el rumor de si no habría quien cobrase a cambio de dejar echar un vistazo. En cualquier caso, todos coincidían en que no habían visto nunca nada igual y, tantos años más tarde, doy fe de que todavía me lo contaban con los ojos ardientes, de forma que, incluso los que por su edad no pueden recordarlo, asumen como incontestable que en aquella casa estuvieron plantados los Jardines Colgantes de la antigua Babilonia.
Carmencita de Vilaboa vino junto a mí cuando supo que estaba buscando información de aquellos tiempos para explicarme que entonces tenía un balcón orientado a sudeste en el solar donde hoy está la Caja de Ahorros. Desde allí, solo podía verse la finca asomando medio cuerpo por la baranda pero esa posición comprometida no le impidió congregar en el balcón a grupos numerosos de visitantes que se apoyaban exageradamente en la balaustrada, con el cuerpo inclinado y la mano puesta sobre los ojos para evitar el sol, a riesgo de precipitarse desde un segundo piso. La buena mujer se tronchaba de risa mientras me refería la anécdota, sobre todo cuando, entre risas y lágrimas, le vino a la memoria el desconcierto que se montaba en el balcón cada vez que el jardinero, alertado por el ruido de los mirones, levantaba la cabeza y los contemplaba, justo cuando estaban en la postura menos digna, con el cuerpo completamente echado hacia delante, acechando como investigadores colocados al microscopio. Leandro Balseiro respondía a tanta expectación con un silencio cortante o apenas refunfuñando por lo bajo un «miramonas del carajo» que motivaba en el balcón la misma desaprobación que si la exclamación fuese pronunciada por el tenor después del primer acto en el palacio de la ópera. No obstante, no pude dejar de sorprenderme cuando, en medio de tantas evocaciones y risas, Carmencita bendijo su suerte por haber vislumbrado aquel espectáculo que ya nadie más vería. Al final de nuestra entrevista me soltó: «¿Sabes? Tu abuelo era autoritario, injusto, bebedor, mal encarado, no sabía cerrar el pico y tenía serias dificultades para que un trabajo le durase más de una estación, pero, no sé por qué, tenía una facilidad natural para las flores, como si allí se le condensase toda la ternura que se ahorraba con los seres humanos».
Juan, el Hormiga, que fue jardinero del Ayuntamiento, a quien acudí en busca de datos más objetivos, me contó que en las ferias Leandro Balseiro solo se interesaba por las plantas exóticas. Como estos ejemplares resultaban desconocidos para todos, acostumbraban a producir recelos —«eso aquí no prende», «yo no sé qué es eso»…— hasta que él se imponía a los comerciantes: «Cuando vuelvas, si quieres que te compre algo de esa mierda toda que llevas, me has de traer también rosas púrpuras, dipladenias escaladoras y unos gladiolos con pintas moradas. Espera, que te lo anoto en un papel. No te olvides». De lo que dijeron unos y otros deduje que sus conocimientos fueron tantos como para obtener en su casa híbridos aún ignorados por la botánica. Creo en las palabras de los que convivieron con él cuando me hablan de tulipanes listados en naranja, fucsia o carmín, con matices salmón o pintas ocres. Creo con firmeza que los hibiscos, hermosos pero inodoros, oliesen allí a jazmín y a madreselva. Creo, ¿por qué no?, que tenía una huerta sin una calva, poblada de cuanta especie de floripondio pudiese existir. No dudé cuando me aseguraron que no dejaba ni un rincón para cultivar unas lechugas, unos repollos o unos tomates, que lo suyo era una dedicación rotunda a las flores. Acepto que debió de ser un tipo sorprendente, dispuesto a pasar hambre si venían mal dadas antes de dedicar su parcela a cultivos comestibles. Por lo demás, doy por cierto que hablase con los geranios y consagrase toda su atención a hacer camas calientes para que las heladas no acabasen con las camelias, las rosas Lagerfeld o los claveles. No cuestiono fechas cuando me dicen que en esa casa echaban la siesta antes de comer porque a partir del mediodía nadie podía soportar allí el intenso aroma de las lilas, las glicinias y los osmantos en flor. Acepto que Leandro Balseiro, el Leandro odiado y temible, plantase lirios, narcisos, siemprevivas y anémonas de un delicado color violeta en medio de su finca, que por los muros de aquella casa que nunca pisé trepasen pasifloras moradas y rojas, o unas ipomeas de un raro azul celeste, y que enseñoreasen los rincones las estrelicias, unas matas de flor anaranjada, de las que nunca había oído hablar antes de la intervención pero que, como supe después, guardan la forma de enormes aves del paraíso. Cuando empiezo a dudar es cuando me dicen que la cuna de su hija fue un plantón de hortensias, que no hubo nada en aquella casa que no acabase comido por las flores, que un aroma tan dulce flotaba en el aire que llegó a impregnarlo todo, que los pájaros y las mariposas invadieron el jardín, que él dejó de salir, que se extasiaba mirando los estambres pegajosos de los iris, que su hija Clara se alimentó solo de chupar los pétalos azucarados de los amarilis de Ceilán, que aquel jardín tropical dio inicio al cambio climático que padecemos, que las estaciones dejaron de distinguirse porque aquella enorme extensión de plantas apenas adaptadas a estos rigores exhalaban gases melosos que elevaron los termómetros por encima de las temperaturas del vientre de una central nuclear, que el último verano los vientos dejaron de soplar y cada noche se desataba una tormenta de granizo. Dudo cuando me dicen que ese jardín botánico fue el origen de todas las desgracias que vinieron después, que quien entraba allí se quedaba cautivo de esa pasión vegetal, que el aroma era tan embriagador que no permitía concentrarse en actividad alguna, que incluso sor Aurora, la hermana del pretendiente de Pamela Balseiro, que se acercó un día para arreglar el matrimonio, una vez conducida a la huerta comenzó a sentir una calentura y una humedad tan pesada que tuvo que aliviarse tirando la toca… y luego los zapatos, y las medias, y el mandil, y el hábito y acabó por salir en cueros y dando alaridos con tantas ganas de pecar que no se le pasaron en la vida entera.
Decididamente, tengo que poner orden en la memoria colectiva, tengo que convencerlos de que no pudo ser cierto lo que nos han contado. Dicen que en los últimos meses de vida de mi abuelo tuvieron lugar sucesos sorprendentes. En una ocasión, según Olga Vicedo, pasó por delante de la casa Amelia, la de Faxilde, de quien se sospechaban amores adúlteros, y los alhelíes amarillos florecieron de repente fuera de estación, lo que fue interpretado como evidencia de su infidelidad y así, poco a poco, las flores dispusieron el gobierno de todas las cosas. Las violetas se cerraban de golpe cuando hacía ronda la pareja de la Guardia Civil y las dos flores siempre contrapuestas del hippeastrum se retorcían en una postura imposible hasta mirarse con tal de señalar el paso del cura don Simón, del que se aseguraba que había coqueteado con la Falange. Y yo no sé si puedo o no creerme todo esto o si me contaron esta historia de paraísos perdidos para reírse de mí, o para consolarse todos de lo que vino después. Lo que ya no tolero es que me digan —y es mamá quien lo asegura— que el viejo no se murió cuando ardió la casa, que las matas de agérato violáceo que quedaron allí bien pimpantes representan su eterna juventud.
2
Quizá en calidad de heredero de las excentricidades de mi abuelo, yo, Leandro Balseiro, también llevo algún tiempo dándole vueltas a un proyecto singular. Yo pinto. Para ser franco, ni bien, ni mal. Pinto porque me apetece y porque mi madre siempre alentó en mí esta afición. «Te prefiero jugando a artista y no tomando pastillas para divertirte», suelta ella cuando le pregunto por qué me animó a pintar, y asunto concluido. Pero, incluso hablando con la debida distancia, como si no fuese yo el caso, debo confesar que siempre supe que estaba destinado en la vida a llevar a cabo una misión desconocida, una intervención artística que colocase las cosas en su sitio. Y cada vez que me declaraba convencido de este designio, mi madre aprobaba el proyecto con su peculiar ironía alegando que sin duda estaba bien pensado porque, a falta de un objetivo ideal por fijar, ¿dónde mejor podrían estar las cosas que colocadas donde les correspondiese? Por eso, cada vez que abordo un nuevo proyecto, ya en el estadio de boceto que casi nunca supero, comienzo por guiñarle un ojo a mi madre y por ponerle un rótulo al material, ya sea lienzo, madera o escayola, que en los últimos tiempos, todo hay que decirlo, he diversificado mis intereses y los materiales con los que trabajo. En cuanto al rótulo, siempre es el mismo: «Ensayo para la intervención, número X», y ya se entiende que, en lugar de «X», coloco el número que corresponda.
Pero la historia que quiero contar aquí comienza hace una temporada, cuando el carácter fuerte de los Balseiro asomó en mi madre, que dio en protestar con que ya no sabía dónde guardar tanto ensayo de artista, y eso que vivimos en un caserón espacioso, no muy refinado; una de esas casas antiguas del rural, a la que una rehabilitación rápida y sin grandes presupuestos dejó llena de estancias inverosímiles, que no pueden abrigar mejor destino, pienso yo, que el de servir de almacenes para obras de arte en gestación. Es cierto que, después de llenar las paredes todas de cuadros, ocupamos el cuarto azul al completo con moldes y, algo más tarde, cubrimos con todo tipo de artefactos artísticos un cuarto interior pequeñito que está detrás de la sala y así, poco a poco, fuimos ocupando la casa entera. Ahora mismo deben de andar por el trastero tres ensayos para la intervención, uno más está en el espacio ciego tras el hueco de la escalera, y en la terraza habrá como media docena… Eso sin contar los que he escondido detrás de los muebles que estaban arrimados a la pared… y debajo de las camas. ¡Sí! ¡Convivimos con ni-se-sabe-cuántas intervenciones artísticas! Nada basta porque Leandro Balseiro, el joven, o sea LB como será reconocido en las exposiciones, es un trabajador tenaz, aunque parezca mal que yo mismo lo diga. Pero durante algún tiempo apenas una sonrisa le bastaba a mamá. Le valía por todas las incomodidades y solo exclamaba: «¡Ay, esa sonrisa tuya, pequeño, esa sonrisa golosa, atrevida, carnosa, hecha toda de melocotón…!», mientras buscaba nuevos escondrijos. Le bastaba incluso si tenía que soportar que, cada vez que iba a coger los guantes de lana porque había llegado otra vez el invierno, o el bañador para ir a la piscina, le cayese encima el ensayo para una intervención. A medida que fui avanzando en las técnicas, los ensayos se hicieron más complejos y no siempre se trataba de un boceto en papel o en lienzo; a veces, el ensayo era de escayola y la golpeaba con fuerza antes de aterrizar justo a sus pies y, en cierta ocasión, mamá se encabritó cuando uno de mis proyectos, hecho de fragmentos de espejo, se precipitó desde la parte superior del armario y fue a arañarle la cara un instante antes de hacerse añicos. ¡Qué le vamos a hacer, el arte es así!
A pesar de estos incidentes en la vida diaria, durante un tiempo seguí colocando un número, mil trescientos cincuenta, o mil ochocientos veinticinco, o el que fuese, debajo de cada ensayo para la intervención, hasta que un día mamá, apurada, me sentó delante de una taza de té: «Mira, cariño, vamos a decidir de una vez cuál es la intervención y la hacemos. Déjate de ensayos». Y a mí se me cayó el té entero por los pantalones, pero no de golpe, sino algo difuminado, así como si estuviese planchando y quisiese vaporizar suavemente la ropa, y solo pude contestar: «Decidirlo… ¿ya?». «Ya mismo», me replicó ella, como súbitamente convencida de que hay momentos para dar un paso adelante y de que en tales circunstancias no conviene desdecirse. Le expliqué entonces que la intervención debía suponer un riesgo para quien la ejecutase, o sea para mí, no porque aguardase que la mención del peligro fuese a amedrentar a mi madre, que siempre ostentó una decisión a toda prueba; solo por incluir todos los matices pertinentes y así, hablando un poco, darme tiempo para pensar. Por supuesto que los matices eran muchos. Una intervención, le aseguré como si tuviese poderes premonitorios, debía estar calculada al milímetro, debía tener un componente espectacular, debía hacerse en presencia de un público que pudiese conservar el arte en su memoria, debía desatar sentimientos y, a ser posible, mover conciencias. Y mamá, que tiene la costumbre de escuchar muy atentamente a quien habla, debió de ver que, si no daba ella pronto un salto al vacío, su hijo acabaría por hundirse en la vulgaridad de los que nada inician por miedo a que les salga mal. Cuando LB, el artista, de quien según espero oiréis hablar en los próximos años, acabó de enumerar las dificultades de la empresa, su madre, sinceramente preocupada, decidió pedirle consejo a Sampaio.