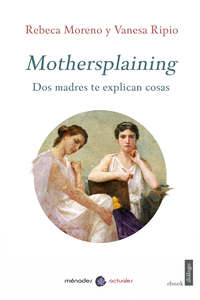Buch lesen: "Mothersplaining"
MOTHERSPLAINING
dos madres te explican cosas
Rebeca Moreno y Vanesa Ripio

Mothersplaining. Dos madres te explican cosas
Primera edición, 2020
© Rebeca Moreno, © Vanesa Ripio, 2020
Diseño de portada:
© Sandra Delgado (Ilustración creada con collage
de obras de W. A. Bougeurau)
© Editorial Ménades, 2020
www.menadeseditorial.com
ISBN: 978-84-121285-9-8

en colaboración con

PRÓLOGO
Diálogos sobre maternidad
Jone Martinez-Palacios
Virginia Woolf preguntaba en su Una habitación propia: «¿Tienen ustedes la menor idea del número de libros sobre mujeres que se publican en el curso de un año? ¿Tienen ustedes la menor idea de cuántos son escritos por hombres? ¿Se dan cuenta que ustedes son, tal vez, el más discutido animal del universo?» (2014: 38). Las incisivas preguntas de Woolf son muy útiles, un siglo después de que las expusiera en aquella conferencia pública sobre mujeres y escritura, para explicar el «fenómeno» de la maternidad.
Desde tratados de medicina, hasta revistas sensacionalistas sobre bebés, todo el mundo opina acerca de qué es un buen parto, una buena madre, un buen bebé, una bebé sana, una buena decisión. Madres, ¿sabéis que sois una especie sobre la que pilota un mercado (neoliberal) lleno de productos en los que todo el mundo se permite opinar? Esos productos esgrimen una norma sobre la maternidad a la que se invita a abrazar a las que son madres, a las que no lo somos y queremos serlo, y a las que no lo son porque no quieren, o no pueden serlo. Esa normatividad aterriza en una serie de actitudes prescritas en folletos, pautas comportamentales listadas en manuales, una moral y una ética socialmente construida y canalizada en instrumentos médicos, lúdicos y mediáticos; esta se presenta como objetiva y neutra facilitando su naturalización y la construcción de la doxa de Estado sobre maternidad, es decir, esas creencias socialmente construidas sobre la maternidad que de tan naturalizadas, ni siquiera apreciamos como creencias; ni siquiera nos planteamos poner en cuestión su naturaleza construida. Porque existe esa doxa, desde posturas situadas en la praxis crítica, nos interesa saber quiénes son los agentes productores de esos instrumentos que buscan hacer la norma, es decir, quién nos habla de ser la madre buena. Si nos acercamos desde una perspectiva histórica a este mercado de productos sobre la maternidad, veremos que el monopolio sobre sus discursos lo tienen los médicos expertos, periodistas de la industria del bebé, hombres y mujeres de clase media-alta que dan consejos de carácter universal y «recomiendan ser madre para experimentar una sensación increíble», todo sin vincular «la experiencia» a unas condiciones materiales de existencia.
Así, el problema no es que no sepamos cosas sobre las madres, desde Medea hasta María, las historias sobre estas se esparcen en libros, cómics, películas y canciones. Existen muchos ejemplos y modelos de lo que no queremos hacer, ser, y experimentar como madres. Sin embargo, en ese mar de trabajos que explican a la madre qué implica serlo, son menos los diarios, las cartas, los diálogos y los experimentos literarios sobre la maternidad escritos por las propias mujeres, entre mujeres, que marquen una genealogía de mujeres. Son menos, aun, los que están escritos desde un enfoque feminista y anticapitalista que tiene en cuenta en sus planteamientos el contexto que Donna Haraway denomina «Esa cosa escandalosa» para hacer referencia a la intersección que surge del capitalismo, heteropatriarcado, sistema racista, gordofóbico y centrado en la acumulación. En esa óptica, en el marco de España, destacan los trabajos de Esther Vivas (Mamá desobediente, 2019), María Rodó de Zárate (en Cuerpos marcados, 2019), Marga Durá (Madres rebeldes, 2018), Silvia Nanclares (¿Quién quiere ser madre?, 2017) o Samanta Villar (La carga mental, 2019). Estos textos, de una forma u otra recogen testimonios en primera persona de cuerpos que han vivido la maternidad gestada y no gestada. En ellos se identifican los problemas del postparto, los miedos durante el embarazo, el problema de las miradas acusadoras, y desvelan temas secretos que dicen no haber formado parte del ajuar informativo de sus genealogías maternas. Es usual encontrar frases como «nadie me había hablado de eso» para referirse a los problemas de la episiotomía, o «me había creído que se iba a seguir mi programa de parto, pero, me enfrenté a un parto ultramedicalizado». Ante la rabia del secreto guardado por pudor o tradición, cada vez más mujeres madres «se van de la lengua», como las autoras de Mothersplaining, Vanesa Ripio y Rebeca Moreno, y desvelan dudas y malestares íntimos dialogando sobre ellos, aclarando que hablar de ser «buena madre» implica hablar de mercado, de Estado, y de dominación. Las autoras se enfrentan al silencio y a la reproducción de los modelos de madre sacrificada/ mala madre, arriesgando, al menos, su «algodón de la vida cotidiana» para darnos al resto condiciones materiales para tener «momentos de vida»; arriesgan porque como dice Bourdieu: «Los grupos no quieren para nada a aquellos que se van de la lengua, sobre todo, cuando la transgresión a la traición pueden proclamarse entre sus valores más altos […] la publicación de lo más privado tiene también algo de confesión pública» (1984: 15). El valor que está en juego implica a la función reguladora de la familia heteronormal en sociedades heteropatriarcales, capitalistas.
Mothersplaining es un diálogo, al estilo socrático, una confesión pública sobre algunas reglas no escritas del juego de la maternidad. El trabajo pone en práctica la máxima de «lo personal es político», porque conceptualiza y, por ello, politiza la maternidad. Sobre esta conceptualización es importante tener en cuenta que el texto nace en un momento en el que desbordan los neologismos para referirse a prácticas machistas como el manspreading (hiperocupación del espacio público por parte de los hombres), mansplaining (explicación de los hombres a las mujeres sobre cuestiones que ellas conocen y experimentan), y el manterrupting (la práctica generalizada de interrumpir el discurso de las mujeres por parte de los hombres) y pone nombre a lo que entiendo como una forma de practicar la sororidad cuyo eje central es una experiencia vivida por dos madres.
Sobre esas bases, entrar en la intimidad del diálogo entre Rebeca y Vanesa me ha permitido cuestionarme los ideales normativos, todavía integrados en mi cuerpo, sobre las maternidades y, lo más importante, me ha llevado a posiciones incómodas en las que, entiendo, surge el malestar que conduce, primero a identificar las contradicciones estructurales que lo producen (cf. capital vs. vida), y segundo a orientar la acción a una praxis crítica.
Dicen las autoras que escriben el texto en el móvil, entre citas médicas, cambios de pañales y otras tareas que hacen su cotidianeidad. Como lectora, este texto cargado de una reflexividad circular vinculada a la práctica me llega en un momento en el que no es la maternidad la que me frena en casa y en lo doméstico, sino un «trauma por estrés agudo» que me tiene de baja del ejército de las personas «sanas», «productivas». Me enfrento, por primera vez, a la sensación de «no hacer nada productivo» que dicen haber experimentado las autoras y me angustia no poder seguir el ritmo de acumulación que había banalizado hasta el momento de mi doblamiento mental. A mí no me frena la vida de una bebé, sino mi propio cuerpo que me dice «basta». Desde aquí, las palabras sobre la sensación que les deja la maternidad en relación a la transformación de los tiempos, «siento que no estoy haciendo nada productivo» —que recuerdan, una y otra vez, la importancia de hacer experimentos para construir vidas que merezcan ser vividas—, me remiten al combate diario de desobedecerse y recordar eso que Sira del Río explica tan bien cuando dice que «para avanzar hay que ir en dirección contraria», porque todavía estamos influidas por esa cosa escandalosa, y que, además, «orientarse es difícil y más estando sola» (2017: 297). A través de este diálogo he podido avanzar a contracorriente y acompañada, concretamente, he podido conectar con problemas de temática similar centrales para caracterizar los sistemas capitalistas y patriarcales (la acumulación orientada al beneficio en la que las mujeres ocupan los espacios reproductivos) desde una posición de no-madre-todavía, sino desde la experimentación del vacío temporal que deja una baja.
Además, este diálogo llega a mis manos en un momento en el que me planteo ser madre, pero en el que todavía no puedo serlo. Nada nuevo. Llevo dos años pensando en que quiero serlo y ese deseo me vuelve más sensible a las cuestiones sociales relativas a la maternidad y la paternidad. Veo, por ejemplo, que en una sociedad como la española, donde la matriz de dominación se caracteriza por los ejes de dominación de género, clase social, procedencia, movilidad corporal, identidad sexual y religión, la familia (seria y respetable) empieza cuando se tiene un hijo. Veo que las hijas hacen la familia. Socialmente, en contextos no feministas ni críticos, empiezas a contar como persona seria cuando un hijo nace del vientre. Durante estos dos años he visto desde fuera, en un modo outsider, cómo funciona ese capital paterno y materno en el momento de entrar en el mundo de las decisiones de adulto, independientemente de la edad biológica y de otros capitales. He percibido una especie de puesta en suspensión de la carencia de algunos capitales, como el lingüístico y el social cuando alguien se presenta como madre biológica o padre biológico.
Asimismo, en estos dos años he encontrado muchos modelos de madres sacrificadas que devoran tratados sobre educación para hacer lo que los sofistas de la crianza identifican como deseable. No obstante, más recientemente, la teoría feminista me ha ofrecido novelas y modelos de madres que tienen dudas, miedos, dolores y depresiones y con sus testimonios siempre me han llevado a un mismo diagnóstico: se han ocultado, interesadamente, muchas experiencias relativas a la maternidad en una especie de silencio funcional al patriarcado que necesita del conflicto capital versus vida para mantenerse, donde el trabajo reproductivo y todo lo que tiene que ver con él (el sostenimiento de la vida, de una que merezca ser vivida) queda depreciado y atribuido a las mujeres. Ante ese diagnóstico, el feminismo anticapitalista me introduce en la praxis de las maternidades feministas y me da esperanzas para la resistencia. Así, en Mothersplaining he encontrado un diálogo reflexivo feminista, con sensibilidad interseccional, en el que las autoras me explican cómo funciona la maternidad como bien simbólico y qué oportunidades ven en las mujeres madres que se quedan en casa cuidando de sus hijxs para ofrecer resistencias a esa cosa escandalosa.
Creo que el texto se caracteriza por plantear la ventaja epistémica de las madres con capital cultural que se quedan en casa cuidando de sus hijxs, todo, desde un enfoque no esencialista; y que esta particularidad del trabajo que viene a continuación lo hace interesante para otros puntos de vista outsider. Como Patricia Hill Collins en Black Feminist Thought (1990), pienso que solo desde el diálogo solidario de epistemologías outsider vamos a conseguir un conocimiento que sirva para resistir la dominación.
Más allá de las conexiones particulares que he podido hacer desde la posición que ocupo ahora en el campo social, en Mothersplaining he encontrado un texto experimental que propone hacer revoluciones, al estilo de Pat Parker que tenía claro que «para sobrevivir en este mundo tenemos que comprometernos a cambiarlo; no reformarlo, sino a revolucionarlo» (1980: 197). Hacen pública una conversación mantenida en la intimidad en la que hablan de carga mental, de educación, de buena y mala maternidad y ponen en cuestión las lecturas del feminismo radical según las cuales la sexualidad y la reproducción son elementos de reproducción social y del status quo.
Hablan del amor por las hijas y dan una versión distinta del amor romántico o del amor al que se refiere Anna Jónasdottir (1993) cuando subraya la importancia de este en el mantenimiento del patriarcado. Jónasdottir distingue entre el placer de las relaciones sexuales y los cuidados materiales a los hijos y marido. En el patriarcado contemporáneo el amor es, según la autora, un elemento de dominación porque las mujeres invierten más energía que los hombres en esto. Rebeca y Vanesa abren una brecha en los usos del tiempo y en la noción misma del tiempo que plantean esas críticas feministas a la maternidad, porque introducen la temporalidad consuntiva que no estaría orientada por la lógica de acumulación y aprovechamiento del tiempo para convertirlo en una forma de capital simbólico.
Así, abren hilos en los debates feministas sobre la sostenibilidad de la vida y los cuidados cuando dicen que «por mucho que queramos separar teóricamente las tareas domésticas y los cuidados, lo cierto es que están en lo material unidas, al menos, para las mujeres», lo que, al tiempo que expresa la forma en la que se experimenta una verdad, dificulta la acción pública orientada a la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.
Igualmente, ante la aparente politización de la cuestión de la distribución genérica de los trabajos (permisos por paternidad ampliados, políticas de conciliación, etc.), las autoras son críticas con algunos aspectos de las políticas públicas de igualdad y ponen sobre la mesa la existencia de lo que podemos llamar unos cuidados de guante blanco, los de la infancia, donde sí ven transformaciones con la entrada de los hombres a la esfera doméstica, frente a otros, los de las personas ancianas, que siguen quedando en manos de las mujeres.
Además, las autoras del diálogo introducen el debate de la temporalidad en la maternidad y con ello la influencia de la lógica de la acumulación incorporada. Como he mencionado más arriba, al identificar las temporales adquisitiva y consuntiva y dar sentido a través de estas al malestar trucado que podemos sentir cuando sentimos que no estamos haciendo algo productivo —«trabajar»—, aportan desde la maternidad una postura crítica para hacer frente a esa necesidad de llenar el tiempo de capitales, acumulando capital tiempo, para acumular más formas de capital. Todo el posible, olvidándonos de poner en el centro la vida. De ese modo, tocan la cuestión del conflicto capital contrario a la vida, donde capital es ámbito productivo, empleo remunerado, y vida es lo relativo al ámbito reproductivo. «Hay que cuestionar que la libertad resida en el trabajo», dicen, lo que automáticamente implica preguntar, desde una posición de madre, si las políticas públicas están orientadas a canalizar una vida que merezca ser vivida.
Así, Rebeca y Vanesa dan pistas para pensar y experimentar la maternidad desde posturas incómodas outsider a través de un diálogo que recoge las aportaciones de la economía feminista y el ecofeminismo en tanto que problematizan el conflicto capital contra vida y las lógicas de acumulación frente al cuidado, todo, desde su propia experiencia. Además de ver las contradicciones de Esa cosa escandalosa, identifican algunas salidas que pasan por hacer desde lo colectivo outsider, poner la vida en el centro de los debates sobre políticas públicas. Ello, haciendo experimentos que lleven a revoluciones simbólicas orientados a la justicia social y a la lucha contra la lógica de la acumulación. En su reflexión sobre la resistencia problematizan la relación entre «desobediencia civil», «experimento creativo» y «desobediencia simbólica». Entrenan, así, un «utopismo realista» sin actitudes autocomplacientes la una con la otra, dialogan, apuntan los aspectos en los que mantienen posturas encontradas, y desde la duda, y el saber que dices de verdad sin decir la verdad indagan en las posibilidades de la indiferencia no egoística.
Mothersplaining es un diálogo contrario a la sofística de la madre, identifican contra modelos y al hacerlo dejan una posibilidad para pensar en cómo queremos estar y si queremos estar como madres en este mundo. Desde su posición, introducen la relación con el cuerpo cuando este es vivido como madre gestante y abren las vías de pensamiento para reflexionar cómo lo viven las madres no gestantes en parejas lesbianas, ¿cómo poder compartir los descubrimientos de la maternidad con la otra?, o para padres feministas ¿cómo destruir la lógica acumulativa capitalista y patriarcal integrada en los cuerpos?, o para quien, como muchas pensadoras del feminismo negro, emplean una noción de maternidad comunitaria. ¿Cómo socializar la inteligencia de los lugares a los que te lleva la epistemología de la madre no esencialista a quien desea emplear una visión de la maternidad ampliada? Estos diálogos solidarios entre posiciones, outsiders, reflexivamente vulnerables a la vez que resistentes, permiten preguntarnos ¿hasta dónde alcanza la heurística de la maternidad, dialogada entre mujeres feministas, sin que esta sea ese lugar común de la maternidad como estado de felicidad o locura?
Referencias bibliográficas
Bourdieu, Pierre (1984): Homo academicus. París: Minuit.
Collins, Patricia Hill (1990): Black Feminist Thought. Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. London: Routledge.
Del Río, Sira (2017): «Adenda». En Pérez Orozco, Amaia (2014; 2017): Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de Sueños.
Jónasdóttir, Anna (1993): El poder del amor. ¿Le importa el sexo a la democracia? Madrid: Cátedra.
Parker, Pat (1980): «La revolución no es limpia, ni bolita, ni veloz». En Cherrie Moraga y Ana Castillo (1988): Esta puente, mi espalda. Ism press: San Francisco, pp. 190-198.
Woolf, Virginia (2014, orig. 1929): Una habitación propia. Madrid: Debolsillo.
MOTHERSPLAINING
dos madres te explican cosas
A nuestra madres: Elena y Cristina.
A nuestras abuelas: Justa y Miguel,
Fina y Menchu.
A nuestra hijas: Manuela, Miguel y Violeta.
Porque el cordón carnal y simbólico que nos ha unido nos enseñó mucho.
A todas las mamás chica o chico, que lo son o quieren serlo, a las que apenas duermen, a las que se desesperan y abrazan muy fuerte y a las que se duermen leyendo cuentos.
Introducción
Hay algo dinámico y sorprendente para quienes participamos en un diálogo. En cierto modo, como les ocurre a quienes dialogan con Sócrates en los textos de Platón, una acaba diciendo cosas que no sabía que pensaba. Este texto está escrito tal y como iba surgiendo, sin una estrategia narrativa previa. Nos autoimpusimos la norma de no hacer algo erudito plagado de citas, sino de indagar juntas en torno a eso que estamos viviendo, la maternidad, y sobre lo que habíamos pensado cada una por nuestra cuenta de forma poco sistemática. Este ejercicio resultó de lo más revelador.
Hemos dialogado aquí sin rehacer a posteriori nuestras intervenciones, para mantener así el discurrir de nuestros pensamientos con la intención de facilitar ese discurrir en quienes lo lean. ¿Qué piensas que es una buena madre? Esa pregunta nos fue llevando a planteamientos de todo tipo. No se trata por lo tanto de una colección de tesis sobre la maternidad, sino de una problematización de eso mismo, que muestra que queda mucho por pensar.
Hemos hablado del concepto de buena madre, de educación pública, de los fundamentos políticos de una sociedad, de trabajo doméstico, de partos, de capitalismo, del tiempo, de violencia simbólica y de mucho más. Si algo hemos descubierto es que pensar la maternidad a fondo es pensar el «pacto social». Hemos hablado también de las condiciones materiales de la maternidad y lo hemos hecho desde nuestra situación concreta, poniendo en juego nuestra experiencia vivida y nuestra formación feminista. Este es un diálogo escrito con el móvil mientras niñas y bebés maman, juegan o se entretienen; es un texto escrito en los huecos que la crianza y las demás ocupaciones han ido dejando. Hemos tenido que desarrollar estrategias para que escribir y maternar fueran compatibles.
Empezamos a escribir sin un objetivo concreto: «Podemos probar, a ver qué sale», dijimos literalmente. Una duda nos asaltaba: ¿Hay algo nuevo que decir sobre la maternidad? Y claro que lo había. Descubrimos que en cierto modo lo dicho hasta ahora disimula todo un modo de decir sobre qué es ser madre. Hallamos un manantial que manaba de una experiencia propia de cada una y sin embargo común, como una compleja y enmarañada raíz común, un rizoma que conecta y al mismo tiempo hace emerger y diversifica cada una de esas experiencias. Por eso, queremos compartirlo, porque en todas nosotras hay una singularidad materna que hace saltar por los aires las ideas recibidas.
Diálogo
V.— Hola Rebeca. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. ¿Cómo anda la bebé? Justo venía pensando. ¿Qué piensas tú que hace buena a una madre?
R.— Hola Vanesa, yo también me alegro, a pesar de que me haces una pregunta muy difícil. Vengo del médico y había allí una madre cuya bebé de tres meses no dejaba de llorar muy intensamente hasta que se ha dormido agotada y con la cabeza colgante. Todo el rato tenía ganas de acercarme y coger yo a la niña pues pensaba: «¡Cógela bien, que está incómoda!». Una abuela no ha sabido contenerse y se lo ha dicho, pero la madre explicaba que solo en esa incómoda postura se tranquilizaba un poco. Así que sufría yo por la bebé, pero también por la madre que quizás se sintiera observada y juzgada. Yo, que tanto me he quejado de que todo el mundo parece experto en crianza y dispuesto a darte consejos que no has pedido y que he criticado que a las madres nos sometan a constante juicio, he querido decirle que tratara con más amor a su pequeña. Así que me he preguntado: ¿estaba yo juzgando como mala a esa madre?
V.— Esa pregunta es casi retórica. Ocurre con lo relativo a la maternidad que una es siempre culpable o irresponsable a no ser que, cada vez, se demuestre lo contrario. Recuerdo que cuando estaba embarazada, un familiar varón y soltero me comentó que cuando yo dejaba de estar calmada y me enfadaba o, en general, tenía sensaciones desagradables, estaba llenando al feto de toxinas. Esto me pareció el colmo y le comenté que para evitar eso, lo más efectivo era tratar bien a la embarazada, por ejemplo, no elaborando y comunicando este tipo de teorías. No es ya que la carga de la prueba esté en la madre, es que se le pide el control de los procesos vegetativos del cuerpo. Esto me lleva a corroborar que hay una suerte de resentimiento social generalizado por la dominación masculina hacia la gestación misma por el hecho de tener lugar en el cuerpo femenino y escapar, en buena medida, al control masculino. De ahí la medicalización brutal y el trato paternalista a la futura madre, a la que se trata no tanto como objeto, cuanto como sujeto pasivizado. De esta manera puedo controlarla apelando no a su juicio y a su responsabilidad como sujeto, sino a su falta de obediencia a las normas que hacen posible ese control. Nosotras participamos «por proximidad» que diría Bourdieu, de ese imperativo social del control masculino hacia la relación madre/hijx: si la otra es mala madre, yo debo ser mejor.
R.— Así que criticamos a las demás madres para obtener la aprobación externa por comparación y, de alguna forma, con ello reforzamos el marco de dominación que sitúa a las madres y a las mujeres como menores de edad que necesitan ser tuteladas. Pero ¿cómo hacemos para escapar a dicha trampa? Y, es más, ¿es que no existen las malas madres y los malos padres? Parece evidente que sí. Afirmar lo contrario, ¿no sería obviar el derecho de las hijas a algo así como una buena infancia?
V.— Hay padres malos y madres malas, personas que hacen mal las cosas, incluso personas malas en situación de maternidad y paternidad. Pero, el adjetivo delante del nombre, específicamente para las madres, cambia el sentido del concepto, pasando de poder ser mala de hecho, a que lo sea de derecho, cuando las expectativas sociales de la Madre (o la Virgen María) no se colman de facto, es decir, todo el tiempo. Hay un acecho social y personal vinculado a la maternidad. La (buena) madre es la que busca únicamente el bien de su criatura muy por delante del suyo, por no decir, que se hace más buena cuanto más olvida su bien propio, como si el uno y el otro fueran necesariamente contrarios. Hay que redefinir a la madre de acuerdo a una ética para todas las personas. Tomando la definición de inteligencia de Carlo Cipolla, la mejor madre, la madre inteligente, es la capaz de hacerse bien a sí misma y a su hija.
R — Creo que tienes razón. Hace algún tiempo conversaba en torno a esto con una psicóloga feminista y ella me ofreció un parámetro que me pareció adecuado. Ella me decía que una buena madre debía medirse más en términos de salud, que de moral: debemos hacer lo que sea saludable. Se trata entonces de pensar la sostenibilidad física y emocional de la crianza, más que de adaptarla a un ideal irrealizable. Al fin y al cabo, seguir ofreciendo a nuestras hijas e hijos el modelo (que imitarán y/o exigirán) de madre que renuncia a sí misma no parece ser algo demasiado bueno. Y, sin embargo, ¿cómo encontrar ese equilibrio en la práctica? ¡Yo me he sorprendido a mí misma en tantos aspectos a raíz de la maternidad! Antes de ser madre pensaba que era cuestión de repartirse el cuidado de la criatura equitativamente, ahora tal cosa me parece imposible. Porque la criatura me reclama a mí constantemente pero también, y esto es lo que me ha pillado desprevenida, porque yo misma quiero responder a esa llamada. No contaba con mi deseo de cuidar. No me he reincorporado al trabajo hasta que ella ha cumplido nueve meses y, de haber podido, lo habría retrasado aún más. Antes de ser madre me parecía obvio que, como feminista, tenía que reclamar servicios públicos para aligerar los cuidados (escuelas públicas de 0 a 3). Ahora lo que quiero son permisos de maternidad y paternidad de al menos un año para ejercer esos cuidados en condiciones buenas para mí y para la bebé. La socialización del cuidado que había teorizado ahora no me parece deseable. No sé si la maternidad me ha hecho menos feminista o si el feminismo no ha pensado bien la maternidad.
V.— ¡Lo segundo! Lo que parece claro es que parte del feminismo no se ha podido representar el acceso a lo público de otro modo que cómo se lo ha dado representado el patriarcado. El juego masculino supone el desprecio de las tareas históricamente feminizadas. De esto advirtió ya Virginia Woolf en Tres Guineas, si nos incorporamos al juego dejándolo como está no solo iremos a la cola, sino que perderemos una oportunidad histórica de «hallar la ley de otro juego». Lo decía en 1938 y daba una ventaja de cinco años. Así estamos, pensando que cuidar al propio bebé es algo inferior a un trabajo, que puede hacer cualquiera que tenga «formación» para ello, como si ser una madre o un padre careciese de cualidad, de valor. Me viene a la mente Roswitha Scholz: no solo no tiene valor, es una escisión del valor. Yo decidí quedarme en casa a cuidar de mi hija y mi hijo y había estado siempre en contra del salario doméstico por razones similares a las tuyas con los servicios de cuidado. Ahora estoy completamente a favor.
R.— Me interesa mucho lo que comentas sobre Virginia Woolf. Enseguida volvemos sobre eso, pero antes me gustaría detenerme en lo del salario doméstico. Aunque no lo he analizado en detalle me he posicionado más bien en contra por su posible efecto de refuerzo de la división sexual del trabajo: las mujeres en casa, aunque cobrando. Entiendo que, como dice Silvia Federici, la gratuidad del trabajo doméstico sustenta al capitalismo y que exigir su remuneración es poner en jaque al sistema, pero me parece que la solución pasa más por la corresponsabilidad que por un salario que petrifique la feminización de las tareas del hogar. Además, aunque entiendo la necesidad de desvincular el trabajo doméstico del amor, esta operación me cuesta más si hablamos de crianza. Veo ahí una diferencia que no suele establecerse. Yo no friego por amor pero sí cuido a mi hija por amor, y quiero que así siga siendo. Sobre maternidad, amor y romanticismo tengo más que decir pero de momento dime: ¿en qué términos defiendes tú el salario doméstico?
V.— Precisamente, yo pensaba eso mismo, que reforzaba la adscripción femenina a lo doméstico y por eso la división sexual del trabajo.
Hay una frase de Bourdieu que siempre me ronda, dice que a veces estrategias conservadoras pueden ser liberadoras y las liberadoras, conservadoras. En el caso de la supuesta liberación del cuidado de las criaturas, la estrategia aparentemente liberadora se torna neoliberal: nada más importante que el trabajo tal y como la sociedad patriarcal-capitalista lo entiende. Pero, acudiendo a Federici y Scholz, valorarlo exige no solo infravalorar el trabajo del cuidado y el trabajo doméstico (son dos no-trabajos diferentes pero relacionados, como luego argumentaré), sino hacer de ellos la escisión del valor, su negación dialéctica: no-valor. El trabajo de fuera es trabajo, el trabajo como tal, el pagado porque el de dentro no lo es.
Cuando decidí quedarme en casa para cuidar de mi hijo, me di cuenta de que el hecho de cuidarle pasaba también por cuidar a mi hija mayor y por extensión a mi pareja. Donde cuidar no solo es afectivo, es decir, dar amor en un sentido elevado e inmaterial, sino muy material y hasta grosero: dar de comer, comprar lo que es bueno, cocinarlo con cuidado, limpiar lo suficiente la casa, las cacas, etc. Si bien la corresponsabilidad es el ideal, lo cierto es que al quedarme yo en casa, debía asumir la mayor parte de esas tareas por pura supervivencia, trabajo que no existía como trabajo. Por otro lado, otras dos posibilidades socialmente aceptadas me quedaban cerca: por un lado, una familia cercana y paralela en situación, estaba funcionando con la madre y el padre trabajando fuera todo el día y la abuela materna, que siempre había ocupado ese lugar doméstico, en mí mismo lugar. Por otro lado, otra familia análoga, empleaba a alguien para cuidar y hacer las tareas de reproducción.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.