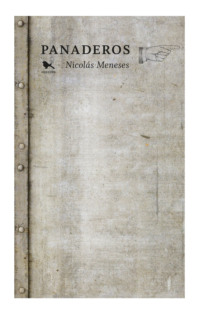Buch lesen: "Panaderos"

Panaderos
Nicolás Meneses
© Editorial Hueders
© Nicolás Meneses
Primera edición: noviembre de 2018
Registro de propiedad intelectual N° 276.625
ISBN edición impresa 978-956-365-093-8
ISBN edición digital 978-956-365-190-4
Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida
sin la autorización de los editores.
Diseño de portada: Inés Picchetti
Diseño de interior: Valentina Mena y Ana Ramírez
Diagramación digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com info@ebookspatagonia.com

www.hueders.cl | contacto@hueders.cl
SANTIAGO DE CHILE
ÍNDICE
Cuídate, así cuidarás a los tuyos
Una mano saca a otra mano
Camina atento a las condiciones de tu entorno
Los problemas se dejan en casa
Comité Paritario de Higiene y Seguridad
Llegar sano y salvo a destino es la meta
Los hermanos Marraquette
Morir en el intento
Mantén tus espacios de trabajo y descanso ordenados
Cuando los ojos no ven, se siente
Aprender a prevenir es aprender a vivir
Tu vida y tu trabajo nos importan
Vive seguro, vive contento
A Jaime Gangas y Mónica Meneses
CUÍDATE, ASÍ CUIDARÁS A LOS TUYOS
He visto más de cinco veces la saga de Rápido y furioso. Luces, motores, palancas, pedales y neumáticos proyectando en la carretera maniobras de máximo riesgo. Solo a esa velocidad puedo recordar la colisión y los chispazos que provocó el accidente de mi papá. Fue como un fogonazo, un encandilamiento por los focos halógenos de un Toyota Supra rajando la mitad de la noche. Ese día, en los asientos traseros del colectivo, tres cuadras antes de bajarnos, me pidió las 10 lucas que me había dado para el pasaje. Nada. Hurgué en un bolsillo y luego en el otro. Trajiné toda la mochila. Me saqué las zapatillas. A pesar del olor a queso que invadió el vehículo, revisé entre mis calcetines. Casi humillado, cuando llegamos al paradero entre San Martín y Sargento Aldea, me puse a llorar. El chofer se rio junto a mi papá. Ambos me calmaron. Mi papá habló con su amigo. Menos mal que era conocido, dijo al voleo. En la vereda me palmeó el hombro, insistió en que no me preocupara. Seguro se me habían quedado en la casa. No me iba a retar, prefería que fuera a ayudarle otro turno a la panificadora. Era su ayudante, lo apoyaba sacando el pan de los mesones y colocándolo en las latas. Embutido en mis audífonos toda la mañana, indiferente a la sonajera de las máquinas, podía ignorarlo si movía las manos y no le estorbaba en sus rituales de amasado. Yo era el pequeño ayudante de papá, un niño callado que iba en octavo básico, usaba un delantal que le quedaba largo, el pelo al ras como los militares y la cara congestionada, siempre al filo del llanto. Ayudaba los fines de semana en la panificadora mientras escuchaba música en mp3. No hablaba con nadie. Me mantenía apegado a la sobadora donde él preparaba la masa y tiraba los bastones al mesón para cortarlos con los distintos moldes de pan. Y el chirrido. Ese chirrido espantoso: ¡cracjkrcrajkcrarjkr!, como moliendo huesos. La sobadora y mi papá: una historia de amor y odio. Él la fustigaba a chuchadas, como si fuera una yegua escandalosa que apenas trotaba. El jefe pasaba y se hacía el desentendido. No quería arreglarla. Funcionaba. Producía. Los engranajes giraban como el mundo y la paciencia. Pero la última se acaba. Hay un momento en que una piedra traba las poleas y rompe las correas de tensión. Los rodillos de acero de la sobadora que crujían. Patadas y nada, seguía aullando, como un queltehue herido por un rifle a postón. Hasta que se atrapó la mano. Escuchaba en mis audífonos a Jowell y Randy, un estribillo reguetonero para animar los músculos a empujar otro carro de latas cerca del mesón. Fue un chispazo sobre yesca. Después el fuego. Mi papá desesperado. El Chico Mauro y el Ticho interrumpieron el estruendo de las otras máquinas y como dos salvavidas de playa se tiraron a las olas de los rodillos que habían traicionado a papá. Giraron la manivela, abriéndolos y desenchufaron la sobadora. Me gritaron que fuera a llamar a una ambulancia. Cabro culiao, sácate esas mierdas de los oídos y anda a buscar una ambulancia. Me mareé. No supe qué hacer. Parecía como si me fueran a amputar la mano, los oídos, los ojos. El Ticho me pegó un charchazo. Para no bloquearme. Para no memorizar la sangre en su mano, la futura transparencia en la manga vacía de las camisas de mi papá. Corrí a llamar una ambulancia. Corrí a avisarle a todo el mundo, dando a conocer mi voz a la gente de la panificadora. SOY EL HIJO DEL PANADERO ISMAEL FUENTES Y NECESITO UNA AMBULANCIA. Al final no llegó. Nos fuimos a la Mutual en una camioneta repartidora. Mi papá se fue recostado sobre los sacos de harina, rodeado de canastos de mimbre. Cuando llegamos vi a los médicos trajeados de blanco, igual que él. La camilla, el suero, su mano envuelta en vendas, un bulto extraño. De repente, el prurito. Solo lo veía rascarse. Rascarse impaciente la ausencia de carne y huesos. Hasta que se quitó las vendas. Recordaba con claridad sus dedos, la aspereza de sus nudillos, el grosor de su muñeca.
Ahora no.
UNA MANO SACA A OTRA MANO
Hay que empezar de cero. Borrar con goma lo escrito y repasar por encima con una letra descarriada, nerviosa y acelerada. Eso le digo a mi hermana mientras le entrego los apuntes del colegio. Le hablo de lo mucho que me aburrían las clases. Ella dice, hermano, quiero estudiar. No hace falta escucharla más para comprender a qué se refiere. Quiere escribir sobre los cuadernos que no llené, sobre las páginas en blanco, cuadriculadas, semitransparentes, donde también dibujaba garabatos e intentaba grafitis que nunca traspasé a murallas ni panderetas del barrio, porque nunca me atreví a rayar otra cosa que la mesa en que estudiaba. No te preocupes, le digo. Voy a trabajar para pagarte la carrera. Trata de abrazarme, pero me aparto. Con las gracias es suficiente.
Voy a la Oficina Municipal de Intermediación Laboral. Una secretaria me pasa una carpeta llena de ofertas de trabajo en la comuna. Debo buscar tres que me interesen en orden prioritario y dejar mi currículum. La mayoría son de guardia con curso OS-10, operario de producción, vendedor, auxiliar de aseo, peoneta, transportista, ayudante de cocina en restoranes de la zona. Un supermercado tiene vacantes en varias de sus secciones. Me queda cerca, más que la mayoría de los trabajos que se ofrecen. Elijo ese aviso, más uno de soldador y otro de guardia, aunque no tenga el curso. Los guardias no hacen nada y los soldadores pegan fierros con una máquina, no debe ser tan difícil. Le aviso a la secretaria que me da lo mismo el orden de postulación, que ella elija la que mejor le parezca. Doy las gracias y salgo. Camino a la casa, paso a mirar juegos de PlayStation a un local cerca del centro y vitrineo entre las tiendas nuevas que han llegado. Balmaceda, la calle comercial más grande del centro de Buin, está quedando chica de tantos locales que han instalado. Ni siquiera queda vereda. Me aburro pronto y tomo un colectivo para irme a la casa.
La Coni me habla de los institutos en que imparten la carrera que quiere estudiar. Mi mamá dice que si hubiese podido estudiar, sería podóloga. Le encantan los pies, les corta las uñas a todos en la casa y se enoja mucho cuando la Coni se las come. Las uñas están llenas de gérmenes, grita hacia la ampolleta del comedor, las uñas son un nido de bichos, no te las comái cabra tonta. Yo me las dejo largas para apretar los botones del joystick más fuerte cuando me duele la yema de los dedos. Sirven para cambiar la tele con los botones gastados del control. La mami no me dice nada porque le gustan mis uñas, dice que son iguales a las de mi abuela. Me carga que se ponga sentimental, apenas menciona algo de ella se le caen lágrimas. Por eso prefiero mantenerme en la pieza, jugando o viendo películas. Le digo a la Coni que ya fui a buscar pega, que me van a llamar esta semana. Me sorprende la confianza con que se lo digo. Ni siquiera creo que vayan a llamarme.
No estoy acostumbrado a hablar por celular. Lo tengo solo para escuchar música y tomar fotos. Para calmar a la mami, que cada vez que salgo en bicicleta piensa que me van a chocar y me llama a cada rato. Cuando contesto la llamada del número desconocido pienso que es una operadora para ofrecerme algún producto. Todas saben mi nombre. Pero esta vez no fue así. Me citaron a mi primera entrevista de trabajo. Será el próximo lunes en la mañana. Debo llevar varios papeles. No es necesario ir formal. Cuando le aviso a la Coni, se alegra mucho. La mami me dio plata para que vaya en colectivo y no tenga que andar en bici en un día tan importante. Está segura de que me va a ir bien. A veces soy tan optimista como ella. Trabajar no me entusiasma. Que la Coni estudie lo que quiera y tenga una vida mejor que los papás, mucho.
El letrero plástico amarillo bloquea la pasada. La advertencia de “Cuidado, Piso Húmedo” obstaculiza el tránsito. Mi cabeza se llena de alarmas. En las murallas del subterráneo, a la altura del pecho, hay murales de plumavit con gráficos sobre asistencia y rendimiento laboral, un marcador de los días sin accidentes y nubes dibujadas en cartulina que recalcan los valores de la empresa: Respeto, Credibilidad, Pasión, Empatía, Inspiración. Ante la negativa de la tía del aseo, paro un momento e intento que me dé el paso con una mirada suplicante. Se apoya en la escoba como si fuera un bastón y corre el letrero con la punta de sus bototos punta de fierro. Antes de mover un pie, me paralizo. Mis zapatillas de suela plana y cordones desabrochados se pisan y resbalan en un futuro de milisegundos. Ahogado en esa proyección, apoyo el codo en la muralla. Le pregunto a la tía por qué otra parte puedo entrar. Me manda a rodear la salida e ingresar por el estacionamiento. Dibujo un mapa en mi cabeza. Trato de ubicar bien a cuál de los tres estacionamientos se refiere. Me ubico bien y le doy las gracias. Antes de salir, miro detenidamente los gráficos y el contador pegado en la muralla, el número de accidentes del mes de diciembre: 13. Meta para enero: 10. Sin firmar un contrato, mi caída no contaría para el seguro, para cualquier seguro. Mi vida descansa en mi prudencia y buen criterio. Salgo y entro como un cliente más. Me meto entre los pasillos de herramientas y accesorios para automóvil. Miro los fierros que afirman el galpón y las cámaras de vigilancia. Sigo caminando y noto que un guardia me persigue. Lo encaro para preguntarle por dónde se llega a la oficina de personal. Me guía entre los pasillos hasta un corredor que da a una salida de emergencia, cerca de la góndola de lácteos. Se para en la entrada y espera a que suba. La puerta es roja, tiene una ventanilla y se abre empujando. Llego al mismo pasillo en donde la tía seca el piso y lo cerca con el letrero, pero ahora desde el otro extremo. Subo la escalera y me siento entre los demás postulantes. En el pasillo hay un expendedor de agua y los cuadros con los empleados del mes. En unos meses más, imagino mi cara pegada junto a todos esos desconocidos. Al lado de los asientos un macetero grande con una mini palmera. De la oficina, una señorita con una carpeta nos lleva a una sala de reuniones. Revisa los currículums, llama a cada uno en voz alta, habla de las garantías de trabajar en un supermercado, detalla por qué contratan gente en los períodos de vacaciones y enfatiza el compromiso que los futuros trabajadores deben tener con la empresa. Anuncia los puestos disponibles y, como en una tómbola, se sortean los cupos. Cuando levanto mi mano, confirmo mi nombre, digo a regañadientes que sí, que me interesa el puesto disponible. Que estoy a su disposición.
Le cuento a mi mami que quedé en la pega. La pillo lavando platos en la cocina, justo después del almuerzo. Mami, solo había cupos en panadería, le digo. Para de refregar y se da media vuelta. Trato de reír, aparentar que es un chiste, una talla fome como las que tira mi papá al almuerzo: “Mamá, mamá, en la escuela me dicen Omo”. Se seca las manos con un paño de cocina y saca un cigarro de su delantal. Fuego, susurra. ¿Qué? ¡Fuego!, alcanza a gritar. Mami, le ruego con voz encogida, voy a tener mucho cuidado, ¡es por la Coni! ¡Fuego!, vuelve a gritar. Le paso una caja de fósforos que está arriba del refrigerador. Se pone el cigarro en la boca y lo prende nerviosa. Abre la ventana de la cocina. Mamá es malo fumar adentro de la casa, acuérdate de lo que nos dices. Me meto las manos al bolsillo y empiezo a buscar algo. Tú le vay a contar a tu papá. Mamá, ¿las llaves dónde están? Me mira escupiendo el humo, como un dragón a punto de lanzar llamas. Mami, ¿mis llaves las ha visto? Su furia hecha brasas me cae encima. ¡Olvídate que te voy a ir a ver a la Mutual a ti también, cabro culiao!, grita y se va trastabillando al patio trasero. En el living la Coni ve tele. Dan Hora de aventuras en el Cartoon Networks. Me siento junto a ella a esperar al papá. Le pregunto si le molesta que trabaje de panadero. ¿Cómo el papá?, me responde. Sí, como el papá. No, yo quiero que vuelva mi papá, dice, como si hace años él estuviera lejos de nosotros.
¿Por qué los panaderos se visten de blanco? Me acuerdo que fue la primera pregunta que le hice al papá cuando me llevó a ayudarle en la panificadora. Me quedaba pegado en la harina suspendida, flotando en el aire, el polvo arremolinado que se veía a través de los rayos de luz. Debía usar mascarilla si estaba en la zona de amasado, mascarilla y cofia. ¿Por qué los panaderos se visten de blanco? Porque es nuestra religión, contestó. Nunca hago dos veces la misma pregunta ni me gusta indagar en el porqué de algunas cosas. Incluso cuando la respuesta que consigo de las personas es un chiste, para mí es suficiente. Más aún cuando niño. Yo creía en un dios del pan, como mi papá. Como todo cabro chico, creía en lo que su padre le dice. Creía sobre todo en el trabajo bien hecho. Me enojaba igual que él cuando veía a alguien que no hacía lo que debía. Flojo. Para él toda la gente era floja, se crió trabajando y eso era lo único, según él, que no lo había traicionado. Hasta ese día.
Me gustaría pedirle algunos consejos antes de entrar a trabajar, pero me da vergüenza. Tal vez me rete, me prohiba ir. Aprenderé solo, como hasta ahora, como en un juego, descubriré un mundo y lo superaré sin ayuda de nadie, encerrado en mi pieza o en un supermercado.
Me citan a las 10 de la mañana. Llego con los papeles que pidieron. La jefa de Recursos Humanos fotocopia mi carné en su oficina, mete las hojas en una carpeta y me lleva a una bodega. Pregunta mi talla de pantalón, polera y zapatos. Miro el desorden de ropa y calzado, el peligro de un derrumbe e imagino un montón de prendas bloqueando la salida en un terremoto grado 8.8. De nuevo me pregunta por mi talla de zapatos y apila en un escritorio dos pantalones, dos poleras, un par de bototos, un delantal y un jockey. Todo con el logo de la empresa. Me lleva a la puerta de un baño, ordena que ahí me cambie. Cuando estés listo, iremos a la panadería, dice. El baño es estrecho y no cuenta con ventilación. Tengo que arrancar la etiqueta a todas las prendas. Los zapatos son cómodos, blancos, con la lengüeta y la suela ploma. Ajusto mi cabeza al jockey y me miro al espejo, como se mira a la cámara para la foto de la graduación de cuarto medio. Aquí estoy, vestido de blanco, la ropa que se lava aparte de la de color. Mi mami con gusto quemaría mi uniforme como quemó el del papá. Pelearían, se sacarían muchos trapos al sol, se amenazarían de abandono. La discusión terminaría con un rotundo sermón de mi papá que finalizaría en un “me sacrifiqué por mi familia”. Un sacrificio que ninguno quiso, que ninguno quiere ni le pidió jamás. Mi papá yendo a la guerra y volviendo maltrecho, condecorado por la ACHS. Mi papá, un veterano de guerra orgulloso de que su hijo vaya a las trincheras. Vuelvo a mirar el espejo. Me encuentro una espinilla madura en la frente y la reviento. Sale pus y un poco de sangre. Me limpio con un poco de papel y salgo a presentarme en la oficina. Estoy incómodo, no sé cómo comportarme frente a ella y a mis futuros compañeros. La ropa nueva me pica. Ni para mi bautizo me había vestido completamente de blanco. Me llevan a portería. Al lado del escritorio del guardia, apoltronados al muro, los relojes de registro de asistencia. Me instruyen en su uso. Son casi las 11 de la mañana. Digito mi rut. Ubico mi índice en el lector de huellas. Graban mi dedo. Suena un pitido: ¡Bip! “El registro de entrada ha sido realizado con éxito”. Busco a la señorita de Recursos Humanos. Habla con una cajera en el pasillo. La cajera llora. No me doy cuenta bien, porque me pongo a mirar un espejo colgado al lado del reloj. Es normal, de cuerpo entero. Tiene pegado, con scotch en la parte superior, una hoja de oficio que dice: “Así nos ven nuestros clientes”. Me pongo el delantal y me doy vuelta el jockey, como el Chino Ríos. Ahora soy mi papá. Solo me falta el bigote mexicano.
El primer turno pasa rápido. Es como verse la mitad de las películas de Rápido y furioso, jugar un campeonato en el Pro Evolution Soccer, mirar un especial completo de Dragon Ball. Llego a tomar desayuno. Hablo con el Joaquín, un part-time de 30 horas que lleva dos semanas. Me habla del trabajo. Tomamos café con leche en la sala de descanso del segundo piso. Tiene mi edad, es muy risueño, lampiño y el tono de su voz parece no alcanzar aún la pubertad. Me siento más cómodo con alguien de mi edad acompañándome. Desde la ventana, miro los pasillos del supermercado tras una intermitente cortina de vapor. Le pregunto a don Jorge de dónde viene el humo. Es el horno de la cámara de los pollos, responde. ¿Estamos arriba del horno de los pollos?, le consulto de nuevo. Miro el piso de cerámicas rojizas. No hay peligro de incendio o al menos de que se propague rápido. En una esquina veo un extintor. Me calmo. La sala de descanso es una caja contra incendios. Parece un loquero con todos nosotros vestidos de blanco y comiendo, casi sin hablar. Apurémonos para alcanzar a ir al baño, dice don Jorge. Contrataron a una nueva tecnóloga que nos obliga a colar en la sala de descanso, nosotros comemos en la panadería, pero la nueva tecnóloga le da cualquier color, hasta nos quitó la radio. ¿Por qué les quitó la radio?, vuelvo a preguntar. Según ella porque nos distraemos y podemos accidentarnos innecesariamente, agrega. Innecesariamente, pienso. Sin música será muy aburrido y no se puede usar audífonos. Tendré que habituarme a la melodía de los motores. Innecesariamente.
El encargado de mi turno se llama Jonathan Bermúdez. Yona para los amigos. Un abrazo de saludo y uno de despedida. Es flaco, pero con músculo suficiente para el trabajo. Usa un aro de gancho en la oreja izquierda que se tapa con un parchecurita mientras trabaja. En sus manos ocupa muñequeras azules. Tiene pasado futbolero en la selección nacional sub 20 y es fanático del Real Madrid y Cristiano Ronaldo. Preocupado de su gente, que vendríamos a ser los trabajadores de su turno. Preocupado, también, de hacer la pega. Nos dice “Rey” o “Príncipe”, como si fuéramos la nobleza del pan. Me consulta a cada rato qué me parece la pega. Bien, contesto, sin mentir ni exagerar. Me pregunta si he trabajado antes en panadería o pizzería. No, respondo tajante, no he trabajado nunca en esto, mi vida laboral recién comienza, digo mientras corto la cinta de inauguración. Se alegra y me elogia por mi rapidez con las manos. Sonrío. Al correr de los minutos me fijo en una cosa: trabaja más que nosotros, aunque podría tirarnos las pegas más pesadas. Tiene un motor de dos mil revoluciones por minuto. Llega el parón, descansamos y comemos. Esperamos el otro vuelo para retomar. Según el Joaquín, el turno de tarde es más pesado, pero a mí no me parece. No pasa ni media jornada y mis compañeros ya me molestan y animan a que haga lo mismo. El Yona apunta a don Jorge y dice cuidado con Jorgito que vende películas mal grabás y ese de allá es medio coqueto. Me da risa, el cansancio se esfuma. Comienzo a entender por qué se molestan tanto.
Terminamos la cuota de producción y las últimas tres horas las dedicamos a limpiar y embolsar el pan frío para revenderlo en la apertura del día siguiente. A las nueve y media nos vamos a las duchas y 10 para las 10 estamos marcando nuestra salida. El Yona me dice que la cosa es así hasta el sábado. Rotamos el turno por semanas. La próxima nos tocará de mañana. Los otros compañeros del turno son el Kano, hermano del Yona, completamente opuesto a mi supervisor; el Juan de Dios, chico y flaco, con una carnosidad en su ojo izquierdo y las manos callosas como la corteza de un árbol viejo; y el Pipe, alto, maceteado y de párpados caídos. El encargado supervisa las tareas de la panadería, coordina la producción y los tiempos de descanso, como los turnos de los que estamos con él. Desempeña las mismas funciones que un trabajador normal. Es el responsable de asignar las tareas y pregunta qué nos acomoda. Me explica cómo es la cosa en la panadería: partes como aprendiz y llegas a maestro, igual que en las películas de karate. Uno de a poco se acostumbra al ambiente lleno de harina y ruido de motores. Pero, ante todo, en la panadería se trabaja en equipo. No tanto por exigencia de la empresa, por mantener el ritmo, ni por obligación de la tecnóloga. ¿Por qué?, pregunto. Porque es mucho más divertido.
Para preparar un tipo de pan se requieren de dos a cuatro personas, lo que vendría a ser una línea de trabajo, me explica el Kano. El proceso se maneja con máquinas. Me las enseña una por una. Acá está la batidora, que mezcla los ingredientes y prepara las masas, tú echái la harina del silo (que es el depósito de harina) desde este tubo que está aquí colgando o directo de los sacos, cuando es pan especial o marraqueta; esta es la sobadora, ¿la conoces? Ella es la que está a cargo cuando el Yona no está, ¡no!, mentira. Mira, con esta amasamos y comprimimos los bastones, tení que tirarle polvo pa que corra y luego tomar el bastón como tomaríai a tu señora en brazos y tirarlo a la cortadora, dejái el bastón en esta cinta que lo arrastra hasta estos dos moldes, el picador y el cortador. Más acá hay otro mesón donde poní las latas. Poner el pan en las latas se llama empiedrar; acá empezamos todos, así que te dejo porque tengo que ver los hornos; el Yona no viene los miércoles porque es su día libre, pero cualquier cosa nos preguntas. Ah, cuando no viene el Yona el Juanito está a cargo. El Juanito me pregunta, igual que el Yona, si he trabajado en panadería o amasando. Le digo que no, primera vez. Erí rápido, me dice. Menos mal que quedaste con nosotros, dice, los del otro turno son fomes, te aburrirías con ellos, en cambio con nosotros es puro hueveo. Me pregunta de dónde soy y le contesto que de la Carlos Figueroa. Él es de El Solar, pero es sureño de toda la vida. Tú tení sangre del sur, remata, erí bueno pa la pega, los del sur somos así. Mi papá es del norte, pero la mamá es sureña, le respondo.
Nunca paramos de mover las manos.
Saco latas del carro y las apilo en el mesón. Mis recuerdos poco a poco se reactivan. Esta pega la tengo metabolizada: la aprendí en la infancia. Ya he sido empiedrador. No voy tan a ciegas. El pan sale de la cinta con una velocidad que no me lo creo. Empiedro y empiedro hallullas, amontono latas y completo carros. Los carros son torres de fierro con ruedas de casi dos metros, donde se ponen las latas para cocer el pan. En cada lata caben 42 hallullas o 15 marraquetas. En los carros caben 15 latas. Luego cambiamos al molde pequeño para cortar el centeno, volvemos al grande para el integral, y por apuro ponemos el de la coliza. La hallulla especial, que es una hallulla chica con más grasa, la dejamos para el último. Según calculo, la producción de la tarde es de 10 a 15 quintales de hallulla. Mis brazos se entumecen por el esfuerzo. Aprendo a empiedrar con rapidez. Mi velocidad depende del Juan, que corta; y del Pipe, que soba, azotando la masa en el arrimo de la sobadora. Ambos trabajan en el otro lado preparando las tiras para que se ajusten bien al tamaño y no se atrapen en los moldes de corte. Una persona puede sobar y cortar. En realidad, una persona puede hacer el proceso completo, pero perdería el ritmo. Empiedrar no conlleva ningún riesgo inmediato, solo forzar la espalda al mover las latas del carro al mesón y viceversa. La ventaja de ser grandote es que solo hay que estirar las manos para recoger hallullas, empiedrarlas y poner las latas en el carro. A veces compito en secreto con el Juan y el Pipe, y empiedro más rápido de lo que ellos logran cortar pan. Es un impulso inconsciente, las ganas de hacer todo un juego e interactuar y estar atento a los demás sin que ellos lo sepan. Mi técnica de trabajo ha cambiado un poco. Cuando cabro chico me apoyaba la lata en el pecho y la guardaba en los carros con movimientos tiesos, miedosos, de escasa precisión. Palpaba las latas con cuidado para evitar quemarme, porque el encargado del horno nunca me avisaba qué carro estaba frío. La velocidad con que se trabaja en la línea obliga a mover de a dos o tres latas del carro al mesón y agacharse casi hasta el suelo para sacar y acomodar las de abajo. La memoria de mis manos se despliega y es como si las hallullas fueran cartas en un paño de apuestas. Tras llenar una lata, sigo con la próxima, hasta completar las 15 del carro y empujarlo a la cámara de fermentación. Casi todas las máquinas tienen infografías sobre uso seguro y advertencias de peligro. La advertencia de la cinta cortadora es: “No apoye las manos en la cinta mientras está en marcha”. Nos podríamos atrapar los dedos entre clavos y moldes.
Mi primer contrato es por un mes. Si no cumplo las expectativas de los supervisores, lo más probable es que no me renueven. Quieren sacarme el jugo desde el primer día. En panadería no entran hueones pencas, es lo primero que me dijo el Jorge. Después del segundo contrato, viene el de planta. Ahí ya no hace falta preocuparse tanto por hacer bien la pega. Eso es lo que me asegura el Pipe. Me gustaría contestarle que hay que hacer bien la pega, que independiente de extender el contrato y quedar de planta, lo importante es cumplir, pero me abstengo. En el fondo me siento obligado por mi consciencia. Cuando intento explicarme el porqué, la imagen de una sala de operaciones aparece en mi cabeza, mi mente siempre en la camilla, mirando el techo. Todo es tan parecido, sobre todo el blanco, los mil tipos de blanco. Cuando me cambio de línea presto mucha atención a las puntas, los motores, tantas ruedas y ejes girando. Botones verdes y rojos, interruptores de seguridad, ¿dónde puedo desactivarme en caso de emergencia? Me sorprende lo despreocupado de mis compañeros al operar las máquinas, la risa constante, la talla pesada. Mis nervios apenas se acostumbran. Movimientos reflejos y de precaución se me escapan cada vez que los veo distraídos. Es como si mirara a alguien al borde de un edificio de 20 pisos balanceándose en la baranda. Solo quiero cerrar los ojos y que el mareo desaparezca. Pero no puedo. La cantidad de luces emulan un quirófano de donde no se puede quitar la vista del paciente.
TÍTULO VIII
DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES
ARTÍCULO 139°: De acuerdo a lo establecido en el Decreto N°40, normativo de la Ley N° 16.744 y las modificaciones introducidas por el Decreto N° 50 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social del año 1988, que obliga a informar de los riesgos laborales, es que se describen a continuación los riesgos más relevantes asociados a las actividades desarrolladas en HIPERMERCADO SAN FRANCISCO S.A.
| RIESGOS EXISTENTES | CONSECUENCIAS | MEDIDAS PREVENTIVAS |
| Manejo manual de materiales | *Heridas*Lumbagos*Fracturas*Contusiones | 1. Para controlar dichos riesgos, se deben seguir los siguientes pasos: a. Posición de los pies. b. Espalda recta, no vertical. c. Meter barbilla. d. Agarre palmar. e. Brazos pegados al cuerpo. f. Usar músculos de las piernas.2. Usar elementos auxiliares.3. Solicitar ayuda para cargas pesadas y de grandes dimensiones. |
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.