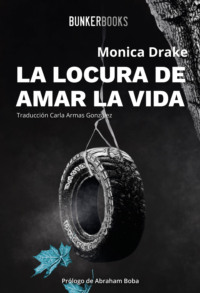Buch lesen: "La locura de amar la vida"
MONICA DRAKE

Traducción del inglés de
Carla Armas González
Título original: The Folly of Loving Life: Stories
Prólogo: © Abraham Boba
Ilustración de cubierta: © Fer Patiño
Fotografía de solapa: © Brent Hirak
Diseño de cubierta: © Cristal Reza
The Folly of Loving Life © 2016 by Monica Drake
© De la edición en castellano: Bunker Books, 2021
© De la traducción: Carla Armas González, 2021
Bunker Books S.L.
Cardenal Cisneros, 39, 2º - 15007 A Coruña
www.bunkerbooks.es
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,
http://www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-123558-9-5
Depósito legal: CO 250-2021
FOLÍAS
PRÓLOGO DE ABRAHAM BOBA
Nunca he estado en Portland. A lo largo de mi vida he tenido la suerte de viajar varias veces a Estados Unidos, en diferentes etapas, por diferentes razones. Conozco San Francisco, New York, Chicago, Austin, Minneapolis, Iowa City y algunas otras ciudades repartidas por ese país que Randy Newman llamaba, irónicamente, América. Pero el destino nunca me ha llevado a Portland. Situado en el mapa, el estado de Oregón bien podría ser la Galicia de Estados Unidos. Dicen, además, que hay bosques.
Mi primer contacto con dicha ciudad fue una camiseta de la NBA. A finales de los ochenta mi pasión era el baloncesto. Seguía cada fin de semana Cerca de las estrellas, el programa que Ramón Trecet se sacó de la manga para enganchar a toda una generación a una liga que se jugaba a miles de kilómetros de distancia de nuestro país. No me fascinaba tanto la competición como el espectáculo, y no disfrutaba de la técnica sino de la plasticidad de aquellos cuerpos haciendo acrobacias en el aire, manejando la pelota como si fuese una parte más de sus cuerpos, colgándose del aro, rompiendo el tablero, rompiéndose las caras a puñetazos, de vez en cuando. No tenía un equipo favorito, tenía jugadores favoritos. Me gustaba ver a Dominique Wilkins, sus movimientos eran muy elegantes, aunque como jugador era bastante malo. Se me metió en la cabeza conseguir una camiseta como la suya, con su nombre y su número en la espalda. No tardó mucho en desembarcar la maquinaria del merchandising de la NBA en una pequeña ciudad como la mía. Me dijeron que en una tienda de deportes cerca de casa habían recibido algunas camisetas, buen material poroso, al parecer idénticas a las que usaban los jugadores. Así que durante un tiempo estuve martirizando a mi madre para que me acompañase a la tienda. Cuando al fin accedió, un sábado por la mañana, fui un prepúber feliz. Las camisetas eran realmente buenas, olían a buenas. La oferta no era muy amplia, la mayoría eran de Larry Bird o de Magic Johnson, las estrellas del momento, justo antes de la era Jordan. Obviamente, ni rastro de Dominique Wilkins. Desde luego, no quería aparecer en una de las pachangas que jugaba con mis amigos con una camiseta que muy probablemente alguien más llevase. Así que me decidí por la que pensé que nadie compraría. Era blanca con franjas rojas y negras a la altura de la barriga. En la espalda, Drexler, el número 22 de los Portland Trail Blazers. Muy lejos de ser mi favorito, pero al menos me aseguraba que solo yo llevaría esa camiseta. Y así fue, claro, a casi nadie le interesaba ese jugador. Ni siquiera a mí, que salí de la tienda con un regusto amargo que mi pobre madre no acababa de entender. Caprichos de niño.
Mi segundo contacto con Portland, décadas después, está relacionado con mi oficio, la música. En Madrid conocí a Raúl, un músico de Castellón que residía allí, donde trabajaba como científico probando en ratones los efectos del alcohol y las drogas. Es un tipo con mucho talento, colaboramos en varias ocasiones. Cuando nos veíamos me hablaba de Portland, me decía que aquello era como vivir en plena naturaleza y que sus vecinos eran, en su mayoría, artistas. Compartía cafés con músicos a los que yo admiraba como M. Ward o Alela Diane. Me invitó a ir. Una vez vino de gira a España con su banda, integrada al completo por músicos y músicas de Portland. Se notaba que esa gente había crecido con la música. Me hice amigo de su pianista, nos gustamos un poco una noche, ella me sacaba fácilmente una cabeza. Me invitó a ir. Estuve a punto de hacerlo, incluso me planteé grabar un disco allí, viendo que aquella ciudad no dejaba de cruzarse en mi camino. Pero no lo hice. De hecho, llevo años sin saber nada de Raúl y su banda. La idea de Portland se desvaneció y me aferré a lo que tenía más cerca. Oportunidades, decisiones, la vida.
No conocía a Monica Drake. Cuando me propusieron prologar este libro no sabía qué me iba a encontrar y las únicas referencias que tenía eran realismo sucio norteamericano, alabanzas de Chuck Palahniuk, conjunto de relatos que componen una novela y, por supuesto, Portland. Mi lectura más reciente había sido un novelón de James Baldwin, Sobre mi cabeza, y desde que la terminé sabía que se había convertido en una de mis novelas favoritas. Baldwin como telonero se lo pone difícil a cualquiera. Así que tenía esperanzas en La locura de amar la vida, ya solo el título me resultaba cercano, pero no esperaba encontrar un libro, digamos, inspirador. Siempre me han gustado los libros de relatos, en especial los que se adscriben a ese movimiento realista surgido en Estados Unidos en los años 70. Fante, Wolff, Bukowski y, sobre todo, Raymond Carver. Todo hombres. Por eso agradecí años más tarde la publicación de los cuentos de Lucia Berlin. Por eso agradezco ahora haber llegado a Monica Drake, posterior en cuanto a generación, pero muy cercana en esencia a ese lenguaje.
Esa forma parca, sobria, minimalista y cruda de escribir sobre la vida siempre me ha atrapado. Las aventuras del ser humano, a la vez tan defectuoso y a la vez tan perfecto (son palabras de la propia Monica), vistas desde cerca, sin filtros que las distorsionen. Antihéroes en situaciones cotidianas que se vuelven extraordinarias a través de las palabras. Personas que, como ese soldadito de metal encontrado en un jardín, no se sabe si están atacando o defendiendo. Personas que se sienten solas a pesar de tener amantes, realmente solas empujando carritos de supermercado, que «quieren pertenecer» pero no encuentran vínculos, que huyen del final que saben que el destino (y la familia) les ha marcado, pero acaban regresando a sus orígenes, asumiendo que nada van a poder cambiar. Personas que se dirigen en línea recta y a toda velocidad en busca de sus sueños, saliéndose de la carretera en cada curva, estrellándose sin remedio finalmente. Y mucho, mucho alcohol. La vida se mueve en una dirección. No existe el renacimiento, solo se tiene una oportunidad.
La locura de amar la vida es un puzle. Una vez encajadas las piezas vemos «todos esos errores humanos», problemas e impedimentos que se convierten en la única herencia que reciben los personajes a lo largo de varias décadas. Vemos a estudiantes de Historia del Arte que terminan trabajando como vigilantes en un museo, a madres con problemas mentales, incapaces de gestionar la realidad, a padres desaparecidos, a amigas con teorías esotéricas sobre los parásitos, a exmilitares que han matado operando drones como si jugasen a un videojuego, a grandes promesas del deporte ahogados en borracheras, a vagabundos, a forasteros en la barra del bar, a exmujeres que aplastan pasteles para destruir cualquier ilusión. Todos gravitando a lo largo de la vida de Lu y Vanessa, las hermanas protagonistas en esta historia. Bueno, no sé si se podría decir que son protagonistas, seguro que ellas nunca se habrían considerado protagonistas de nada. Pero sí son el pegamento que hace que podamos levantar el puzle y verlo desde lejos, sin que se rompa en pedazos. Y la ciudad, claro, como un personaje más sufriendo sus propios males: gentrificación, cemento, desigualdad, pobreza, trabajo precario, crimen y violencia. El viejo y el nuevo Portland. Una ciudad que se vuelve especialmente poética dentro de esas Notas del vecindario que se encadenan a lo largo del libro y que no siempre queda claro qué mano las escribe. O más bien, quién necesita describir de esa manera lo que sucede a su alrededor. «Atrapados en el purgatorio de las relaciones», los personajes aparecen y desaparecen a lo largo de las décadas creando su particular Shortcuts.
Creo que estos saltos temporales en los que se mezclan las voces de los diferentes personajes tienen una razón, más allá del mero artificio estético o incluso del ritmo. Da igual el tiempo en el que se encuentren, queda muy claro en este pasaje:
«todos los años desde que nos habíamos conocido y los que quedaban por delante y el futuro y el pasado eran lo mismo, marcados por el alcohol, grandes expectativas y pasos en falso»
Queda también clara la reivindicación al reconocimiento de las escritoras aplastadas durante siglos por el peso de toneladas de literatura masculina. No es casual que entre los planes de Vanessa esté escribir la novela Moby Vagina, reapropiándose del clásico para cuestionarse el género en la literatura, o Infinite Gestation, un «tomo feminista justificadamente gordo» al estilo Foster Wallace. También funcionan esos proyectos como un sueño de futuro, una posibilidad para convertirse en alguien más que una chica con un máster que trabaja en hostelería. Como la mayoría de Portland.
No son todo sombras. Monica Drake es una experta en jugar con el drama desde situaciones inverosímiles, a veces casi oníricas que, a pesar de lo patético o precisamente por ello, muchas veces provocan risa. De alguna manera su escritura crea espacios en los que puede penetrar la luz, donde se renueva el aire y las cargas de los protagonistas no son tan pesadas. No me refiero tan solo al sentido del humor, sino a una escritura vital y poderosa que impregna todos los relatos. Podemos ver los árboles a lo lejos, aunque huela a pis en las esquinas. Nunca definiría este libro como oscuro, y no es casual la Nota del vecindario con la que concluye la historia. En algún lugar, más allá, hay esperanza.
Dice Kiko Amat que la definitiva ambición de un prologuista debería ser crear algo que pueda equipararse en ambición y altitud a la obra prologada. No creo haber llegado tan lejos, desde luego, pero sí hay algo en la escritura de Monica Drake que me acercó a sus relatos desde la primera página de este libro y que, de alguna manera, reconozco en mi forma de contar historias. Portland queda muy lejos de aquí, pero he podido sentirla como si fuese un personaje más, de la misma manera que me sentía en la cancha de los partidos de la NBA que veía de niño en televisión.
Estoy llegando al final de este prólogo y no he hecho mención alguna a la inevitable biografía de la autora. Como decía antes, no conocía a Monica Drake. Leí este libro sin saber nada de ella, hasta el punto de que ni tan siquiera me interesé por su fecha de publicación. Así entré en ese juego de idas y venidas del tiempo, y realmente no fui consciente de que estaba leyendo un libro de este siglo hasta que apareció en un relato un teléfono móvil. Esa es, para mí, una de las grandezas de saber contar historias. Al fin y al cabo, el ser humano ha aprendido más bien poco sobre sus errores a lo largo de los siglos y estos cuentos guardan cierto aura de intemporalidad. Termino el libro y busco en internet algo de información sobre Monica. La biografía que ella misma escribe en su web es una maravilla, así que me ahorro ese trabajo y os invito a leerla. También tiene cuenta de Instagram. Parece ser que vive en una cabaña en algo parecido a un bosque, allí, en Portland. ABRAHAM BOBA
Queridísimo amado:
Carta en una alcantarilla
Tú, corderito, mi cielo, mi queridísimo amor…
Siento mucho haber llevado tu mejor camisa a un contenedor de ropa. Si sirve de algo, el contenedor está en la esquina entre la Decimotercera avenida y la calle Prescott. Sí, intenté lanzar tus zapatos sobre el cableado en mitad de la noche. Aterrizaron en la calle, venía un coche, y me largué.
La cosa es que, más temprano, aún de día, llevé nuestras botellas y latas a reciclar. El olor de las máquinas de reciclaje no deja indiferente. Es horrible; cerveza rancia, moho y cigarrillos mojados. Pero ya sabes cómo soy, una sentimental. Ese olor me recuerda a los días después de una buena borrachera, con buenos amigos, fiestas en casa... Me da ganas de vomitar, pero también de abrir otra cerveza.
Por sentimentalismo.
Igual que un contenedor de basura en un día caluroso huele a nuestras vacaciones en Acapulco. ¿Te acuerdas? Me encanta ese olor, por nosotros. Por ti.
Pues estaba devolviendo las latas y aparece esta mujer, con un carrito de la compra lleno de botellas. Nos movemos al unísono, llenando las máquinas, yo todo Coca-Cola Zero y SevenUp, ella todo cerveza, cerveza, cerveza. El sol nos daba en la espalda. Tiene el cabello claro, con mechones teñidos de azul, y lleva un peto vaquero cortado. Quizás me quedé mirándola. Ya sabes cómo soy, una persona sociable. Ella me mira y dice:
—Eh, cielo, ¿quieres unas cacerolas y unas sartenes de sobra? Me estoy mudando. Son de buena calidad, estoy intentando librarme de ellas.
—¿Gratis?
Ya sabemos cómo es eso de mudarse, ¿no? Es preferible regalar las cosas en vez de empaquetarlas. Y aquí estoy para ayudar.
—Es aquí mismo, ven conmigo; te voy a dar un juego completo de ollas y sartenes Revere Ware. Y también una plancha para hacer tortitas —me dice.
Seguimos llenando las máquinas, hablando a través del tintineo y repiqueteo de las botellas, y de ese olor a cerveza rancio típico de las fiestas.
—¡Claro! —le respondo. ¡Porque estoy pensando en ti! En lo mucho que te gustan las tortitas caseras.
Entonces, su móvil empieza a sonar y responde:
—Tranquilo, tío, dame cinco minutos. —Y me dice—: Tengo que volver y arreglar un tatuaje.
—¿Eres tatuadora? —le pregunto.
Sus brazos están surcados por peculiares dibujos de zarzas y campos de césped.
—En verdad, no. Solo tatuajes caseros, con tinta y una aguja, en plan Stick & Poke.
El sonido de esas palabras me chifla. ¿Que por qué me gustan las palabras? Me gustan, y punto. Tiene los ojos claros y algo almendrados. Es bonita, pero no perfecta; como una muñequita descascarillada con la ropa equivocada, y está liberando feromonas o algo, porque me siento aturdida y, de repente, me gusta muchísimo.
Entregamos nuestros recibos, intercambiando montañas de botellas por unos cuantos dólares, y la sigo calle abajo. Nos paramos en una finca grande, con un granero convertido en una casa que parece más una fortaleza. Mola. Hay un árbol de hoja perenne gigantesco en medio del terreno. No es más que un árbol solitario, pero basta para recordarme otros árboles de cuando era pequeña, a mi infancia, y eso me hace sentir bien. La puerta del granero-fortaleza está abierta. Hay un tipo sujetándose el brazo como si llevara un cabestrillo, pero no lo lleva, y su brazo está manchado con sangre seca.
Entramos a la casa.
Ella le endereza el brazo, se lo sostiene. La piel del hombre es color caramelo; su cuerpo, fuerte, musculoso, y se ha hecho un estropicio intentando tatuarse algo a sí mismo. ¿Paganos? ¿Veganos? No consigo descifrarlo. Ella le da un manotazo en el brazo y él se deshace de su agarre.
—No puedo ponerme a ello hasta que se te baje la inflamación.
—¿Quién es esa? —le pregunta el tipo.
Se refiere a mí.
—Le doy las cacerolas y las sartenes, ¿no? —le responde. Como si ya hubiesen hablado de ello, y pienso en recordarle lo de la plancha. Por ti, mi bombón, mi dulce panecillo, mi pequeñín. Estoy pensando en ti mientras entro en su cueva fría y oscura.
El tipo presiona el brazo ensangrentado contra la pared. Tiene el pelo largo y cortado a capas, una nariz estrecha y una leve sonrisa. Y puede que esté un poco colocado. Me lo puedo imaginar siendo baterista, tras la batería. A lo mejor él también se ve así.
—¿Me dejas tatuarte? —me pregunta.
Tiene una aguja de coser en la mano, con un hilo empapado en tinta envuelto alrededor. Al quitar el brazo de la pared, deja grabado en la pintura blanca un rastro de la palabra que intentaba escribir con un trazo irregular. Paganos. Sin ninguna duda. Definitivamente, paganos. Es un hombre dispuesto a vivir con sus errores.
—Se me da bien, aunque no soy capaz de tatuarme a mí mismo.
La mujer se agarra el cabello, con mechones azules, alzando la cabeza para mostrar las espinas manchadas de sangre de una rosa delineada con tinta oscura en un lado del cuello, trazada peligrosamente sobre las arterias.
—No, gracias —le respondo.
Se ve que este tipo también está liberando feromonas, porque de repente me empieza a gustar mucho; así, de repente. Me gusta muchísimo… como que quiero mordisquear sus puntas abiertas, aferrarme a su brazo sangriento.
—Empieza con un OxyContin —dice.
Me está tentando. Ahí, en su mesa abarrotada, hay un montón de pastillas.
La mujer elige una y dice:
—Estas son oxicodonas.
—Es lo mismo —le responde él.
—En realidad no. Una es de liberación prolongada, la otra no. Una es de larga duración... —le dice mientras juguetea con la pastilla entre los dedos.
—No seas una friki de las drogas —la interrumpe sonriendo, inclinando su robusta cabeza de buitre y su cuello fino.
¿Será que me quedo mirando de manera insinuante las drogas? No sé, pero el tipo se siente lo bastante inspirado para decirme:
—Tengo Xanax.
Se saca una pastilla azul de un bolsillo lleno de pelusas. La pastilla tiene escrito en mayúsculas «Xanax». Estoy siendo cuidadosa al leerlo primero, ¿verdad? Quizás es ahí donde cometo el error.
Busco un vaso de agua. El tipo tiene una moto, una vieja BSA, desmontada sobre periódicos en la cocina.
—Mola —le digo.
Se encoge de hombros.
—250 cc. De la vieja escuela.
Mientras el Xanax penetra con sigilo en mi sangre, seguimos con el rollo de la moto.
—Tienes más pinta de manejar una de 350, o incluso de 550 —me dice.
Me pasa una botella abierta de whisky americano, Maker’s Mark, y eso me recuerda todavía más a una fiesta que el olor a cerveza rancia. Me hace recordar una noche, en la costa, tú y yo durmiendo en nuestros sacos de dormir unidos, acurrucados el uno junto al otro, en la arena húmeda y fría, rodeados de juncos, juncias y hierbas; esas noches en las que intentábamos averiguar dónde acababa uno y dónde comenzaba el otro. Siento una ola de calor por mis venas. La mujer se arrima a mí, ambas apoyadas en la nevera, muslo con muslo. Soy más alta que ella.
Me deshago en un tímido derroche de necesidad demente.
—Y como el buen vino, estoy hecha para las borracheras —digo para ocultar que me acabo de ruborizar, y doy un trago. Ella también bebe.
Resulta que el tipo tiene otra moto en la parte trasera, una de 350, y me ofrece montarla, y le digo que yo no me monto en una máquina como esa, solo en motos de cross, y él me responde «viene a ser lo mismo», y sus palabras suenan adormiladas y llegan a mí tenuemente, y el tipo es mayor de lo que parecía al principio, ambos lo son, y la quemazón del whisky siempre me pone contenta, y sé que dije que estaría en casa, querido, pero este tipo de cosas suceden.
Lo que siento mientras estoy en esa cocina es cómo los humanos son a la vez tan defectuosos y tan perfectos, y siento que quiero compartir mi cuerpo con otros. ¿Te acuerdas de tu antiguo perro? Así es como me siento; quiero abalanzarme sobre la gente, respirar sus alientos, lamer bocas de extraños.
No conozco a estos dos, pero ¿a quién llegamos a conocer de verdad, más allá de la piel? ¿Cómo se llega más allá?
Para cuando saco la moto, llevábamos tanto tiempo en el apartamento que se me había olvidado que el sol aún estaría brillando, pero ahí está. Quién lo iba a decir. En lo alto, y mis ojos llenándose de su luz.
¡Creo que hasta la moto está liberando feromonas! Me gusta tanto, así de repente. Tengo la mente espesa y las esperanzas por los aires. Coloco las piernas alrededor de la moto, el motor desprende calor y se mueve lo bastante rápido como para decidir por mí. Cuando intento frenar, tomo una mala decisión; giro la muñeca hacia atrás, aprieto el acelerador, golpeo el borde de cemento de un aparcamiento, luego me meto por un sendero que me lleva a la parte trasera de una lavandería y me caigo. Todo a cámara lenta.
Así que cuando te vi y me preguntaste que dónde había estado aquellos días y te dije que fuera, a lo que me refería era a fuera de combate.
No es que quisiera ser poco comunicativa, mi cielo. A veces nuestra mayor fortaleza es también nuestra mayor debilidad, ¿verdad? Una vez aquí, ya no pude irme. Se aseguraron de que estuviera toda la noche despierta. Nos mantuvimos despiertos, nos cuidamos los cuerpos los unos a los otros. Ahora estoy en casa. No tenías que irte. Odio cuando te largas hecho una furia. ¿Fue por… la camisa?
Sí.
Tu camisa era magnífica. Seguro que aún sigue allí. Nadie se daría cuenta de lo magnífica que es esa camisa, impregnada con esa intensa esencia tuya.
¿Tus zapatos? No estoy segura de si aún estarán por ahí.
Pero yo estoy aquí, con pastillas robadas para ti, en el bolsillo, preparada para hacerte tortitas caseras.
¡Esto es amor!
Así es cómo funciona el amor.
Llámame.