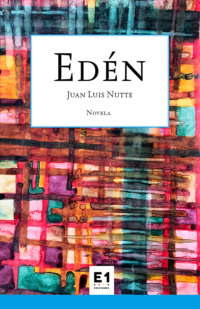Buch lesen: "Edén"
Edén


Para C, X, JP y R, desde donde nace mi sangre hasta sus corazones.
Por nada del mundo quisiera que se supusiera que emprendí este viaje sólo por no saber qué hacer y estar obligado, de algún modo, por las circunstancias. Sostengo y Juro por todo lo que me es caro, que tenía la intención de realizarlo mucho antes que se presentaran las circunstancias que me hicieron perder la libertad durante cuarenta y dos días. Este retiro forzoso no fue más que una oportunidad para partir más pronto.
XAVIER DE MAISTRE
Seguro la encuentra –le dijeron–. El peor camino es el que no se empieza.
EVELIO ROSERO
He vagado durante meses dentro de mi hogar. No logro toparme con sus muros. No hay ni una mínima señal del espacio de la casa en donde me encuentro. No sé si estoy en una recámara, en la sala, en el estudio, tal vez el baño… A veces intento empalmar el recuerdo de las habitaciones de mi antigua casa con el nuevo aspecto que tiene ahora. Tal vez así encuentre la puerta que me dará salida al mundo.
Hace tres días encontré en la hojarasca de un bosque de eucaliptos, la libreta sobre la que escribo. Rescaté una cajita de lápices y un par de plumas fuente inútiles, secas de tinta. La libreta conservaba su protección plástica que la libró de la carcoma del bosque.
También había libros, asimilados por una colonia de hongos y una comunidad de termitas. Es una lástima que los ejemplares no resistieran los rigores del clima y la fauna. Habría sido maravilloso disponer de algunos para disipar la tensión persecutoria a la que me somete Cordelia. Supongo que donde hallé los objetos alguna vez fue mi estudio.
Cada día reinicio la huida. Exploro los bosques de la casa para hallar algún refugio y ocultarme de Cordelia durante las noches cuando cesa su acoso. Hasta ahora he identificado tres bosques, uno de eucaliptos, otro de secuoyas y uno más de pirules. Cualquier ruido tensa mi cuerpo y es imposible dormir. Con un libro podría distraer la mente.
Es casi imposible caminar entre los árboles sin caer en una poza de lodo. Mis piernas permanecen cubiertas de fango, el pantalón se torna áspero mientras el lodo es fresco y debo quitármelo cuando se ha secado; lo sacudo y azoto para resquebrajar las costras de cieno que me causan escozor. Lo peor es que a veces el barro abriga bichos que sorben sangre de mis piernas causándome ámpulas.
Me mantiene en vilo no escuchar a Cordelia lanzando amenazas que me advierten de las múltiples formas en que puede lastimarme. Su escandaloso acecho previene su proximidad. Ahora su silencio me desconcierta y estremece hasta las vísceras. Ni una señal que indique su cercanía. Cuando grita, las aves y los insectos estallan de sus nidos. Los bichos se entierran en el humus y las piedras… Pero ahora su tregua tensa la vida en la casa. El viento sopla lento entre los árboles; se percibe el cuchicheo de las sabandijas mordisqueando hojarasca. Las aves no quieren volar, se disimulan en los follajes, algunas prefieren la cautela dando saltitos entre las ramas, sin aleteos, sin píos; la vida parece contener la respiración, hay una tensión que estremece cada vello de mi cuerpo, cada fibra de los helechos, cada élitro de los insectos y las plumas de las aves y los pelajes de los roedores…
Cordelia juró vengarse. Y desde entonces no ha cesado de acecharme. No comprendo por qué se ofendió cuando le solté mi descontento por la forma en que trasformó mis hábitos, y sobre todo mi casa, en un jardín hogareño y luego en un vasto jardín del Edén.
El silencio cubre todo como un tul. Oprime. Hay una expectativa. Definitivamente, prefiero los alaridos de Cordelia aunque contengan algo ominoso. Ningún ser vivo puede soportar tanto silencio.
Embadurno mis brazos, cuello y rostro con barro para evitar las picaduras de los mosquitos, que en cúmulos abundan por toda la casa. Algunos bichos quedan adheridos al lodo que tiene la consistencia de una jalea; huele amargo, casi como orégano. Su sabor me intriga, ha seducido a mi hambre con sus dejos de frutos agrios. Lo relamí durante horas; la panza comenzó a gorgorearme e inflamarse y pronto tuve prisa por descargar. No paro de hacerlo. Estoy varado bajo unos pirules, no conseguí hallar mejor lugar para ocultarme de Cordelia mientras evacuo.
Lo peor es que sigo con hambre y sigo vaciándome con agudos espasmos. Esto me hace sentir enfurecido e inútil. Fui un pusilánime al consentir que Cordelia realizara más cambios de lo que se requería.
Mi hogar cambió y yo también. La casa puede sobrevivir y adaptarse a las modificaciones. Yo sólo puedo adaptarme; quién sabe si sobreviva.
Si me concentro, si aguanto la respiración, si pongo los oídos en alguna hebra de sonido, percibo el rumor de los insectos; descubro que son comestibles; amargos, con regusto a tierra que se aferra a la lengua y la escalda.
Recolecté una buena cantidad de bichos regordetes, verdes como tomatillos, dentro de un cucurucho de hoja de esta libreta. Al tragarlos vivos son suaves y jugosos. Ya muertos tienden a secarse y su sabor amargo se intensifica. Son fáciles de capturar gracias a su andar timorato, tal vez hasta sean ciegos; viven bajo la hojarasca, entre las piedras y resquicios donde no logra colarse la luz. Son una especie de crustáceos verde esmeralda. Como defensa se enroscan hasta parecer balines. Son tan largos como un dedo meñique y emiten un silbidito cuando se sienten en peligro, yo creo que más bien gritan, porque en el paladar, antes de masticarlos, se perciben sus lamentos. Ya me acostumbré a zampármelos. Mi estómago los tolera mejor que al lodo agridulce. Tal vez si tuviera los utensilios necesarios, cocinaría con ellos un buen caldo sazonado con vegetales que abundan aquí.
El tiempo es lánguido como caracol en los días de lluvia. Y entonces se piensa que los días rinden más. Así camino sendas extensas, enfangadas, explorando, sin hallar alguna ventana o la salida de casa.
Me alimento de frutos e insectos. Abundan las fresas y los manzanos.
Es lo único que le agradezco a Cordelia. Su idea de crear un jardín autosustentable funcionó, sin embargo es una extravagancia, más que jardín domestico es un jardín del Edén del cual no puedo largarme.
Encontré algo parecido a la boca de una chimenea; su hogar y la jamba son demasiado grandes, entré a ella totalmente erguido. Por dentro tiene todas las trazas de una cueva. Tal vez Cordelia la descubrió y debió adaptarla para darle la apariencia de un gran fogón. ¿Por qué no me percaté cuando la construyó? En fin, ahora es mi refugio. Puedo guarecerme de la lluvia y del acoso de Cordelia, de los insectos y los animales del bosque que a veces silban, gruñen, aúllan, aunque ya no sé si los bufidos son de animales o de Cordelia.
Lluvia obstinada y tranquila. Lava los brazos de los pinos y las melenas de las secuoyas, cae, revienta en las rocas y desfallece en el fango.
Por las noches hago fogatas suficientemente luminosas para mantener a raya las alimañas y conservar caldeado el refugio. No logro descansar por el temor a delatarme. Han pasado algunos días sin sentirme acechado, por eso hago las hogueras nocturnas. Esta tregua es una estrategia cruel de Cordelia. Da esperanzas, calma, me deja vagar a mis anchas, así trato de hallar alguna salida. Ahora poseo una calma física pero mi sosiego está dañado. Mi cuerpo descansa y mis adentros permanecen en azorada vigilia.
Debo cazar, enriquecer mi dieta herbívora. Comer insectos, carne de pajarillos y roedores, descompone mi vientre. Deseo tener una presa grande con bastante carne para almacenar y así permanecer dentro del refugio mientras hallo la forma de largarme de casa. Tengo que confeccionar algunos garrotes para defenderme.
El hambre es mucha y la intranquilidad se magnifica con el estómago vacío. Conseguir una presa carnosa implica una gran fogata, enterrar las vísceras y pellejos; tal vez algún hueso pueda servir de arma. Cordelia puede descubrir los despojos y los restos de la hoguera. Debo conformarme con los insectos, las manzanas y las fresas. Laxa tragarlos cada día. Espero encontrar otros frutos.
Heredé la casa hace dieciséis años. Demasiadas habitaciones para un hijo único. También me legaron una generosa cantidad de dinero que fui dilapidando como sibarita en mujeres y libros. Desde que fallecieron mis padres jamás tuve la necesidad de vivir con alguien. Jamás traje mujer alguna a casa. Desde mi orfandad decidí dedicarme a mi pasión: leer. Cada muro fue cubierto con libreros. En pocos años me hice de una biblioteca donde coleccioné ediciones antiguas, rústicas, libros de arte, de ocultismo, manuales, compendios históricos y filosóficos, enciclopedias del siglo xviii, libros infantiles, eróticos, un par de
ediciones príncipe, un Quijote de 1605 y un Lazarillo de Tormes de 1554…
Ahora todas esas ediciones, que durante años busqué y seleccioné para mi solitario recreo, se han devuelto a la naturaleza, como alimento de hongos, composta para árboles, perdidos irremediablemente por los caprichos ecologistas de Cordelia, y por supuesto por mí, por mi cobardía al no frenar a tiempo las modificaciones que ella hizo a la casa.
Aunque admito que no toda la pérdida de la biblioteca se debió a ella. La casa es antigua, de adobe, de muros gruesos y altos techos y de un solo nivel, con corredores y un jardín central. Los libros pronto mostraron signos de enfermedad a causa de la humedad, acumulada por varias generaciones, transpirada por los muros. Los libros antiguos fueron los primeros en presentar pecas amarillas y marrones como de enfermo hepático, se resquebrajaban, la lepra avanzaba sin dilación de estante en estante, contaminando a los libros nuevos. La solución lógica era restaurar la casa, sanear la humedad.
No tengo parentela. Soy hijo de un matrimonio maduro. Mi madre quedó preñada cuando ya no era recomendable para su edad. Su embarazo fue un padecimiento. Mi padre, más que estar feliz por su paternidad, temía una posible viudez. Mi madre sobrevivió y me amó con devota ternura, fui un niño al que jamás le faltó nada material, ni el amor. Nunca me ausenté de casa. Como el hogar era demasiado grande para los tres, fue como si yo viviese aparte. Sólo nos veíamos durante las comidas. Cuando enfermó mamá, nuestra convivencia se hizo más frecuente. La enfermedad fue voraz, una diabetes no detectada la consumió y hundió en su cama hasta la muerte. Mi padre falleció de ausencia, de la nostalgia por su mujer. La vejez le cayó como un chaparrón, sólo deseaba dormir y ver televisión, un paliativo para su soledad; el parloteo del aparato sustituyó a mamá durante algunos meses. Dejó de andar, de hablar, cesó de ver, de dormir, dejó de comer, había noches que lo escuchaba toser y gimotear por la ausencia de su esposa, y un día, dejó de ser mi padre.
La familia de mis padres ha fallecido. Algún gen podrido disminuyó la longevidad de los parientes al grado de casi extinguirnos. Yo sobrevivo. Soy el único, tal vez supere el mal que ha devastado a mi árbol genealógico. No debo confiarme, sólo debo evitar confrontar a Cordelia.
Jamás me causó conflicto la soledad. Tuve novias de un mes y amantes de doce horas, hasta de menos. Ninguna pisó la casa. Algunas mujeres me fascinaron tanto que me enamoré, pero el sentimiento languidecía en cuanto externaban su interés por saber dónde y cómo era mi casa. Me negué a traerlas o mostrarles mi hogar desde la calle. Sus cabecitas enfebrecidas por el despecho y los celos me elucubraron casado y con hijos. No podían aceptar que yo fuera celoso de mi privacidad. Se ofendían y me recriminaban que en absoluto las amé, que una prueba de confianza era compartir los espacios hogareños. Así las cosas, yo degollaba la relación. No deseaba poblar mi soledad, ni modificar mis hábitos lectores para dedicarles tiempo a ellas, ni estremecer el plácido celibato de mi hogar. Pero decirles lo anterior a las mujeres era peor que si yo me hubiese confesado adúltero. No comprendieron que las podía amar con fúrica ternura sin compartir la intimidad diaria.
Cordelia es la única que entró a casa y permanece en ella. Hasta le consentí modificarla al extremo de que ahora es desconocida y hostil. Extraviado en la casa donde nací y donde debo morir. Soy ajeno en mi casa. ¿Cómo fue que le permití a Cordelia transformarla?
Ha comenzado a llover. Lo que parece ser el techo se ha nublado y caen granizos gruesos, agujeran las hojas de los árboles, trozan el ramaje. Es más una lluvia de follaje que de granizo. El hielo, apenas toca el suelo caliente, se derrite como si cayera en sartén candente.
Resguardarme bajo un árbol no es sensato. Podría fulminarme una pulmonía si bien me va, o tal vez un rayo me electrocute. Tuve que correr y aguantar la granizada hasta el refugio.
La cueva es más amplia de lo que imaginé. La luz de la fogata hizo brecha en la obscuridad desvelando sus adentros. No me atreví a explorarla, tal vez me pierda y jamás logre regresar y, lo que es peor, jamás salir de casa.
Por las noches cuando la calma espesa, se cuela desde las profundidades un airecillo impregnado de sonidos que alborotan las llamas de la hoguera. Supongo que existe una desembocadura. Y si concentro mi atención, si respiro despacio y no me muevo, percibo carcajadas y música: son los vecinos que se embriagan cada fin de semana. Deduzco que es sábado. ¿Cuántos sábados han transcurrido?
Regresé al bosque de eucaliptos, tal vez halle más plumas, algún libro, o cualquier objeto que pueda serme útil. Sólo hay restos de molduras de caoba carcomidas o asimiladas a los árboles. Es terrible descubrir la devastación que ha causado la vegetación en lo que fue mi estudio y pateo los árboles tan fuertemente que sus cortezas se desgarran, arranco sus ramas, quiero que paguen de alguna manera lo que han hecho.
Intuyo dónde estoy, en qué parte de la casa, sé qué ruta emprender para llegar a la salida. Y como siempre me ha pasado cuando estoy a punto de conseguir algo, mi cuerpo se estremece, mi mente se embrolla en posibilidades buenas o nefastas. La realidad me ataca, es fuerte el pálpito de la emoción que da la esperanza. Estoy cerca.
Cordelia estuvo merodeando afuera de la cueva, maldecía la lluvia por estar empapada y hambrienta. Gracias a su costumbre de pensar en voz alta supe de su proximidad.
Me interné en la cueva para ocultarme. A tientas, procurando no herir el silencio. Afortunadamente, no había hecho fuego y ella no husmeó mi presencia; sólo entró para orinar. Creo que está resfriada, estornudó varias veces intercalando maldiciones mientras aliviaba la vejiga. Jamás la vi hacerlo, sólo llegué a imaginarla cuando se iba al baño, a horcajadas, oír su chorro de orina cayendo dentro del escusado me excitaba, pensar en su hilillo de meados mojando su vello púbico siempre fue el preámbulo para que la poseyera. Creo que nunca llegó a sentarse sobre el inodoro, ni para cagar.
Y esta vez la observé a placer aunque con temor a ser pillado. Cavó una pequeña fosa con los pies y las manos, luego se bajó los pantalones, miró varias veces al agujero, lo rodeó, parecía no estar convencida de aliviarse allí, se acuclilló mientras oteaba a los lados, como temiendo ser sorprendida, cavó un poco más y ya convencida se puso a horcajadas y soltó un prolongado pedo seguido de un grueso chorro de orina. La vi tan salvaje y seductora que estuve a punto de revelarle mi presencia. Tantos días de vagar a solas, alimentándome de insectos y frutos, afinó mis sentidos y hasta exacerbó mi libido. Así que me acaricié hasta desinflar mi deseo. Cubrió el agujero con tierra y salió.
Cuando la lluvia amaina, un rumor habita la casa, como si cada vegetal, cada grano de tierra, cada ave, insecto y roedor murmuraran. Es algo que se queda impregnado en los oídos. Procuro no moverme y respirar con lentitud, aguzando el oído. Hay algo tembloroso y suspenso en el ambiente, incluso la tierra se retrae a sí misma, se compacta como si ya no pudiera absorber más agua y se afloja soltando agua como si deseara devolverla.
Ya no podré estar tranquilo aquí, tal vez busque otro refugio. Dormiré sin fogata. Hace frío.
Es difícil concentrarse en la escritura con este clima; las letras se corren con la humedad y el papel se mancha de garabatos.
Comí demasiadas manzanas. Estoy inflamado y defeco varias veces al día en agujeros que cavo para evitar las moscas y los malos olores. El problema es que si llega a entrar nuevamente Cordelia, descubrirá los montículos de tierra que cubren mis heces.
Otro refugio. Explorar la cueva. Debe tener salida. Ronda un airecillo y un rumor desde el fondo.
Si escampara podría salir a cazar y recolectar otras frutas que no me inflamen la panza.
Cordelia se reveló como una eficaz e imaginativa decoradora. Ama las plantas. La prueba es la nueva imagen que ahora tiene la casa. A las plantas les prodigaba mimos y palabras amorosas. La vi besar una piedra cubierta de musgo. Paradójicamente padecía una aguda fiebre del heno que la mantenía estornudando y con los ojos llorosos. Las lágrimas ennoblecían el verde de sus ojos a pesar de los párpados inflamados.
Ya sé por qué no descubrió mi presencia. Recordé que su olfato está muerto. Yo podía tener mal aliento o pedorrearme y Cordelia jamás demostró asco. Un día el gato abandonó una rata bajo la cama. Cordelia dormía plácida, como si el lugar oliera a lavanda. Cuando le mostré el cadáver gritó, suplicó que me llevara al roedor, pero no aludió a la peste que emanaba de la rata.
La primera vez que la vi, cuando cerramos el trato por la remodelación, se apareció con un vestido corto estampado a flores, de tela ligera que dejaba augurar los contornos de sus caderas. La cabellera trenzada en dos coletas enmarcaba el rostro pálido donde el centro de atracción eran los ojos ambarinos, inquietos, que observaban todo, estudiando por anticipado lo que debería reparar. Me turbó, me embobó el tono y la textura de sus piernas que cruzaba una y otra vez, como si estar vestida así la incomodara; en sus muslos gruesos de piel blanca, enrojecida y erizada, se podían distinguir diminutos puntos rojos, tal vez estaba recién depilada; me recordó el cuero de los muslos de los pollos desplumados.
Lo primero que me pidió Cordelia cuando inició sus trabajos, fue el embalaje de mis libros. Debía trabajar sin estorbos, sin tener que cuidarse de dañar un ejemplar de mi preciada biblioteca. Y lo segundo, que le diera libertad en las decisiones que tuvieran que ejecutarse durante la remodelación. También me sugirió que me ausentara de casa, tal vez una semana o más, me mantendría al tanto de los progresos y costos. Tomé una habitación en un hotel del barrio, a un par de cuadras de casa, desde allí pude ver sus entradas y salidas y las entregas de material que no fueron muchas en realidad, dos camiones con carga de tierra y piedra, nada más.
Ninguna vez requirió auxilio de albañiles. No pidió ayuda para mover muebles o trasladar herramientas de una habitación a otra. Disciplinada y hábil, antes de un mes ya había curado la carcoma de los muros e iniciaba los preparativos de la remodelación de las estancias principales.
En la tercera semana de trabajo Cordelia fue clara y tajante, le molestaba que yo fuera a checar los avances cada tercer día y que la interrumpiera con preguntas respecto a los materiales y tiempos en cada una de las reparaciones para dejar sana mi casa.
Durante el primer mes Cordelia llevó el mismo peinado que cuando la contraté, además de una cachucha y un overol cenicientos. Su facha de mujer ruda le daba encanto, mezcla de albañil y alfarera. Pero cada día se tornaba más tosca. Optó por llevar la cabellera desgreñada, sucia de polvos de cemento y yeso, su piel se hizo ceniza, los contornos de sus brazos se cubrieron de un vello grueso que en algunas partes tenían grumos de cal y tierra. Al overol le cortó las piernas. Sus muslos perdieron lozanía y ganaron una rala vellosidad casi masculina; no obstante, a pesar de la rústica apariencia se comportaba con una híbrida feminidad varonil. Cargaba bultos de cemento y yeso como si fueran algodones de azúcar, manipulaba herramientas de uso rudo, pero si se le encajaba una astilla, si tropezaba con una roca lastimando sus pies, si llegaba a magullarse un dedo con el martillo o hacerse alguna herida o raspadura en sus manos y piernas, lanzaba grititos, pataleando y llorando. Frustrada por no soportar los percances me solicitaba ayuda. En esos trances era tan frágil y vulnerable que yo acudía en un santiamén con el botiquín de primeros auxilios. Sólo era cuestión de que empezara a curarla y Cordelia se reprochaba su fragilidad y volvía a ser la mujer ruda de siempre. Jamás concluí una curación, no pasé de untarle merthiolate, alcohol o agua oxigenada porque me arrebataba el botiquín alegando que ella podía atenderse, que no era inútil, que yo debería de ser menos suave cuando la auxiliara y entonces gimoteaba maldiciendo su suerte.
Toleré insolencias, rechazos, insultos, no sé por qué le permití tanto y sin mantener alguna relación más íntima.
El día que sugirió que me fuera una temporada de casa hicimos el amor. Su rudeza, su ambigua ternura, mezcla de vulnerabilidad y ruda independencia me venció, me sometió.
A mi retorno pensé que sería recibido con efusiones amorosas. Se transformó en un ser visceral, demandante y sañudo. Siempre diciendo que por qué la amaba y deseaba, que ella era mala, que debería buscarme otra mujer que fuera la noviecita linda y cariñosa que yo necesitaba, que la dejara en paz en cuanto concluyera el trabajo en casa. Algunas veces, al inicio de la relación exigía que me largara de casa para no retenerla con mis demandas eróticas. Luego de algunas horas me enviaba mensajes o llamaba al celular exigiendo mi regreso. La encontraba desnuda, dispuesta, húmeda y anhelante de sexo rápido; arañaba, oprimía, besaba con urgencia suplicando que no la preñara, que eyaculara afuera y entonces le mentía que yo no podía preñarla, que ya me habían cortado las tuberías del semen fértil. Y se tranquilizaba y demandaba que terminara adentro, pero yo me salía y quedábamos exhaustos, yo feliz, ella tranquila y luego insistía, que porqué la quería, que debería dejarla, buscarme otra mujer. Y me urgía para que le contara mi vida, en particular los acontecimientos en que estaba implicada mi madre y las mujeres que llegué a amar. Sorbía mi pasado para luego fermentarlo y escupirlo con celos y rechazo. Sus tufillos matutinos, los sudores vespertinos, sus poluciones cotidianas me colmaban de amor y asco, rencor y desconsuelo y entonces sí la pensaba escindida de mi vida y afecto, pero sólo era por instantes. Siempre volvía a ella y ella jamás se iba.
Al paso de los días Cordelia dejó el aseo personal, trabajando obsesa para alcanzar su cometido, cada vez me fue imposible acercarme a ella, conversar, demostrarle mi cariño; su cuerpo se tornó en un dispensador de tufos, dejándose cubrir el cuerpo de vellosidad que paradójicamente la hacían más atractiva.
Procuro consignar lo sucedido cada día para no enloquecer, para no rendirme y salir de mi guarida y ofrecerme acabado, hambriento y humillado ante Cordelia. Fuerzo a la memoria para visualizar mi hogar antes de Cordelia, para tener clara mi ubicación en este mundo creado por ella. Debo recordar cada detalle y sobreponerlo en los espacios que veo ahora. Y no logro nada. Mi casa era tan simple, funcional en sus espacios. Ahora todo se ha extinguido, los muebles, las habitaciones.
Se han transformado en kilómetros los metros que recorría de una habitación a otra. Ahora mismo no sé en cuál estancia me hallo. El único punto de referencia es la cueva y la boca de ésta parece haber sido el hogar de una chimenea de enormes dimensiones.
Ahora, suponiendo que el lugar de una chimenea puede ser un estudio o una sala, supongo que me encuentro en el centro de la casa y donde alguna vez estuvieron las recámaras, el baño, la cocina y la puerta principal no deben estar lejos. No obstante, al alejarme de la caverna camino jornadas de un día o mediodía sin hallar indicios de otra habitación o de la proximidad de la salida de casa.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.