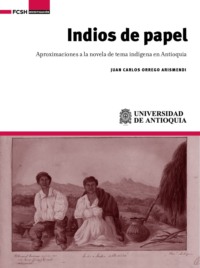Buch lesen: "Indios de papel"

Indios de papel
Aproximaciones a la novela de tema indígena en Antioquia
Juan Carlos Orrego Arismendi

© Juan Carlos Orrego Arismendi
© Universidad de Antioquia, Fondo Editorial fcsh de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
ISBN: 978-958-5596-74-0
ISBN E-book: 978-958-5596-75-7
Primera edición: junio de 2020
Imagen de cubierta: Indio e india de Buriticá [recurso electrónico]: provincia de Antioquia. Enrique Price, 1852. Acuarela sobre papel, 29 x 21 cm. Biblioteca Nacional de Colombia. Fondos gráficos. Comisión corográfica.
Coordinación editorial:
Diana Patricia Carmona Hernández
Diseño de la colección:
Neftalí Vanegas Menguán
Corrección de texto e indización:
José Ignacio Escobar
Diagramación:
Luisa Fernanda Bernal Bernal,
Imprenta Universidad de Antioquia
Hecho en Medellín, Colombia/
Made in Medellín, Colombia
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita del Fondo Editorial fcsh, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia
Fondo Editorial fcsh, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia
Calle 67 No. 53-108, Bloque 9-355
Medellín, Colombia, Suramérica
Teléfono: (574) 2195756
Correo electrónico: fondoeditorialfcsh@udea.edu.co
El contenido de la obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. El autor asume la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.
Juan Carlos Orrego Arismendi
Antropólogo, Magíster y Doctor en Literatura, Universidad de Antioquia. Profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia y miembro del Grupo de Investigación y Gestión sobre Patrimonio (GIGP) de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la misma Universidad.
Este libro es producto de la investigación “La novela de tema indígena en Antioquia: caracterización y proceso histórico”, financiada por el codi de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia en la Convocatoria Ciencias Sociales Humanidades y Artes 2016 (código del proyecto: 2016-12871).
Prefacio
El presente libro es el resultado principal de la investigación “La novela de tema indígena en Antioquia: caracterización y proceso histórico”, y pretende ser un ensayo de divulgación antes que un informe técnico o un documento para especialistas. Dado que uno de los mayores problemas que aqueja a la literatura sobre el indio en Antioquia –y, en general, en Colombia– es su poca visibilidad, nada podría resultar más contradictorio que dirigir los hallazgos de esta pesquisa a un público reducido. En consecuencia, me pareció que ofrecer un recuento de cómo se ha estudiado la literatura de tema indígena en el continente, elaborar un dibujo del panorama de las novelas antioqueñas aparecidas a lo largo de más de un siglo, abordar con detalle los casos de tres obras representativas y proponer un balance de cierre sobre la imagen general del indio que domina en las novelas encontradas cumplía a cabalidad con el objetivo de dar a conocer el tema –o introducir en el tema– a una comunidad lectora que hasta ahora solo le ha prestado una atención limitada, por no decir menos. Pero soy consciente de que son muchas las tareas por hacer en este frente de trabajo, y de ahí que haya pensado en que se trata, sobre todo, de un trabajo de aproximación. Por supuesto, esto no quiere decir que haya escatimado esfuerzos en buscar los datos con exhaustividad, llegar a reflexiones o sugestiones útiles y presentar las referencias documentales con limpieza académica.1
Hay algo más que decir a propósito del título: al optar por Indios de papel. Aproximaciones a la novela de tema indígena en Antioquia –concretamente, al optar por el sentido plural del subtítulo– quise destacar que, para abordar el objeto de estudio, me aventuré por varios caminos. En efecto, el lector de este libro descubrirá que apuesto por varias maneras de relacionar las novelas del corpus, además de que, previamente a entenderlas como una manifestación regional, las enmarco en el contexto de la literatura latinoamericana. Pero no solo esto justifica mi conciencia de las varias “aproximaciones” implementadas: ella también se remite a los muchos trabajos –libros, artículos, reseñas, tesis universitarias– que muchas personas han venido escribiendo desde hace más o menos un siglo y que, por dirigirse hacia objetivos que no tenían por qué ser los mismos míos, ofrecen ideas fragmentarias –pero, al fin y al cabo, unas primeras ideas– sobre la novela de tema indígena escrita por autores antioqueños. Con el subtítulo he querido, en cierto modo, reconocer el trabajo de esos precursores.
La investigación “La novela de tema indígena en Antioquia: caracterización y proceso histórico” se desarrolló entre octubre de 2017 y octubre de 2019, y fue financiada por el Comité para el Desarrollo de la Investigación (codi) de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia, en el contexto de la Convocatoria Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 2016 (código 2016-12871). Además del reconocimiento obligado en virtud de esta financiación, es necesario destacar, en la misma universidad, el apoyo administrativo y logístico brindado por el Centro de Investigaciones Sociales y Humanas (cish), la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, el Departamento de Antropología y el Grupo de Investigación y Gestión sobre Patrimonio (gigp), grupo en el que me han sido de gran provecho las conversaciones con mis colegas Sofía Botero, Darío Blanco y Simón Puerta. Quiero expresar un agradecimiento muy especial a Mónica María Peláez Duque, estudiante del programa de Filología Hispánica y quien fue mi asistente de investigación entre octubre de 2017 y octubre de 2018. Pero debo decir que la mayor deuda es con mi esposa, Nancy Acosta, y con mis hijos Laura María y Juan Manuel, quienes cedieron muchos minutos del tiempo que les pertenece para que yo pudiera llevar a cabo esta empresa académica, tan empecinada y egoísta como todas las de su especie.
J. C. O. A.
5 de marzo de 2020
1. A propósito de esas referencias se hace necesaria una aclaración. El Fondo Editorial fcsh, en sus publicaciones, opta por organizar la información bibliográfica según el estilo de citación Chicago. El presente libro, aunque propiamente no representa una excepción a esa política editorial, ofrece en todo caso algunas particularidades; en concreto, dos: indica la página de localización de datos o ideas tomadas de las fuentes sin citación directa, y, en algunos casos, acumula en una misma nota al pie alusiones a varias páginas. Estas implementaciones no se pliegan a las normas Chicago, pero, como autor, las creí pertinentes por varias razones, entre ellas permitirle al lector un “viaje de remonta” más productivo por las fuentes consultadas, así como –en el caso de los números de página acumulados– evitar una multiplicación excesiva de las notas al pie. Quiero agradecer la confianza con que la editora acogió mi pretensión, y al mismo tiempo deseo exonerar de cualquier responsabilidad al corrector de estilo, quien, con inobjetable profesionalismo, basó su trabajo en la aplicación rigurosa del estilo Chicago.
1. El estudio de la novela de tema indígena en América Latina
1.1 El indio en las letras del continente
La literatura de tema en indígena es, en América Latina, una manifestación de vieja data. La aparición del indio en la escritura incluso se anticipó al nacimiento de América, si se acepta que esa compleja entidad cultural solo pudo existir a partir de 1507, esto es, en el momento en que en un mapa de la Universalis Cosmographia, el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller nominó de esa manera el continente que él creía “descubierto” por su colega florentino Américo Vespucio. Tres lustros atrás, en la carta escrita por Cristóbal Colón entre el 15 de febrero y el 14 de marzo de 1493, y en la que anunciaba a los Reyes Católicos el éxito de su viaje a la región del mundo que él y su tripulación habían confundido con tierras asiáticas, el almirante había llamado indios a los hombres que encontró: en el primer párrafo del documento, tras informar que un viaje de 33 días le había permitido llegar “a las Indias”, detalla que encontró muchas islas habitadas, a una de las cuales “los Indios la llaman Guanahani”1 (el énfasis es nuestro). Desde entonces, las relaciones y documentos jurídicos de la colonización generalizaron esa y otras palabras de amplia semántica –como naturales o gentiles– para aludir a la inmensurable diversidad de pueblos que poblaban el continente. Una generalización que, por supuesto, pretendió –y en buena parte consiguió– borrar de un plumazo la conciencia de esa situación de heterogeneidad cultural.
La novela de tema indígena, a su vez, nació en América Latina hace casi dos siglos, esto es, en los primeros años de vida de las nuevas repúblicas. Al menos eso es lo que puede decirse si se asume –como lo ha hecho hasta ahora la crítica especializada– que la primera obra en su especie fue Jicotencal (1826), aparecida de modo anónimo en Filadelfia, y cuya autoría ha sido atribuida por muchos lectores y críticos al poeta cubano José María Heredia, si bien una profusa investigación de finales del siglo xx sugiere como su artífice al sacerdote Félix Varela y Morales, también nacido en Cuba.2 A partir de la publicación de esa novela –referida a la alianza que Hernán Cortés celebró con los tlaxcaltecas para vencer al imperio de Moctezuma–, el subgénero se desarrolló con profusión y complejidad, y a un grado tal que pretender dar una idea de las obras publicadas desde entonces devendría en un inventario interminable –y por ello fatigoso– con cientos de títulos y nombres.
Para dar una idea general del vigor y la amplitud de la manifestación de la novela de tema indígena en el subcontinente basta asomarse a los compendios bibliográficos de tres estudios particulares. En el más temprano de ellos, La novela indianista en Hispanoamérica (1832-1889) (1934), la investigadora portorriqueña Concha Meléndez presenta, a modo de anexo, un inventario de sus fuentes primarias compuesto por 24 novelas, que van entre el medio siglo –o poco más– corrido entre Netzula (1832), del mexicano José María Lafragua, y Aves sin nido (1889), de la peruana Clorinda Matto de Turner.3 De lo que sucedió a partir de entonces se ocupa “The Indianista Novel since 1889”, un artículo publicado en 1950 por Gerald E. Wade y William H. Archer, ambos profesores de la Universidad de Tennessee en Knoxville, y quienes logran establecer un corpus de 33 novelas entre Wuata Wuara (1904), del boliviano Alcides Arguedas, y El callado dolor de los tzotziles (1949), del mexicano Ramón Rubín.4 Finalmente, un trabajo mucho más reciente y enfocado en el caso colombiano –la tesis doctoral “Vision de l’indien à travers le roman colombien du XXe siècle” (1998), presentada por Ernesto Mächler Tobar en la Universidad de París III– ofrece referencias de medio centenar de novelas publicadas en menos de un siglo en el país: las que van entre La vorágine (1924), de José Eustasio Rivera –año en que también Juan José Botero publicó Lejos del nido–, y En el país de los chimilas (1996), de Robinson Nájera Galvis.5 Ante un panorama semejante no es posible, pues, albergar dudas de lo prolífico de la novela de tema indígena en América Latina.
También de manera temprana empezó a escribirse crítica sobre esa modalidad narrativa, o por lo menos sobre la literatura americana relacionada con el universo indio. En 1884, José Martí publicó en La América, de Nueva York, una recensión sobre el rescate de una obra dramática mestiza, El Güegüence, incluida por el arqueólogo y etnólogo estadounidense Daniel Garrison Brinton en la serie Librería de literatura americana aborigen. Con la idea de ofrecer un mínimo contexto sobre el género, el escritor cubano hace una presentación del drama andino Ollantay, en el que señala su carácter cultural irremediablemente heterogéneo, no sin antes llamar la atención sobre la propensión especial de la dramaturgia para reflejar los modos de vida de un pueblo. Ese mismo año, Martí comentó la novela dominicana Enriquillo –la cual, publicada entre 1879 y 1882, se interesa en el levantamiento histórico del cacique taíno Enrique Guarocuya– en una breve carta que envió a Manuel de Jesús Galván, su autor, y en la que sugiere la tesis de que la forma ideal de “escribir el poema americano” sea una que mixture los registros lírico, épico y trágico. También debe tenerse en cuenta que, en 1887, Martí escribió un comentario elogioso de Ramona (1884), novela de la estadounidense Helen Hunt Jackson, de la que valoró –entre otros aspectos– el que hubiera hecho, “en pro de los indios”,6 lo que Harriet Beecher Stowe había hecho por los negros en La cabaña del tío Tom (1852). Como se verá enseguida, la conciencia de ese elemento de reivindicación no carece de importancia.
Fue en el siglo xx cuando, a partir de los trabajos de José Carlos Mariátegui, la crítica de la novela latinoamericana de tema indígena se definió conceptualmente y pudo cobrar, con ello, plena conciencia de sí misma como ejercicio discursivo. Una revisión más detenida de esa propuesta, y de las que siguieron su estela hasta los albores del siglo xxi, permite no solo hacerse una idea de la evolución del trabajo interpretativo del subgénero novelístico en mención, sino que, al mismo tiempo, brinda la oportunidad de conocer los principales rasgos de ese universo de fuentes primarias del que antes señalamos la riqueza y complejidad de su manifestación. A continuación, emprendemos esa tarea.
1.2 El indigenismo literario según José Carlos Mariátegui
En la última parte de los Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928) –en el ensayo dedicado al “proceso” de la literatura–, José Carlos Mariátegui analiza lo que entiende como una corriente de actualidad en su país, el indigenismo, misma que cree ver representada, sobre todo, en los relatos de Enrique López Albújar, autor de los Cuentos andinos (1920). Para el crítico, este indigenismo se caracteriza por trascender la sola intención de elaborar un “tipo” literario, intención siempre encallada en el exotismo y la plasmación sentimental de quienes, al escribir sobre el indio, imaginaron –como Abraham Valdelomar en sus cuentos sobre el Imperio inca– los esplendores de un pasado irremediablemente perdido. Por el contrario, el indigenismo estaría comprometido con la emergencia de un nuevo estado de conciencia histórica en el Perú; advierte Mariátegui que “Los ‘indigenistas’ auténticos –que no deben ser confundidos con los que explotan temas indígenas por mero ‘exotismo’– colaboran, conscientemente o no, en una obra política y económica de reivindicación –no de restauración ni resurrección–”.7 Ya antes, en el segundo capítulo de su obra capital, el ensayista había examinado las maneras históricas en que había querido materializarse ese gesto de reivindicación del indio y entre ellas había señalado, como la única posible, la restitución de la propiedad de la tierra para el nativo. A Mariátegui le parecen demagógicas las cruzadas humanitarias y educativas con las que, hasta ese momento, se había querido redimir al indio de su relegación social, y señala con vigor los argumentos cosmovisionales e históricos sobre los que se asienta la necesidad de implementar la restitución económica, pilar de otras restituciones: “La República ha significado para los indios la ascensión de una nueva clase dominante que se ha apropiado sistemáticamente de sus tierras. En una raza de costumbre y de alma agrarias, como la raza indígena, este despojo ha constituido una causa de disolución moral. La tierra ha sido siempre toda la alegría del indio. El indio ha desposado la tierra. Siente que ‘la vida viene de la tierra’ y vuelve a la tierra. Por ende, el indio puede ser indiferente a todo, menos a la posesión de la tierra que sus manos y su aliento labran y fecundan religiosamente”.8
Crear la conciencia necesaria para impulsar la reivindicación del indio es una tarea que, en parte, corresponde a la literatura indigenista, toda vez que en esa corriente “el problema indígena [...] es planteado en sus términos sociales y económicos, identificándosele ante todo con el problema de la tierra”.9 Ese tipo de representación estuvo ausente en la literatura histórica exotista del siglo xix, así como en una novela sentimental y de talante humanitario como Aves sin nido (1889), que algunos críticos quieren ver como la primera novela indigenista latinoamericana –entre ellos Luis Alberto Sánchez y Julio Rodríguez-Luis–,10 sin importar que en ella no se cuestione la posesión feudal de la tierra por parte de los hacendados y autoridades municipales que explotan a los indios de Kíllac.
La reflexión de Mariátegui, sin embargo, importa no solo por la introducción del concepto de la reivindicación como criterio para distinguir el indigenismo propiamente dicho de otra literatura que, ocupándose del indio, ha hecho de él, primordialmente, un tipo exótico o la figura de un decorado apenas sentimental. El ensayista también se detiene en otro rasgo fundamental entre los que caracterizan el subgénero literario: el hecho de que no es el indio quien escribe sobre sí mismo, sino alguien que, situado en otra posición social, asume la tarea de representarlo y convertirlo en un personaje literario sui géneris. Esa idea nutricia, intuida por Martí –ya se vio que para él era claro que en ciertas obras literarias de tema indígena se manifestaban varios códigos culturales–, será la columna vertebral de la canónica propuesta de Antonio Cornejo Polar sobre la heterogeneidad constitutiva del indigenismo. Escribe Mariátegui en su capítulo literario:
Y la mayor injusticia en que podría incurrir un crítico, sería cualquier apresurada condena de la literatura indigenista por su falta de autoctonismo integral o la presencia, más o menos acusada en sus obras, de elementos de artificio en la interpretación y en la expresión. La literatura indigenista no puede darnos una versión rigurosamente verista del indio. Tiene que idealizarlo y estilizarlo. Tampoco puede darnos su propia ánima. Es todavía una literatura de mestizos. Por eso se llama indigenista y no indígena. Una literatura indígena, si debe venir, vendrá a su tiempo. Cuando los propios indios estén en grado de producirla.11
Se trata de una juiciosa advertencia acerca del carácter estético y mimético del personaje amerindio en la literatura, el cual, aunque posea algunos rasgos que lo liguen con algún referente del mundo extralingüístico del lector, no puede ser asumido como el reflejo equivalente de ninguna entidad étnica. No puede pedírsele a la novela de tema indígena que renuncie a las licencias de la ficción y la estilización para asumir la pretensión de veracidad y los modos de representación que son característicos del reporte etnológico. Sin embargo, ese orden de cosas ha sido ignorado por algunos críticos del indigenismo y la literatura de tema indígena en general, quienes, atrapados en las ilusiones suscitadas por la novela del realismo social, han pretendido que las obras expresen, con integridad, realidad etnográfica y verdad antropológica. El crítico guatemalteco Luis Cardoza y Aragón, por ejemplo, acusó a la novela indigenista de plasmar un indio inexistente: de no ser capaz de penetrar en “lo primigenio indio”12 ni incorporar el habla del indio, resultado de lo cual era la precaria aparición de unos “indios de bisutería”.13 Por su parte, Henri Favre, en El indigenismo (1996) –un recuento omnicomprensivo de esa corriente intelectual–, plasma una crítica ácida de la novela latinoamericana indigenista, a la cual ve sospechosamente cercana al “costumbrismo español”,14 distante del mundo indio e incapacitada para dar vida a sus personajes, los cuales reduce a un conjunto limitado y poco diverso de tipos, fácilmente identificables –incluso “fantoches”–, entre los que destacan un hacendado particularmente ambicioso y violento, un mestizo cruel que administra su propiedad, un alcalde autoritario, un cura libidinoso y corrupto, y una masa india prácticamente indiferenciada al nivel de los individuos que la conforman, como no se trate de la figura de su líder, casi siempre un viejo “prudente y sabio”.15 Sin embargo, empeñado en desnudar la simpleza dramática del indigenismo, Favre llega por esa misma vía a una conclusión relevante: que esa modalidad de novela –y, agregamos nosotros, toda la literatura de tema indígena escrita por “mestizos”– se traduce en una disposición estructural que, en esencia, opone al indio a lo que no es indio.16 Esta última constatación, a la que suscribimos, nos permitirá introducir una aclaración fundamental de cara a lo que se viene en estas páginas.
Hace medio siglo, en un ensayo que acabó por hacerse canónico, el antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla llamó la atención sobre la insuficiencia –o mejor, la sesgadura semántica– del concepto de indio, el cual torna invisible la diversidad étnica y cultural vigente en el continente americano antes del descubrimiento, y convierte a sus referentes en una entidad social indiferenciada, caracterizada, sobre todo, por encontrarse sujeta al colonizador europeo o al dominador mestizo. Escribe Bonfil Batalla: “La categoría de indio, en efecto, es una categoría supraétnica que no denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino una particular relación entre ellos y otros sectores del sistema social global del que los indios forman parte”;17 y agrega una sentencia de la que, como parecerá obvio, la oposición enunciada por Henri Favre es deudora: “La categoría de indio denota la condición de colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial”.18 Al autor mexicano le parece que hablar de lo étnico, antes que de lo indio, permite rescatar la posibilidad de describir, por sí mismas, las cualidades diferenciadoras de las “unidades socioculturales”19 en cuestión; sin embargo, incluso esa expectativa es descartada por epígonos suyos, como es el caso del etnólogo Arturo Warman, quien en su último libro –publicado en los primeros años del siglo xxi– advierte que también el de etnia es un concepto problemático: se le antoja “suelto, ambiguo e impreciso”20 a causa de su contenido semántico mudable y transitorio.
El escepticismo de Warman sugiere, por supuesto, lo vano que resulta pretender atrapar con palabras la realidad última de las cosas; lo quimérico que resulta tratar de hacer justicia, con categorías lingüísticas, a las particularidades de la cultura humana. Pero para consignar la aclaración que anunciábamos ni siquiera es necesario llegar a ese nivel ontológico, pues de lo que se trata es de una situación eminentemente textual, y es que en la literatura de tema indígena lo que hay son, en esencia, indios. Sin que sea necesario objetar el reclamo político que desenmascara la carga ideológica de ese término, es forzoso admitir que son indios o indígenas los personajes que la literatura concibe y sitúa en el sistema de signos de las obras. Y así los nomina –incluso cuando los asocia con categorías étnicas particulares– porque lo que hace con ellos es oponerlos a otros personajes que se les distinguen, ya se trate de blancos, negros, mestizos, conquistadores, hacendados o cualesquiera otras categorías que logren o necesiten diferenciarse en el contraste. Lo que queremos decir, simplemente, es que, aun aceptando la justeza de la crítica de Bonfil Batalla contra la categoría de indio, esta es precisamente uno de los elementos constitutivos del tipo de literatura que nos interesa y por eso nuestra elección terminológica no es síntoma de miopía antropológica, sino, más exactamente, obligación de método. Hecha esta salvedad, conviene seguir con el recuento del proceso crítico de la novela de tema indígena.
1.3 Indianismo, indigenismo, neoindigenismo
y testimonio indígena
En la década que siguió a la de la aparición del trabajo de Mariátegui, Concha Meléndez publicó, como se mencionó atrás, La novela indianista en Hispanoamérica (1832-1889) (1934). A diferencia de la categoría indigenista empleada por el crítico peruano, Meléndez apela al término indianista para etiquetar las novelas históricas decimonónicas en que se concentra su estudio, si bien sugiere que la categoría puede extenderse a otras novelas de tema indígena: “Hemos aislado en nuestro estudio un aspecto de la literatura romántica en la América española: las novelas indianistas. Incluimos en esta denominación todas las novelas en que los indios y sus tradiciones están presentados con simpatía. Esta simpatía tiene gradaciones que van desde una mera emoción exotista hasta un exaltado sentimiento de reivindicación social, pasando por matices religiosos, patrióticos o sólo pintorescos o sentimentales”.21
La novela que Meléndez distingue como de reivindicación social es Aves sin nido, en la cual, aunque sea perceptible su tono de sentimentalismo romántico, es evidente el afán de denunciar la opresión sufrida por el indio en manos de la “trinidad aterradora”22 que conforman el cura, el gobernador y la aristocracia, por más que –como ya señalamos– no se plantee el problema de la tierra. De modo que, así como en el caso de Mariátegui, la crítica portorriqueña ve como susceptibles de diferenciación unas novelas en las que domina la plasmación exotista y sentimental del tema indígena y otras en las que el dibujo incorpora elementos de reivindicación del indio, más allá de que el uno defina como indigenista el subconjunto que le interesa –las obras comprometidas con la redención del indio– y la otra quiera nominar como indianista todo el universo. En un principio prevaleció el criterio de Meléndez, a juzgar por el artículo ya mencionado de William Archer y Gerald Wade, quienes, en 1950, usan la categoría indianista –en español– para clasificar 33 novelas latinoamericanas de la primera mitad del siglo xx, entre las que son mayoría las que denotan intención social y dejan sentir un gran tono ético –esto es, más cercanas al indigenismo de Mariátegui– que las históricas o de interés arqueológico, de acuerdo con las palabras de los autores.23
Luis Alberto Sánchez, en un tratado de la novela hispanoamericana que reescribió a lo largo de un cuarto de siglo, Proceso y contenido de la novela hispano-americana (1953-1976), toma los cabos sueltos de las clasificaciones esbozadas por Mariátegui y Meléndez y establece, de modo definitivo, las dos categorías que, a su juicio, deben diferenciar sendas modalidades de novela sobre el indio. Sánchez zanja la cuestión con un parafraseo explícito del trabajo de Meléndez: “la novela india de ‘mera emoción exotista’ será la que llamemos ‘indianismo’ y la de ‘un sentimiento de reivindicación social’, ‘indigenismo’”.24 Más adelante, mientras comenta la obra narrativa de Jorge Icaza, concluye que indianismo e indigenismo “no sólo son diferentes, sino antagónicos”.25 Es interesante constatar que, para Sánchez, se trata de una dicotomía aferrada no solo al contenido de las novelas, sino también a una distinción léxica que, con cierta naturalidad, separa dos tipos de “actitud” frente al habitante nativo de América: “Se llamaba ‘indio’ al aborigen de América, desde los tiempos de la llegada de Colón, pues él pensó haber dado con otro costado de las Indias Orientales, el occidental; se usó el de ‘indígena’, sin saber cómo ni por qué, a partir de fines del siglo xix. Parece como que en tal vocablo se hubiera recargado cierta dosis de intención reivindicatoria y social, de que no estaba libre la de ‘indios’. Con ser una sutileza casi verbalista, ella contiene significado esencial”.26
Esa “sutileza casi verbalista”, bien se ve, anticipa la queja filológica de Guillermo Bonfil Batalla y, de paso, sugiere un tibio paliativo para esta. Pero lo que más importa en la intervención crítica de Sánchez es que se establece una estructura de términos en sucesión histórica (indio da paso a indígena), para pensar en una periodización o proceso de la novela de tema indígena latinoamericana. Que ese era el camino que iba a seguir la crítica lo confirman los trabajos de Tomás G. Escajadillo y Julio Rodríguez-Luis, quienes, afiliados a la expectativa de Mariátegui de que el indio llegara a escribir su propia literatura, analizan un proceso histórico que sugiere una aproximación gradual a esa posibilidad de expresión étnica.
En La narrativa indigenista peruana (1994) –reescritura de su tesis doctoral de 1971–, Escajadillo desarrolla las categorías legadas por sus predecesores y adiciona una tercera, neoindigenismo, la cual entiende como una modalidad avanzada del indigenismo. Para este investigador peruano, el indianismo se habría impuesto en la escena narrativa hasta entrado el siglo xx y se caracterizaría por el predominio de una emoción por lo exótico, la artificialidad del entorno romántico, el desinterés por la psicología del indio y un sesgo sentimental y católico que incluso puede llegar a relativizar algunas manifestaciones de reivindicación social, como cree Escajadillo que ocurre con Aves sin nido, novela en la que, a su juicio, el tema indígena recibe un tratamiento romántico. El indigenismo ortodoxo habría surgido solo cuando una “suficiente proximidad”27 respecto del referente étnico permitió dejar atrás la perspectiva romántica, con lo que, consciente o inconscientemente, se afirmó el componente de la reivindicación social; y, como eco de la visión de Mariátegui, Escajadillo propone que la literatura de su país habría inaugurado esa corriente con los Cuentos andinos de López Albújar.28
Esa proximidad, susceptible de cualificarse desde una perspectiva antropológica, acabaría penetrando en el “universo mítico del hombre andino”, el cual operaría como nuevo referente para una narrativa que hasta entonces había mirado la vida nativa con cierta objetividad etnográfica y con estrategias narrativas susceptibles de agotamiento. Surge entonces el neoindigenismo, materializado en la narrativa de madurez de José María Arguedas –concretamente, las novelas Los ríos profundos (1958) y Todas las sangres (1964)– y cuyos rasgos serían la “develación” del mito con recursos del “realismo mágico” o “lo real maravilloso”29 –lo que implica, en general, una transformación de las estrategias narrativas–, la intensificación de la expresión lírica o poemática, y la ampliación del planteamiento de la cuestión indígena a una escala nacional e incluso planetaria, toda vez que la explotación del nativo andino no podría pensarse como un problema ajeno a la sujeción capitalista del llamado “tercer mundo”.30