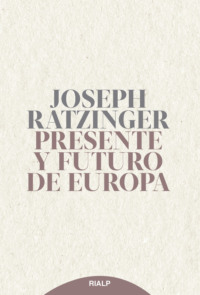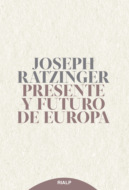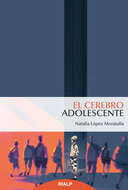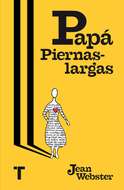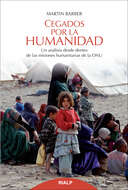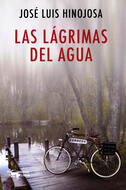Buch lesen: "Presente y futuro de Europa"
JOSEPH RATZINGER
PRESENTE Y FUTURO DE EUROPA
Sus fundamentos hoy y mañana
EDICIONES RIALP
MADRID
Título original. Europa. I suoi fondamenti oggi e domani
© 2005 by Edizioni San Paolo s.r.l.
© 2021 de la edición española traducida por MARTÍN DOCAMPO
by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15 - 28033 Madrid
Realización ePub: produccioneditorial.com
ISBN (versión impresa): 978-84-321-5412-6
ISBN (versión digital): 978-84-321-5413-3
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
PORTADA
PORTADA INTERIOR
CRÉDITOS
ÍNDICE
PREFACIO
PRIMERA PARTE. QUÉ ES EUROPA
1. EUROPA. SUS FUNDAMENTOS ESPIRITUALES HOY Y MAÑANA
2. REFLEXIONES SOBRE EUROPA
SEGUNDA PARTE. POLÍTICA Y MORAL
1. VISIONES POLÍTICAS Y PRÁCTICA DE LA POLÍTICA
2. LO QUE MANTIENE UNIDO AL MUNDO. LOS FUNDAMENTOS MORALES Y PREPOLÍTICOS DEL ESTADO
TERCERA PARTE. RESPONSABILIDAD POR LA PAZ. Cuatro discursos con motivo del 60.º aniversario del desembarco aliado en Francia
1. EN BUSCA DE LA PAZ
2. LA FE EN EL DIOS TRINO Y LA PAZ EN EL MUNDO
3. LA RESPONSABILIDAD DE LOS CRISTIANOS EN FAVOR DE LA PAZ
4. LA GRACIA DE LA RECONCILIACIÓN
AUTOR
PREFACIO
EUROPA NO HA PERDIDO ACTUALIDAD desde la publicación de mi primer volumen sobre el tema (Una mirada a Europa, Rialp). Sin embargo, con el paso de los años, la atención se ha ido desplazando cada vez más hacia la cuestión de los fundamentos generales de la acción política. Por ello, el tema de Europa solo puede abordarse ahora en el contexto de los desafíos globales de nuestro tiempo. Sin quererlo, yo mismo he sido invitado en repetidas ocasiones a dar conferencias sobre este tema a lo largo de esta década. Esto ha dado lugar a los distintos capítulos que componen este pequeño volumen.
Mientras que la primera contribución intenta aclarar una vez más la cuestión de lo que Europa es, lo que puede ser y lo que debería ser, los otros textos, con el trasfondo de la situación europea y mundial, abordan la cuestión de los criterios para una acción política correcta. Si, en general, no ha sido posible evitar los solapamientos y las repeticiones, espero, sin embargo, que el nuevo posicionamiento de las declaraciones individuales abra una mejor perspectiva general. Sin embargo, soy plenamente consciente de lo insuficientes que son los intentos propuestos en este volumen para las grandes cuestiones del momento que nos afectan a todos.
Aunque espero que también puedan ayudar a agudizar la vista para juzgar qué es lo útil y qué es lo perjudicial a la hora de llevar a cabo esa construcción.
JOSEPH RATZINGER
Roma, 23 de julio
Fiesta de Santa Brígida
PRIMERA PARTE
QUÉ ES EUROPA
1.
EUROPA.
SUS FUNDAMENTOS ESPIRITUALES HOY Y MAÑANA[1]
¿QUÉ ES REALMENTE EUROPA? Esta pregunta ha sido formulada una y otra vez, de forma explícita, por el cardenal Józef Glemp en uno de los círculos lingüísticos del Sínodo de los Obispos sobre Europa: ¿dónde empieza Europa, dónde termina? ¿Por qué, por ejemplo, Siberia no pertenece a Europa, aunque también esté habitada por europeos, cuya forma de pensar y vivir es, además, totalmente europea? ¿Y dónde se pierden las fronteras de Europa en el sur de la comunidad de pueblos de Rusia? ¿Por dónde pasa su frontera en el Atlántico? ¿Qué islas son Europa y cuáles no, y por qué no lo son? En estas reuniones quedó perfectamente claro que Europa es solo secundariamente un concepto geográfico: Europa no es un continente que pueda ser claramente comprendido en términos geográficos, sino que es un concepto cultural e histórico.
1. EL ASCENSO DE EUROPA
Esto es muy evidente si intentamos remontarnos a los orígenes de Europa. Quien hable de su origen, se referirá de ordinario a Heródoto (ca. 484-425 a. C.), que es sin duda el primero en conocer Europa como concepto geográfico, y que la define así: «Los persas consideran a Asia y a los pueblos bárbaros que la habitan como su propia propiedad, mientras que consideran a Europa y al mundo griego como un país aparte»[2]. No se indican las fronteras de Europa en sí, pero está claro que las tierras que constituyen el núcleo de la Europa actual quedaban completamente fuera del campo de visión del antiguo historiador. De hecho, con la formación de los estados helenísticos y el Imperio Romano, se formó un continente, que se convirtió en la base de la posterior Europa, pero que tenía unos límites muy diferentes: eran las tierras que rodeaban el Mediterráneo, que en virtud de sus lazos culturales, del comercio y el intercambio, en virtud del sistema político común formaban entre sí un verdadero continente. Solo el avance triunfal del Islam en el siglo VII y principios del VIII trazó una frontera a través del Mediterráneo, lo cortó por la mitad, por así decirlo, de modo que todo lo que hasta entonces había sido un continente quedó dividido en tres: Asia, África, Europa.
En Oriente, la transformación del mundo antiguo se produjo más lentamente que en Occidente: el Imperio Romano, con Constantinopla como punto central, resistió allí —aunque cada vez más empujado a los márgenes— hasta el siglo XV[3]. Mientras que la parte sur del Mediterráneo, alrededor del año 700, se desprendía por completo de lo que hasta entonces era un continente cultural, se producía al mismo tiempo una extensión cada vez más fuerte hacia el norte. El limes, que hasta entonces había sido una frontera continental, desaparece y se abre hacia un nuevo espacio histórico, que ahora abarca la Galia, Alemania, Gran Bretaña como verdaderos núcleos de población, y se extiende cada vez más hacia Escandinavia. En este proceso de desplazamiento de fronteras, la continuidad ideal con el anterior continente mediterráneo, medido geográficamente en términos diferentes, estaba garantizada por una construcción de la teología de la historia: en relación con el libro de Daniel, el Imperio Romano renovado y transformado por la fe cristiana era considerado como el último y permanente reino de la historia del mundo en general, y el conjunto de pueblos y estados que se estaba formando se definía, por tanto, como el Sacrum Imperium Romanum permanente.
Este proceso de una nueva identificación histórica y cultural se llevó a cabo de forma plenamente consciente durante el reinado de Carlomagno, y aquí surge de nuevo el viejo nombre de Europa, con un significado cambiado: esta palabra se utilizaba ahora incluso como definición del reinado de Carlomagno, y expresaba al mismo tiempo la conciencia de continuidad y novedad con la que el nuevo grupo de estados se presentaba como fuerza encargada del futuro. Recibía ese encargo precisamente por haber sido concebido en continuidad con la historia del mundo hasta entonces, y por estar anclado en última instancia en lo que siempre permanece[4].
En la autocomprensión que se estaba formando, se expresa también la conciencia de lo definitivo, así como la conciencia de una misión.
Es cierto que el concepto de Europa casi desapareció de nuevo tras el fin del reino carolingio, y solo se conservó en el lenguaje de los eruditos; en el lenguaje popular solo asoma a principios de la era moderna —ciertamente en relación con el peligro de los turcos, como modo de autoidentificación—, para imponerse de forma generalizada en el siglo XVIII. Al margen de esta historia del término, el hecho de constituirse el reino franco como Imperio Romano, que nunca decayó y que ahora renace, es el paso decisivo hacia lo que hoy queremos decir cuando hablamos de Europa[5].
Por supuesto, no podemos olvidar que existe también una segunda raíz de Europa, de una Europa no occidental: como ya se ha dicho, el Imperio Romano había resistido en Bizancio a las tormentas de la migración de los pueblos y a la invasión islámica. Bizancio se entendía a sí misma como la verdadera Roma; aquí, de hecho, el Imperio nunca había decaído, por lo que se seguía reclamando la otra mitad, la occidental, del Imperio. Este Imperio Romano de Oriente se extendió también hacia el norte, hasta el mundo eslavo, y creó su propio mundo, el grecorromano, que se diferenciaba de la Europa latina de Occidente por una liturgia, una constitución eclesiástica y una escritura diferentes, y por la renuncia al latín como lengua común enseñada.
Ciertamente, también hay suficientes elementos unificadores que pueden hacer de los dos mundos un continente único y común: en primer lugar, la herencia compartida de la Biblia y de la Iglesia primitiva, que en ambos mundos apunta más allá de sí misma a un origen que ahora se encuentra fuera de Europa, en Palestina; en segundo lugar, la misma idea común de Imperio, la comprensión básica común de la Iglesia y, por tanto, también la coincidencia en las ideas fundamentales del derecho y de los instrumentos jurídicos; por último, mencionaré también el monacato, que en las grandes convulsiones de la historia ha seguido siendo el portador esencial no solo de la continuidad cultural, sino sobre todo de los valores religiosos y morales fundamentales y de la orientación última del hombre. Y, como fuerza prepolítica y suprapolítica, se convirtió en el portador de los renacimientos, siempre necesarios[6].
Entre las dos Europas, incluso en medio de lo común de la herencia eclesial esencial, existe una profunda diferencia, a cuya importancia ha aludido especialmente Endre von Ivànka: en Bizancio, Imperio e Iglesia aparecen casi identificados el uno con el otro; el emperador es cabeza también de la Iglesia. Se entiende a sí mismo como representante de Cristo y se vincula con la figura de Melquisedec, que era al mismo tiempo rey y sacerdote (Gn 14, 18). Desde el siglo VI llevaba el título oficial de rey y sacerdote[7]. Debido a que, a partir de Constantino, el emperador había abandonado Roma, en la antigua capital del Imperio pudo desarrollarse la posición autónoma del obispo de Roma como sucesor de Pedro y pastor supremo de la Iglesia; aquí, ya desde el principio de la era constantiniana, se enseñaba una dualidad de poder: emperador y papa tenían poderes separados, y ninguno disponía del conjunto. El papa Gelasio I (492-496) formuló la visión de Occidente en su célebre carta al emperador Anastasio y aún más claramente en su cuarto tratado donde, frente a la tipología bizantina de Melquisedec subraya que la unidad de los poderes reside exclusivamente en Cristo: «Pues él, a causa de la debilidad humana (¡la soberbia!), separó para las edades los dos ministerios, para que nadie fuera insuperable» (c. 11). Para las cosas relativas a la vida eterna los emperadores cristianos necesitan sacerdotes (pontifices), y estos a su vez se atienen a las normas imperiales para el curso temporal de las cosas. Los sacerdotes deben seguir en los asuntos mundanos las leyes del emperador decretadas por orden divina, mientras que este debe someterse al sacerdote en los asuntos divinos[8]. Por esto se introduce una separación y distinción de poderes, que llegó a ser de la mayor importancia para el posterior desarrollo de Europa y que, por así decirlo, sentó las bases de lo que es propiamente Occidente.
Dado que, en ambos lados, en oposición a estos límites, el impulso hacia la totalidad y el deseo de colocar el propio poder por encima del otro siempre permanecieron vivos, este principio de separación también se convirtió en una fuente de infinitos sufrimientos. La forma de vivirla correctamente y de ponerla en práctica tanto en el ámbito político como en el religioso sigue siendo una cuestión fundamental para la Europa de hoy y de mañana.
2. EL PUNTO DE INFLEXIÓN HACIA LA ERA MODERNA
Si a partir de lo dicho hasta ahora podemos considerar el Imperio carolingio, por un lado, y la continuación del Imperio romano en Bizancio —con su misión hacia los pueblos eslavos—, por otro, como el verdadero nacimiento del continente Europa, el inicio de la era moderna supone para ambos un punto de inflexión, un cambio radical, que afecta tanto a la esencia de este continente como a sus contornos geográficos.
En 1453, Constantinopla fue conquistada por los turcos. O. Hiltbrunner comenta este acontecimiento de forma lacónica: «Los últimos... eruditos emigraron... a Italia y transmitieron a los humanistas del Renacimiento el conocimiento de los textos griegos originales; pero Oriente se hundió en su ausencia de cultura»[9]. Esta afirmación está formulada con demasiada crudeza ya que, de hecho, incluso el reino de la dinastía Osman tenía su propia cultura; pero es cierto que la cultura greco-cristiana, europea, de Bizancio tocó a su fin.
De este modo, una de las dos alas de Europa corría el riesgo de desaparecer, pero la herencia bizantina no estaba muerta: Moscú se declaraba la tercera Roma, fundaba ahora su propio patriarcado sobre la base de la idea de una segunda translatio imperii y se presentaba así como una nueva metamorfosis del Sacrum Imperium, como una forma propia de Europa, que sin embargo permanecía unida a Occidente y se acercaba cada vez más a él, hasta que Pedro el Grande intentó convertirla en un país occidental. Este desplazamiento hacia el norte de la Europa bizantina trajo consigo el hecho de que las fronteras del continente también se desplazaran ampliamente hacia el Este. La fijación de los Urales como frontera es muy arbitraria, pero en cualquier caso el mundo al Este de ellos se convirtió cada vez más en una especie de subestructura de Europa, sin ser ni Asia ni Europa: esencialmente conformada por el sujeto Europa, pero sin participar de su carácter de sujeto. Permanece así como objeto, y no como portadora de su propia historia. Tal vez esto defina, en conjunto, la esencia de un Estado colonial.
Por lo tanto, podemos hablar, en lo que respecta a la Europa bizantina y no occidental a principios de la era moderna, de un doble acontecimiento: por un lado está la disolución de la antigua Bizancio con su continuidad histórica con el Imperio Romano; por otro, esta segunda Europa que encuentra en Moscú su nuevo centro y expande sus fronteras hacia el Este, para erigir finalmente en Siberia una especie de preestructura colonial.
Al mismo tiempo, también podemos ver en Occidente un doble proceso de considerable importancia histórica. Una gran parte del mundo germánico se separa de Roma; surge una nueva forma ilustrada de cristianismo, y una línea de separación atraviesa Occidente, que también forma claramente un limes cultural, una frontera entre dos formas diferentes de pensar y relacionarse. Ciertamente, también existe dentro del mundo protestante una división, en primer lugar entre luteranos y reformados, con los que se asocian metodistas y presbiterianos, mientras que la Iglesia anglicana busca un camino intermedio entre católicos y evangélicos; tampoco conviene olvidar la diferencia entre el cristianismo en forma de Iglesia estatal, que se convierte en la marca de Europa, y las iglesias libres, que encuentran su lugar de refugio en América del Norte. Sobre ello volveremos más tarde.
Prestemos atención en primer lugar al segundo acontecimiento, que caracteriza esencialmente la situación en la época moderna de lo que fue la Europa latina: el descubrimiento de América. La ampliación de Europa hacia el Este, en virtud de la progresiva extensión de Rusia hacia Asia, corresponde a la salida radical de Europa de sus límites geográficos, hacia el mundo más allá del Océano, que ahora recibe el nombre de América; la división de Europa en una mitad latino-católica y otra germano-protestante se traslada y afecta a esta parte de la tierra ocupada por Europa. También América se convierte al principio en una Europa ampliada, en una colonia, pero, al mismo tiempo, con la subdivisión de Europa por la Revolución francesa, crea su propio carácter de sujeto: a partir del siglo XIX, aunque hondamente determinada por su nacimiento europeo, se presenta ya ante Europa como un sujeto propio.
En un intento de conocer la identidad más profunda e interior de Europa a través de una mirada a la historia, nos fijamos ahora en dos puntos de inflexión históricos que resultan fundamentales.
En primer lugar, la disolución del viejo continente mediterráneo por el continente del Imperio Sacrum, situado más al norte. A partir de la época carolingia, Europa se constituyó en él como mundo occidental-latino; junto a ello, la continuación de la vieja Roma en Bizancio, con su extensión hacia el mundo eslavo.
Como segundo paso, contemplamos la caída de Bizancio y el consiguiente desplazamiento de la idea cristiana de imperio. Y observamos también la división interna de Europa, que se fragmenta entre un mundo germánico-protestante y otro latino-católico. A ello se une el desbordamiento hacia América, a la que se traslada esta división, y que se constituye como un sujeto histórico propio, posicionándose frente a Europa.
Surge entonces ante nuestros ojos un tercer punto de inflexión, cuya luz claramente visible procede de la Revolución francesa. Es cierto que desde finales de la Edad Media el Sacrum Imperium como realidad política ya se consideraba disuelto. Se había vuelto cada vez más frágil, incluso como interpretación válida e indiscutible de la historia, pero solo ahora se hace añicos este marco espiritual, también formalmente, sin el que Europa no podría haberse formado. Se trata de un proceso de considerable importancia, tanto desde el punto de vista político como desde el de las ideas. Desde este último, esto significa que se rechaza el fundamento sagrado de la historia y de la existencia del Estado: la historia ya no se mide por una idea de Dios, que la precede y le da forma; el Estado se ve ahora en términos puramente seculares, basados en la racionalidad y la voluntad de los ciudadanos.
Por primera vez en la historia surge el Estado puramente laico, que abandona y deja de lado la garantía divina y la regulación divina del elemento político, considerándolas como una visión mitológica del mundo y declarando a Dios mismo como un asunto privado, que no forma parte de la vida pública y de la formación común de la voluntad. Esto se ve ahora solo como un asunto de la razón, para la que Dios no parece claramente cognoscible: la religión y la fe en Dios pertenecen al ámbito del sentimiento, no al de la razón. Dios y su voluntad dejan de ser relevantes en la vida pública.
Así surgió un nuevo tipo de cisma a finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuya gravedad percibimos ahora cada vez con más claridad. No tiene nombre en alemán, porque aquí surgió más lentamente. En las lenguas latinas se delinea como la división entre cristianos y laicos. En los dos últimos siglos esta escisión ha penetrado en las naciones latinas como una profunda grieta, mientras que el cristianismo protestante —al principio— daba fácil cabida a las ideas liberales y de la Ilustración, sin que el marco de un amplio consenso cristiano tuviera que ser destruido. El aspecto de política realista que ofrece la disolución de la antigua idea de imperio consiste en esto: que ahora, definitivamente, las naciones, los estados que resultan identificables como tales en virtud de la formación de ámbitos lingüísticos unitarios, aparecen como los verdaderos y únicos portadores de la historia, y adquieren un rango que antes no les correspondía. El dramatismo explosivo de este sujeto histórico, ahora plural, se muestra en el hecho de que las grandes naciones europeas se sabían depositarias de una misión universal, que necesariamente tenía que conducirlas a conflictos entre ellas, y cuyo impacto mortal hemos experimentado dolorosamente en el siglo pasado.
3. LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA CULTURA EUROPEA Y SU CRISIS
Por último, debemos considerar aquí otro proceso en el que la historia de los últimos siglos da el salto claramente a un mundo nuevo. Si las dos mitades de la vieja Europa premoderna habían conocido esencialmente a un solo vecino, con el que tenían que disputarse la vida y la muerte —el mundo islámico—; si el giro de la era moderna había conducido a la ampliación hacia América y partes de Asia sin grandes temas culturales propios, ahora se produce una salida hacia los dos continentes hasta ahora solo tocados marginalmente: África y Asia. Estos ahora también se transforman en ramas de Europa, en colonias. Hasta cierto punto, esto también ha tenido éxito, porque ahora también Asia y África persiguen el ideal del mundo configurado por la tecnología y la prosperidad que esta origina, de modo que también allí las antiguas tradiciones religiosas están entrando en crisis y los ámbitos de pensamiento puramente secular dominan cada vez más la vida pública.
Pero también hay un efecto contrario: el renacimiento del Islam no solo está relacionado con la nueva riqueza material de los países islámicos, sino que también se nutre de la conciencia de que el Islam es capaz de ofrecer una base espiritual válida para la vida de los pueblos: una base que parece habérsele ido de las manos a la vieja Europa, que, a pesar de su perdurable poder político y económico, se considera cada vez más condenada al declive y al ocaso.
Las grandes tradiciones religiosas de Asia, especialmente su componente místico expresado en el budismo, también se alzan como potencias espirituales frente a una Europa que niega sus fundamentos religiosos y morales. El optimismo sobre la victoria del elemento europeo, que Arnold Toynbee aún podía sostener a principios de los años sesenta, parece hoy extrañamente superado: «De 28 culturas que hemos identificado.... 18 están muertas y nueve de las diez restantes —de hecho, todas excepto la nuestra— se muestran ya heridas de muerte»[10]. ¿Quién repetiría hoy las mismas palabras? Y en general, ¿qué pasa con nuestra cultura, qué queda de ella? ¿Es la cultura europea la civilización de la tecnología y el comercio que se ha extendido victoriosamente por el mundo? ¿O no nace más bien de forma poseuropea a partir del fin de las antiguas culturas europeas? Veo aquí un sincronismo paradójico: con la victoria del mundo tecno-secular poseuropeo, con la universalización de su modelo de vida y de su forma de pensar se evidencia en todo el mundo, pero especialmente en los mundos estrechos de mente y no europeos de Asia y África, la impresión de que el mundo de valores de Europa, su cultura y su fe, aquello en lo que se basa su identidad, ha llegado a su fin y ha salido ya propiamente de la escena; que ha llegado la hora de los sistemas de valores de otros mundos, de la América precolombina, del Islam, del misticismo asiático.
Europa, precisamente en este momento de su mayor éxito, parece haberse vaciado por dentro, paralizada en cierto modo por una crisis de su sistema circulatorio: una crisis que pone en peligro su vida, confiada, por así decirlo, a trasplantes que no harían más que eliminar su identidad. Este progresivo encogimiento de las fuerzas espirituales en danza se ve acompañado por el hecho de que Europa también étnicamente parece estar en vías de extinción.
Hay una extraña falta de voluntad de futuro. Los niños, que son el futuro, son vistos como una amenaza para el presente; nos quitan algo de nuestra vida, así se piensa. No se ven como una esperanza, sino como una limitación del presente. La comparación con el Imperio Romano en sus años crepusculares es convincente: todavía funcionaba como un gran marco histórico, pero en la práctica ya vivía de los que iban a disolverlo, puesto que él mismo ya no tenía ninguna energía vital.
Esto nos lleva a los problemas del presente. Hay dos diagnósticos opuestos sobre el posible futuro de Europa. Por un lado, está la tesis de Oswald Spengler, que creía poder establecer una especie de ley natural para las grandes expresiones culturales: existe el momento del nacimiento, el crecimiento gradual, el florecimiento de una cultura, su lento desvanecimiento, envejecimiento y muerte. Spengler desarrolla su tesis de forma impresionante, con una documentación de la historia de las culturas en la que se vislumbra esta ley del curso natural. Su tesis era que Occidente ha llegado a su época final, corriendo inexorablemente hacia la muerte como continente cultural, a pesar de todos sus intentos por evitarlo. Por supuesto, Europa puede transmitir sus dones a una nueva cultura emergente, como ha sucedido en anteriores declives de culturas pero, como sujeto, tiene ahora su tiempo de vida contado.
Esta tesis, tachada de biologicista, encontró apasionados opositores en el período entre las dos guerras mundiales, especialmente en el ámbito católico; Arnold Toynbee reaccionó de forma impresionante, ciertamente con postulados que hoy encuentran poca audiencia[11]. Toynbee destaca la diferencia entre el progreso material-técnico y el progreso real, que él define como espiritualización. Admite que Occidente —el mundo occidental— está en crisis, cuya causa ve en el hecho de que la religión ha decaído ante el culto a la tecnología, a la nación, al militarismo. La crisis significa para él, en última instancia, el laicismo.
Si se conoce la causa de la crisis, también se puede indicar el camino de la recuperación: hay que volver a introducir el factor religioso, del que, según él, forma parte el patrimonio religioso de todas las culturas, pero especialmente el «que queda del cristianismo occidental»[12]. La visión biológica se opone aquí a una visión voluntarista, apoyándose en la fuerza de minorías creativas y personalidades individuales excepcionales.
La pregunta que surge es: ¿es correcto este diagnóstico? Y si es así, ¿está en nuestra mano volver a introducir el momento religioso, en una síntesis de cristianismo residual y de patrimonio religioso de la humanidad? Últimamente la cuestión entre Spengler y Toynbee sigue abierta, porque no podemos ver el futuro. Pero, al margen de esto, se hace necesaria la tarea de preguntarse qué puede garantizar el futuro y qué es capaz de mantener viva la identidad interior de Europa a través de todas sus metamorfosis históricas. O más sencillamente: lo que, hoy y mañana, puede garantizar la dignidad humana y una vida acorde con ella.
Para encontrar una respuesta, debemos contemplar de nuevo nuestro presente y tener en cuenta al mismo tiempo sus raíces históricas. Anteriormente, estábamos estancados en la Revolución francesa y en el siglo XIX. Durante este tiempo, se han desarrollado dos nuevos modelos europeos en particular. Aquí, en las naciones latinas, está el modelo laicista: el Estado se distingue claramente de las entidades religiosas, que se asignan a la esfera privada. El propio Estado rechaza un fundamento religioso y se sabe fundado únicamente en la razón y en sus intuiciones. Frente a la fragilidad de la razón, estos sistemas han demostrado ser frágiles y propensos a ser víctimas de dictaduras; sobreviven, propiamente hablando, solo porque parte de la antigua conciencia moral sigue subsistiendo incluso sin los fundamentos anteriores, y hace posible un consenso moral básico. Por otra parte, en el mundo germánico existen de forma diferenciada los modelos de iglesia estatal del protestantismo liberal, en los que una religión cristiana ilustrada, concebida esencialmente como moral —incluso con formas de culto garantizadas por el Estado—, garantiza un consenso moral y un amplio fundamento religioso, al que deben ajustarse las religiones individuales no estatales. Este modelo en Gran Bretaña, en los estados escandinavos e inicialmente también en la Alemania dominada por los prusianos aseguró la cohesión estatal y social durante mucho tiempo. En Alemania, sin embargo, el colapso del cristianismo estatal prusiano creó un vacío, que se ofreció también como espacio vacío para una dictadura. Hoy en día, las iglesias estatales han sido víctimas del desgaste en todas partes: de las entidades religiosas que son derivaciones del Estado ya no proviene ninguna fuerza moral, y el propio Estado no puede crear fuerza moral, sino que debe presuponerla y basarse en ella.
Entre ambos modelos se encuentran los Estados Unidos de Norteamérica, que —formados a partir de las iglesias libres— se basan en un rígido dogma de separación, y, más allá de las denominaciones individuales, están conformados por un consenso básico cristiano-protestante no forjado en términos confesionales. Este consenso estaba relacionado con una particular conciencia religiosa de su misión hacia el resto del mundo y que, por lo tanto, otorgaba al factor religioso un peso público importante, que como fuerza prepolítica y suprapolítica podía ser decisivo para la vida política. Por supuesto, no se puede ocultar el hecho de que incluso en los Estados Unidos la disolución de la herencia cristiana avanza sin pausa, mientras que al mismo tiempo el rápido aumento del elemento hispano y la presencia de tradiciones religiosas de todo el mundo cambia el panorama. Tal vez haya que señalar aquí que ciertos círculos de Estados Unidos promueven ampliamente la protestantización de América Latina y, por tanto, la disolución de la Iglesia católica en formas de iglesias libres, pues están convencidos de que la Iglesia católica no es capaz de garantizar un sistema político y económico estable. Y no lo es porque se muestra incapaz de actuar como educadora de las naciones, mientras que se espera que el modelo de iglesias libres haga posible un consenso moral y una formación democrática de la voluntad pública, similares a los característicos de Estados Unidos. Para complicar aún más el panorama, hay que admitir que la Iglesia católica forma hoy la mayor comunidad religiosa de Estados Unidos, que en su vida de fe está decididamente del lado de la identidad católica: pero los católicos, en lo que respecta a la relación entre Iglesia y política, han incorporado las tradiciones de las iglesias libres. En este sentido, es precisamente una Iglesia que no se confunde con el Estado la que mejor garantiza los fundamentos morales del conjunto, de modo que la promoción del ideal democrático aparece como un deber moral profundamente acorde con la fe. Se puede ver, con razón, como una continuación, adaptada a los tiempos, del modelo del papa Gelasio, del que he hablado anteriormente.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.