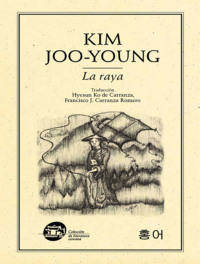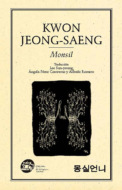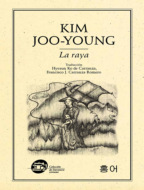Buch lesen: "La raya"

Primera edición en MINIMALIA, noviembre de 2009
Director de la colección: Alejandro Zenker
Cuidado editorial: Elizabeth González
Coordinadora de producción: Beatriz Hernández
Formación digital: Itzbe Rodríguez Ciurana
Viñeta de portada: Carlos González
Esta obra se publica con el apoyo del Instituto de Traducción de Literatura Coreana (KLTI).
© 2009, Solar, Servicios Editoriales, S.A. de C.V. Calle 2 número 21, San Pedro de los Pinos. 03800 México, D.F. Teléfonos y fax (conmutador): +52 (55) 55 15 16 57 solar@solareditores.com
www.solareditores.com
ISBN:978-607-7640-83-7
Indice
1
2
3
Nota del traductor
1
Fue una madrugada. Grandes copos de nieve, parecidos a plumas de ganso, caían bailando y acumulándose. Aunque era la hora del alba, en el cuarto todavía se mantenía el calor. Por eso, en las mañanas nevadas siempre dormía hasta tarde. Del otro lado de la cobija percibí el levísimo movimiento de mi madre. Igual que ella, yo tampoco tenía ganas de levantarme temprano. La culpa la tenía el calor del piso1 que abrigaba la cintura y la cadera. Estaba tendido boca arriba con los ojos cerrados. La tranquila respiración de mi madre y el olor a cuerpo humano me envolvían, el cuarto detecho bajo era como un pozo y todo me provocaba un suave cansancio. Los copos de nieve cerca de la puerta parecían tragar nuestras respiraciones una por una.
El cuarto estaba silencioso como el fondo del mar. Su silencio, donde estaban detenidos el tiempo y el alba semioscura, parecida al anochecer, era una píldora somnífera para el amanecer. Aunque era la hora del alba, mi mamá ya sabía que era el malabarismo confuso de las mañanas grises. El cuarto todavía no estaba claro, a pesar de que el sol ya había salido hacía rato. En las mañanas de nevada, con el pretexto de la confusión, todo el pueblo tenía excusa para dormir hasta altas horas del día. Ese rico silencio, además de la tranquilidad de la holgazanería y el cansancio, nos daba felicidad. En esos momentos de perfecta calma sentía que todos los cartílagos de los huesos, pequeños y grandes, de mi cuerpo se descoyuntaban y yacían dispersos.
Sin embargo, ese silencio y ese olor que me inducían a dormir fueron interrumpidos por mi madre, cuyo cuerpo se deslizaba cuidadosamente al otro lado de la cobija. Se acercó a la puerta de papel y pegó sus ojos. Abrí los míos. La imagen de la espalda de mi madre en ropa de dormir, entró a mis retinas. A pesar de que había dormido, su ropa estaba sin arrugas, como si no se hubiera acostado toda la noche. Jalé la cobija y me cubrí la cabeza. En ese instante oí su monólogo:
—¡Dios mío!, debió de nevar toda la noche. Se ha tapado la entrada de la habitación.
Era un monólogo con tono de sorpresa. No le respondí nada. Sabía muy bien que ella había hablado sin esperar respuesta alguna. Sin embargo, estaba seguro de que me quedaba poco tiempo para disfrutar el silencio y la holgazanería sumergido en el fondo. Ella continuó:
—Anoche roncaste mucho, fuerte y…
Aunque fingía estar dormido, ella sabía que estaba holgazaneando. Aun así, me dejó en la cama. Sus palabras no me parecían tan familiares. Como ella suponía, no estaba dormido, pero no había roncado en la noche. En cuanto a los sentidos, mi madre y yo teníamos buenas antenas para detectar. Podíamos percibir cualquier olor o sonido inesperados, y acertábamos de dónde venían y de qué eran. Teníamos muy bien desarrollados los sentidos.
Nuestros sentidos, tan agudos y sensibles, quizá se desarrollaron debido a la soledad que ambos habíamos sufrido durante mucho tiempo. Nuestra casa no era grande; mi madre y yo llevábamos trece años cuidando esta humilde vivienda rodeada por un muro bajo de puerta insegura. Como éramos pobres, vivíamos con humildad, pero con orgullo. Debido a estos sentimientos, siempre reinaba el silencio en nuestra casa. Sobreponiéndonos al silencio, vivíamos siempre con las antenas muy tensas. Cuando oíamos algún sonido raro e inesperado, queríamos saber de dónde venía y cuál era la sombra de ese sonido. Nuestra reacción magnética hacia lo extraño era algo instintivo. Debíamos mantener la distancia respecto a los vecinos para conservar agudas y limpias nuestras antenas. Teníamos miedo de que sucediera algún accidente que desapareciera o rompiera esa leve cortina que ocultaba nuestra débil soledad.
Sin embargo, en ese momento mi madre me estaba confesando, indirectamente, que su percepción tan aguda no estaba funcionando bien. Yo no roncaba nunca. Hasta en el sueño más profundo oía los sonidos de la llama del fogón de la cocina y el ruido del calor entrando por la tubería instalada debajo del piso de nuestro cuarto, y distinguía hasta los pasos sigilosos en la calle. Si hubiera roncado, lo habría sentido gracias a esos síntomas subjetivos durante el sueño. Además, al despertarme, no sentí el cansancio de una mala noche. La miré sorprendido, porque me di cuenta de que sus sentidos tan perfectos y agudos estaban funcionando mal. Ella, sin necesidad de voltear la cabeza, ya sabía que estaba despierto. Y continuó:
—No pude dormir por tus ronquidos.
Ella ya adivinaba que yo no estaba de acuerdo, pero no se dio cuenta de mi mirada preocupada a su espalda. En sus palabras se percibía cierto presagio de desgracias: podría acabarse la tranquilidad del ocioso silencio como el de esta mañana, podría terminar la tolerable supervivencia que, por lo menos, aseguraba la vida de una joven madre y su pequeño hijo y nos hacía resistir ante las miradas envidiosas. Decidí no responderle. Mientras ella se alistaba para ir a la cocina, el cuarto parecía aclararse un poco más. A través de su ropa de dormir, pude ver vagamente las curvas de su delgado hombro y su piel blanca.
—Ayúdame.
Habló un poco enojada. Asiendo la armella, trató de abrir la puerta empujándola hacia afuera. Por la nieve acumulada hasta encima de la barandilla de la entrada, era imposible que la abriera con su fuerza. La ayudé y, a pesar de tanto esfuerzo, no conseguimos el espacio necesario para salir y entrar con libertad. En el momento en que penetró en nuestros ojos el mundo de nieve sin fin a través del pequeño espacio, perdimos el habla. Nevaba copiosamente, como nunca antes. Desde mi nacimiento nunca había visto tanta nieve. Mi madre tendió la mano hacia atrás y buscó la mía; la agarró. Sus ojos, que miraban perdidos el mundo plateado que ocultaba el resto del mundo sin diferenciar sus altibajos, se le llenaron de lágrimas. En parte se debía al aire frío del exterior, y en parte, sufría por la fuerte impresión que le causaba ese reino de densa nevada.
Limpiando nuestras lágrimas frías, contemplamos la nevada durante mucho tiempo. No nos quedaba otra cosa que ver el baile de tupidos copos con forma de mariposas. Quedamos absortos. Mi madre se llevó, silenciosamente, la otra mano a su pecho. Posiblemente se aceleraba su respiración. Debido a tanta nieve acumulada, no habría podido regular su respiración por la zozobra de su corazón. O, quizá, se acordó de los vecinos o de la suerte de los niños. Cosa rara, la nieve siempre nos hacía pensar en el destino de los niños que berreaban. Parecía que la pureza suave y generosa que emanaba de la nieve nos hacía recordar su antípoda: el sufrimiento de los niños inocentes.
Mirando aquel mundo pintado con el color de la plata, murmuró:
—Quiza todo el mundo esté así.
La parte baja del papel de la puerta se había mojado. Mi madre cerró la puerta.
—Es un signo de buena cosecha. Si lloviera en vez de nevar, todo el pueblo se inundaría.
Otra vez me metí debajo de la cobija. Me di cuenta de que un día con tanta nieve no tenía ningún sentido para un niño, que no era más que un simple rastro de una pisada ya desaparecida de las calles. Mi madre tembló por el aire frío que entró al cuarto. Se quitó la ropa de dormir para cambiarla por la ropa del día. Vi su silueta al asomar apenas los ojos fuera de la cobija. Fue en ese instante cuando oí el ronquido. Me destapé.
—Mamá, ¿oíste?
Ella se sorprendió. Las antenas de mis oídos habían salido hacia el exterior. Sin embargo, el ronquido desapareció. Otra vez el cuarto quedó en silencio. Mi madre y yo, en ese momento, dudamos de nuestros oídos. Para mí era un ronquido claro, pero en un instante desapareció. En el momento en que iba a quedar claro que el ronquido que había oído mi madre toda la noche no era mío, el ruido quedó sepultado debajo de la nevada, como esas innumerables pisadas ocultas bajo la nieve.
—Parece que mis ojos y mis oídos están funcionando mal.
Miró hacia la vieja máquina de coser y a su caja de costura, colocadas en el rincón del cuarto. La caja contenía telas con las que había trabajado la noche anterior. Ella dudaba de su vista gastada por el trabajo de costurera durante más de cinco o seis años. Por su carácter perfeccionista y minucioso, y por su destreza, siempre estaba cargada de mucho trabajo. Ahora comenzaba a dudar de sus oídos echándole la culpa a la máquina de coser que torturaba sus tímpanos hasta la medianoche. Su mirada estaba clavada en la máquina. No sólo ella estaba desilusionada. Yo también lo estaba por haber perdido una buena oportunidad para aclarar mi supuesto ronquido. Durante un buen tiempo seguimos atentos; el extraño ruido ya no se repitió.
Cuando mi madre abrió la puerta, la imagen de la caída de la nieve había sido un baile de mariposas. Quizá nuestros oídos se habían engañado por algún ruido ilusorio sin explicación. Como no había otro indicio, después de vestirse abrió la pequeña puerta que daba a la cocina desde el cuarto, y bajó al banco de piedra de la cocina. Como no había podido abrir la puerta que daba al cobertizo, pensó en ir a la cocina para abrir la puerta que daba al patio.
En ese momento oí el grito de mi madre que me despertó definitivamente. Ese alarido tan agudo salió desde la parte superior del estómago. Junto al alarido, sentí que su cuerpo caía al piso de la cocina por no pisar bien el banco. Después de sentarme derecho, metí la cabeza debajo de la cobija. Habré estado unos dos o tres minutos en esa posición. Naturalmente, no sabía nada de lo ocurrido fuera de la cama. No se puede decir que mi actitud fuera de cobardía. Era una reacción natural, sin pensar en el peligro en que se encontraba mi madre.
Luego de dos o tres minutos, las antenas de mis oídos recobraron su función y se dirigieron a la cocina. No oí más alaridos. Sin embargo, oí su voz amenazadora hacia cierto objeto. Su voz asustada delataba que la amenazada era mi madre. Era como la voz para ahuyentar a los pájaros en los campos del arrozal moviendo las manos. O como la voz incomprensible del que persigue un ratón en el desagüe cuando el animal inmóvil clava su mirada en su perseguidor. Seguro que en alguna parte de la cocina había algún objeto acurrucado, un poco temeroso y al que era difícil acercarse. Yo no tenía la audacia para aproximarme a la pequeña puerta de la cocina.
—¿Ah, ¿no sales rápido?
Oí su reclamo no de amenaza, sino hueco, junto a sus fuertes pisadas. Hasta ese momento no adivinaba qué era ese objeto que le había hecho gritar, ¿un ser humano o un animal? Porque hasta mi madre estaba preguntándose a sí misma, tartamudeando, si eso era un ser humano o un animal.
—Oye, ¿no vas a irte inmediatamente?
En el momento en que iba a sentarme junto a la puerta, envolviendo mi cuerpo con la cobija, se abrió la puerta de la cocina. Mi madre, enrojecida por la cólera, me habló con voz resuelta:
—Tráeme el látigo.
Yo, que estaba tan asustado, sin darme cuenta solté la cobija que me cubría hasta el cuello. Entonces me pareció ver una leve sonrisa alrededor de sus labios, sin ninguna intención había visto la parte baja de mi pobre constitución totalmente expuesta. Me apresuré a vestirme, localicé el látigo que estaba encima del estante del cuarto y se lo alcancé. Empezó la lucha.
El ser que se había metido en la cocina durante la noche era una chica desconocida. Al comprobar que era una chica, mi madre recobró su confianza y empezó a azotarla sin misericordia. La cabeza, la cara, el cuello y otras partes de su cuerpo eran objeto de fuertes latigazos. La chica recibía todo sin quejarse. Quizá se habían paralizado sus movimientos de reacción instintiva. Parecía demostrar su fuerte decisión de no salir de la cocina aun recibiendo latigazos que penetraban hasta las partes más débiles. Mi madre no comprendía por qué la chica aguantaba todo. Se veía claro que esperaba que mi madre se cansara de azotarla. ¿Hasta cuándo durarían los latigazos que parecían insignificantes para la chica?
Cada vez que el látigo se rompía y perdía su función educativa, mi madre me pedía que le alcanzara uno nuevo. De los latigazos que yo había experimentado hasta ese momento, ninguna vez le tocó preparar un látigo con sus propias manos. Por esta razón, yo sentía el sudor frío recorrer mi espalda, no de dolor, sino por el miedo de preparar el látigo. El látigo era un pequeño objeto que servía para unir nuestra relación familiar que, de vez en cuando, sufría cierto distanciamiento, aunque vivíamos los dos solos. En general, cuando me azotaba, si no intervenía algún vecino que pasaba delante de la casa para calmarla, mi madre era la que siempre soltaba el llanto antes que yo. Ella lloraba triste, derramando lágrimas como las gotas que caen de la cera derretida encima de la mesa ritual. Después de la ráfaga de latigazos y llantos, mi madre y yo, como sobrevivientes de tifón, saboreábamos cierto cansancio que nos apremiaba la garganta y mirábamos el techo fijamente. Yo era el primero en hablar. Entonces, mi madre, sin responderme, decía: “Vamos a comer”, aunque no fuera la hora de la comida.
Ésta vez era diferente. Ni mi madre que daba latigazos, ni ella que los recibía, soltaban el llanto. El asunto iba a finalizar tal como la chica había supuesto. No me acuerdo cuánto tiempo duró esta situación, pero, como siempre, mi madre fue la que se cansó primero. En un momento determinado, dejó de pegarle y se sentó cerca del fogón. Mi madre, quien sufría del corazón, cogió la parte delantera de su blusa con las dos manos y trató de regular la respiración que apretaba su garganta.
Un silencio forzado. Un silencio muy silencioso. La chica de ojos brillantes, acurrucada delante del fogón, se cubría el cuerpo con un costal; mi madre también estaba sentada cerca del fogón. Ambas estaban quietas, guardando unos dos pasos de distancia. Yo observaba a la chica por el pequeño espacio de la puerta semiabierta, pero era imposible verla con claridad a pesar de que tuve tanto tiempo. Ella aguantaba todo el castigo protegiéndose la cara con el costal sucio que tenía agarrado con sus dos manos. Mi madre lanzó un suspiro largo. Pareció que se le quebraba el hueso del hombro.
—¡Malvada! Y te niegas…
Por su altura, parecía tener dieciséis o diecisiete años, tres o cuatro años mayor que yo. Una muchacha adolescente con cuatro extremidades sanas vivía de la mendicidad. Si había entrado a la cocina de una casa ajena para escapar de la nevada, y si había pasado la noche cerca del fogón para no morir congelada, debió haber huido inmediatamente, aunque fuera contra su voluntad. Al ver su edad, ya adolescente, mi madre se puso más colérica y empezó a darle de latigazos.
Su carácter tan atrevido y su desvergüenza le hicieron recibir latigazos fuertes sin quejarse; y mi madre, ante esa audacia, no tuvo otra opción que dejar de pegarle. La chica también tenía justificación. La puerta de la cocina, al igual que la puerta del dormitorio, no podía abrirse hacia afuera por la nieve acumulada. Debido a la silenciosa y espesa nevada de la noche anterior, los tres, incluyéndola, estábamos encerrados en la casa. Por el momento, no se podía esperar la ayuda de los vecinos para sacar a la chica.
Por el viento, las partículas de nieve penetraron por las rendijas de la puerta de la cocina y andaban volando como semillas de dientes de león. El ventarrón con nieve chocaba contra la puerta de papel del cuarto y sonaba fuerte, como si arrojara granos de arena. Mi mamá se dio cuenta de que la nieve bailaba al son del viento del oeste. Entró apresurada al cuarto. Su respiración todavía no se regulaba. Sus manos seguían temblando sobre su pecho. Hasta ese momento ella no se había dado cuenta de algo muy importante de lo que yo sí me había percatado.
El pez raya. No veía esa infaltable raya seca, llena de humo y hollín, colgada en el dintel de la puerta exterior de la cocina. Esa humilde raya simbolizaba a mi padre, que se había ido de casa cuando yo tenía ocho años. Como siempre estaba colgada en el dintel de la cocina, en las mañanas y en las tardes, cuando mi madre abría y cerraba la cocina, le tocaba encontrarse con el pescado, le gustara o no.
Mi madre conservaba colgado ese feo pescado. Decían que se pescaba en las islas Heuksando o Baekryeongdo, muy lejos de nuestro pueblo montañoso. Su cuerpo ancho, en forma de diamante, tenía cartílagos duros. Su figura era rara porque no tenía escamas. Además, su vértebra era color café con un blanco líquido pegajoso, y sus ojos y nariz estaban muy juntos. Por esta razón, su aspecto era desagradable. Entre el final del verano y principios de otoño, mi madre compraba, sin falta, una raya fea e insípida, y nunca se olvidaba de colgarla en el dintel para secarla durante todo el invierno. No la cocinaba para comer. Era sólo un modo de vivir.
En algunos pueblos sepultan la raya durante unos dos días debajo del abono del huerto para suavizar su carne, se servía tal como estaba o se asaba un poco al fuego y se comía casi cruda, hasta sus huesos. Decían que el feo olor y sabor se combinaban perfectamente. La raya fresca la cocían en agua, cortada en pequeños filetes del tamaño de la palma de la mano. Este plato se llama sashimi cocido de raya. Y si se cocinaba agregándole condimentos, se llamaba sancocho de raya. A mi padre le encantaba ese sancocho, famoso por su sabor profundo y su carne un poco dura. Si la raya era pequeña, la cortaban en pedazos y la metían en pasta de chile durante algún tiempo. Según su grado de secado, los ligeros servían para el sashimi y el sancocho; los muy secos los remojaban y los hervían. Algunas veces, las vecinas de buena sazón enseñaban a mi madre varios platos de raya; ella solamente las escuchaba para no desairarlas, pero nunca la cocía ni la cortaba.
Cuando todavía no sabía su nombre, pregunté una vez qué pescado era ese.
—No lo sé, pero… en el mar también hay aves… Aves que viven nadando en la profundidad del mar. Por eso la cometa tiene forma de raya.
Moví la cabeza. La cometa colgada encima del estante del cuarto y la raya del dintel de la puerta de la cocina eran muy semejantes.
Durante el invierno, desde el inicio de enero hasta después de mediados de mes, según el calendario lunar, vivía jugando con la cometa con forma de raya. Nunca me cansaba. Aunque la gente se burlaba de quien jugara con cometas después de mediados de enero apodándolo Carnicero, yo no les hacía caso. En invierno no había otro juego más intenso que la cometa. Cuando venteaba, como rana en la laguna, jugaba con la cometa hasta el anochecer, haciendo el viaje de ida y vuelta al dique del río. Cuando la cometa subía al alto cielo por el viento occidental, se me acababa el hilo cuan largo era, se quedaba como un punto negro y yo sentía emoción al considerar su altura. La emoción de mi corazón era suficiente para olvidarme del frío que traspasaba la piel. A veces se me escapaba el hilo, y la cometa se hacía invisible. Entonces la perdía. Al observar indiferente su desaparición por detrás de la lejana montaña, luego de subir con un movimiento como paso de baile, recordaba a mi padre que nos había abandonado hacía tiempo.
Aunque la cometa se me iba, mi madre no me regañaba. ¿Ella también sentiría esa alegría de perder la cometa por un descuido? En esos casos, dejando a un lado su labor de costura, me hacía otra nueva. La cometa siempre tenía forma de raya. Vivíamos gracias a la costura. Aunque nuestra economía era precaria, había muchos materiales para hacer la cometa. De las hojas amontonadas en un rincón del cuarto, que servían para hacer patrones de vestido, sacaba una y la cortaba con tijeras. La cortaba primero en forma de diamante, luego pegaba largos palitos de bambú, delgados como los palitos de las brochetas, perpendicularmente y en líneas diagonales. Para la parte de la cabecera de la cometa, arqueaba el palillo y lo colocaba en forma recta para que formara una cruz junto al palillo perpendicular. Con el pedazo que sobraba, le hacía unas orejas a ambos lados del final del palillo recto y colocaba una larga cola, más larga que el mismo pez raya. Luego amarraba el hilo de seda al palillo en forma de cruz.
Mi madre, sin que se lo pidiera, tomaba la iniciativa de hacerme una nueva cometa. Nunca lo dejaba para otro día con el pretexto de su trabajo de costura. Se quedaba muy seria y absorta mientras hacía la nueva cometa. Más tarde comprendí que era una manera de comunicarse con mi padre, que llevaba una vida errante. Mi padre, quizá, ya la habría olvidado hacía tiempo, pero el afecto de mi madre hacia él perduraba. Por esta razón, la cometa que se iba al cielo disminuía su miedo y el vacío sufridos por su ausencia. En esos tiempos de espera desesperada, que se empeñaban más por el desastre, ella se aferraba a la imagen que se perdía cada día.
Mi madre era famosa por su destreza para hacer réplicas perfectas con apenas mirar un vestido. Ahora, aunque muy asustada, ¿no habría notado la desaparición de la raya del dintel? Debido a la costura, pasaba las noches velando bajo la opaca luz de la linterna, pese a ello su vista estaba en buen estado. En ese momento no podía avisarle que faltaba aquel objeto. Fuera de cierta compasión que sentía por la intrusa, parada sin pestañear, con la mirada penetrante, no me agradaba la idea de que sucediera otro alboroto por mi comentario. De hecho, seguro afectaría a mi madre, que sufría del corazón. Cerré apresuradamente la pequeña puerta. No quería que mi madre se diera cuenta de la ausencia de la raya. Ella entró al cuarto, se sentó y miró un buen rato hacia el vacío. Después de mucho tiempo, rompió el silencio con voz queda:
—¿Qué hacer? Nos toca esperar que se derrita la nieve. Hasta un animal se debe echar en hueco seguro. Igual que nosotros, ella también está encerrada. No tiene otra opción. Si el animal baja a la meseta de la montaña arriesgando su vida, hay que darle algo de comer. Se dice que si los animales bajan porque no tienen comida, hay que darles algo bueno, porque el dios de la montaña, compadecido de los pobres animales, nos los envía. Dicen que si se come la primera nevada del año, se tendrá la buena suerte de que el faisán entre a la casa. Yo no he comido la primera nevada, pero ha llegado una chica en vez de un animal. No sé qué significa esto: ¿buena suerte?, ¿mala suerte?
Mi mirada, dirigida a la grieta entre la puerta de la cocina y la pared, seguía clavada en ella. Después de que mi madre entró al cuarto, la chica siguió parada un buen rato. Poco a poco empezó a moverse lentamente, al ritmo del monólogo de mi madre. Se acercó al fogón y se acurrucó. El fogón estaba apagado. Sin embargo, ella buscó un palito y removió la ceniza del fogón. Buscaba algo de fuego.
—¡Apártate de allí! —me gritó mi madre.
Me retiré apresurado al centro del cuarto.
—Si la tomamos en cuenta, ella seguirá con su desvergüenza. Aunque ya es grande, vive de la mendicidad, debe ser una astuta que capta inmediatamente lo que otros piensan. No le hagas caso. Fíjate cómo soportó tantos golpes en su espalda. Me ganaron sus huesos fuertes, parecidos a una cabeza de caballo mal sancochada.
Bajó la voz para que la muchacha no la oyera. La fortaleza de la chica le había ganado. Mi madre sacó una conclusión de ese alboroto: no podría sacarla de casa si no conseguía la ayuda de los vecinos. Quedamos maniatados. No podíamos pensar en el desayuno. Sólo mirábamos el techo.
Después de un buen rato, mi madre logró regular su respiración y entró a la cocina. Le quitó el palito, la arrinconó hacia la puerta de la cocina que da al patio y empezó a calentar el fogón sin descuidar lo que la otra hacía. Yo estaba intranquilo. No sabía en qué momento mi mamá soltaría un alarido. Sólo escuché los ruidos de romper la leña y encender el fuego. No hubo ningún alarido. Al parecer, no se había dado cuenta de la ausencia de la raya.
Continuó la peligrosa tranquilidad. Subió el humo desde la caldera grande que estaba encima del fogón. El agua hervía. Mi madre me llamó a la cocina. Había estado incómoda en un ambiente de enfrentamiento con la chica, y ésta apenas descubrió mi presencia. Hizo el gesto de pegarse más a la puerta, pero no mostró ninguna perturbación. Con mi presencia en la cocina, mi madre recobró su fuerza. Empezó a pedirme esto y lo otro con voz un poco exagerada. Primero quería derretir la nieve acumulada en la parte exterior de la puerta de la cocina para liberar el movimiento de ésta. Con el recipiente de agua caliente hice varios viajes entre el fogón y la puerta. Mientras tanto, mi madre, acurrucada, mantenía su lugar frente al fogón; y la chica seguía parada al lado de la puerta, sin moverse. No se destapaba la cara oculta con el saco.
Con el agua hirviente, la nieve empezó a derrumbarse como un castillo de arena en la orilla del mar. Ya se podía abrir la puerta un poco, pero la nieve seguía obstaculizando la vista, porque llegaba hasta la altura de mi cintura. Nos dimos cuenta de que estábamos completamente aislados de los vecinos. Sentí desesperación ante el muro tan blanco que me congelaba hasta los ojos y tuve ganas de gritar. Mi madre y yo rechazábamos las inútiles preocupaciones e intervenciones de los vecinos, deseábamos estar un poco apartados del mundo. Habíamos logrado lo que deseábamos. Sin embargo, esta situación empezó a inquietarnos poco a poco.
En invierno siempre nevaba mucho en este pueblo, situado en lafalda sur de la montaña Taebaeksan. Cuando los vecinos veían la posibilidad de nevada durante la noche, antes de acostarse tendían una cuerda entre sus casas. A la mañana siguiente, cuando caía tanta nieve que igualaba a todas las nevadas del mundo, lo primero que hacían era mover la soga para saber si su vecino estaba bien. Y durante toda la mañana movían la soga desde ambos extremos para abrir una zanja para pasar. Pero la nevada de la noche anterior era algo que no se imaginaron. Y aunque hubieran adivinado, ningún vecino habría tendido la soga desde su casa hasta la nuestra para saber de nuestras vidas. Desde que mi padre se marchó de casa, mi madre no consideraba importante el trabajillo de costura y mucho menos los consejos de los vecinos.
El abandono de mi padre, sin duda, le había dejado una profunda llaga imposible de curar debido a su orgullo. Mi madre guardaba silencio absoluto. No me contó por qué mi padre se había marchado de casa ni porqué vivía errante. El arrepentimiento se acumula en la vida, pero mi madre no se quejaba de él ni le echaba la culpa. Simplemente callaba. Tampoco derramaba lágrimas para quejarse de su vida, porque temía el menosprecio de los vecinos. Con el rostro inexpresivo, como de yeso, vivía absorta en la costura con su fina destreza.
Tampoco estaba ansiosa de saber el paradero de mi padre. Por eso yo no podía conocerlo a través de los recuerdos de mi madre. En invierno ella hacía con ahínco la cometa, pero nunca la lanzaba al cielo. Con esta actitud, seguramente esperaba su regreso por su propia voluntad. En su corazón convivía con mi padre y jamás se cansaría de llamarlo. Lo adiviné porque me hacía las cometas sin regañarme y trataba de ser indiferente si se iban al cielo.
La máquina de coser producía sonidos rítmicos, como si pequeñas piedras rodaran sobre la roca. En las noches invernales, poco antes del Año Nuevo del calendario lunar, a veces me despertaba, porque el sonido de la máquina se prolongaba hasta después de la medianoche. Sobre su cabellera dividida con la crencha en línea recta se formaba un moño y unos mechones quedaban sueltos, livianos como semillas de diente de león; y su mano con dedal hacía girar la máquina que siempre brillaba, aun bajo la opaca luz. En esas noches heladas seguía con el rostro inexpresivo, como si no apurara el vaso del dolor derretido de la sobrevivencia. Cuando me veía despierto, dejaba de trabajar, traía la bacinica guardada en la barandilla de afuera y me la alcanzaba. Yo estaba con los ojos semidespiertos, pero su aguda concentración captaba hasta mis más leves movimientos. Aunque no estuviera desvelándose con su costura y bostezando a cada rato, sus oídos siempre ambulaban fuera de casa. Con mucha ansiedad ella esperaba a mi padre y rezaba para que volviera por su propia voluntad para no herir más su orgullo, por eso estaba al tanto de cualquier movimiento mío.
Mi madre esperaba a su esposo ausente, y yo esperaba a mi padre ausente. Ella no me habló de mi padre para guardar sus recuerdos sola y, como no la comprendía, yo trataba de conseguir algún recuerdo de mi padre.
Había hervido dos ollas de agua y preparado el desayuno, y yo dudaba de que no se hubiera dado cuenta de la desaparición de la raya. Si fingía no saber, ¿por qué obraba así? No comprendía su silencio. La duda que me abrumaba pronto se aclaró. Mi madre entró al cuarto portando la mesita con arroz y otros platos. Y dijo: “¡A desayunar!” La miré un poco sorprendido. Su actitud fría era muy diferente de otras veces. Además, ella misma acababa de decir que en un día con tanta nieve como ése, si los animales hambrientos llegaban al pueblo, no debíamos cazarlos, sino darles comida y dejarlos libres. Adivinó lo que pensaba. Acercando más la mesa hacia mí, agregó: