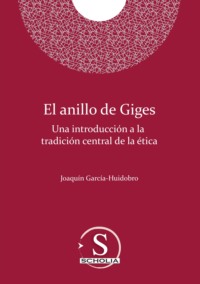Buch lesen: "El anillo de Giges"







Índice
Prólogo
Introducción
i. El desafío del relativismo ético y el origen de la filosofía moral
ii. El conocimiento en la ética
iii. ¿Existe un fin del hombre?
iv. La cuestión de las virtudes morales
v. ¿Es posible hablar todavía de vicios?
vi. Las virtudes y la racionalidad humana
vii. Las virtudes y la corporeidad humana
viii. El problema de las normas morales
ix. Las normas jurídico-positivas
x. Conciencia y moralidad
xi. Los criterios de la moralidad
xii. Ética y naturaleza
xiii. Dios en la ética
xiv. La herencia ética de la Tradición Central: un resumen
Guía bibliográfica
Índice analítico
Prólogo
Hoy se escribe más que nunca sobre ética, y buena parte de la discusión pública se refiere a temas morales. Así, por ejemplo, la cuestión del aborto no ha perdido vigencia en la discusión pública norteamericana, y asuntos como la corrupción, tanto en el campo de la política como de la actividad empresarial, están a la orden del día en la atención de los medios de comunicación y las conversaciones de los ciudadanos.
El interés por la ética es en sí mismo positivo, por más que las razones que hayan llevado al público a adquirirlo no sean precisamente alentadoras. Con todo, gran parte de los debates parecen no tener solución, ya que los interlocutores no hacen explícitas las bases filosóficas desde las cuales debaten. Este libro pretende proporcionar al lector no iniciado en la materia algunos elementos que lo lleven a entender un poco mejor las categorías relacionadas con estas discusiones. Para hacerlo, se pretende mostrar el núcleo de las convicciones morales fundamentales de nuestra cultura, lo que se ha llamado la “Tradición Central” de la ética de Occidente. Hoy no todos comparten esas convicciones, pero sin conocerlas, sea para negarlas o para desarrollarlas y aplicarlas a las nuevas y complejas situaciones que nos preocupan, el diálogo se hace muy difícil. Esta obra pretende situarse en un nivel intermedio entre la complejidad de los tratados de ética y lo que enseñan las obras de divulgación, muy necesarias pero insuficientes para el lector que se pregunta por los fundamentos de la praxis. Su destinatario natural es un público de nivel universitario, aunque no esté versado en materias filosóficas.
En los capítulos II (“El conocimiento en la ética”) y XII (“Ética y naturaleza”) hay algunos pasajes cuya dificultad es mayor que en el resto del libro, aunque en esta edición se ha intentado explicitar más algunas de sus ideas y se han incluidos más ejemplos, de modo que su lectura resulte menos difícil. En todo caso, el lector que lo desee puede omitir la lectura de esas escasas páginas.
De esta obra se han publicado ediciones en Chile (Fundación de Ciencias Humanas, 2005; editorial Andrés Bello, 2006 y 2007, y Res Publica, 2014 y 2016), Perú (Palestra, 2009) y España (Rialp, 2013), además de una edición en formato electrónico (Democracia y Mercado, 2011). La versión actual corrige ampliamente la última edición chilena (2016), que a su vez había incluido importantes modificaciones respecto de las anteriores. En la bibliografía no hubo modificaciones importantes, salvo incluir algunos textos imprescindibles. La obra está dividida en parágrafos, lo que facilita su cita, en relación con la multiplicación de ediciones. Conviene tener en cuenta este hecho cuando se consulta el índice analítico.
Diversas personas leyeron los primeros manuscritos de este trabajo, hicieron valiosas correcciones o proporcionaron buenas ideas para el mismo. A todas ellas mi gratitud, lo mismo que a mis alumnos de la Universidad de los Andes (Santiago, Chile), que me han hecho muchas preguntas difíciles que aquí procuro responder.
Como siempre, quiero señalar mi deuda intelectual con Alejandro Vigo: es probable, mejor dicho, seguro, que muchas ideas aquí incluidas hayan sido producto de largas conversaciones con él, si bien su modo de tratar estos temas es muy diferente. En todo caso, no pierdo las esperanzas de que alguna vez se anime a escribir su propio libro de ética. También estoy en deuda con el Grupo de Investigación en Filosofía Práctica de la Universidad de los Andes y con Alejandro San Francisco, Julio Isamit, Camilo Pino, Nicolás de Prado, Carlos I. Massini, Alejandro Miranda, Sebastián Contreras, Jorge Martínez Barrera, Modesto Santos, José Antonio Poblete, Hugo Herrera, Andrea Davanzo, Catalina Parada y Fernando Inciarte. Ya no podré reprocharle a este último que no lea los manuscritos que se le envían. Desde el 9 de junio de 2000 ya no necesita leer nada.
Por último, agradezco a la Fundación Gabriel y Mary Mustakis su apoyo bibliográfico, a la Fundación Alexander von Humboldt el haber gozado del tiempo y la tranquilidad que me permitieron concebir y escribir una parte de este libro durante una estancia en Münster, y a Fondecyt, cuya ayuda permitió llevarlo a cabo, dentro de un proyecto más amplio.1 Sin la iniciativa de Alberto Ross y el trabajo de la editorial Notas Universitarias no se habría podido publicar esta edición mexicana, que resulta particularmente significativa para mí, pues el primero de mis antepasados que llegó a América lo hizo precisamente por México, aunque hoy no es muy querido en ese país. Llegó con un grupo de sus hombres en 1519. Su nombre era Hernán. A diferencia de él y sus acompañantes, este libro llega a tierras mexicanas en son de paz.
Santiago, Chile, 2 de octubre de 2018
1 Las versiones preliminares de algunos capítulos de este libro han sido publicadas previamente: Cap. I “El desafío del relativismo ético”, en La mujer ante la sociedad y el derecho. Conferencias Santo Tomás de Aquino (Santiago, Universidad Santo Tomás, 2002, pp. 23-36); Cap. XI “Las normas morales que no admiten excepciones”, en Revista de Derecho (Coquimbo) 12, 2 (2005), pp. 131-139, y Cap. XIII “Dios en la ética”, en J. Borobia et al. (eds.), ¿Ética sin religión? (Pamplona, eunsa, 2007, pp. 125-134). Además, en ocasiones aisladas se ha empleado material incluido en otros trabajos del autor.
Introducción
En La República de Platón se cuenta la historia de Giges, un pastor que servía al rey de Lidia.
Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en que Giges llevaba el ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó adentro un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Giges le quitó el anillo y salió del abismo.1
Al poco rato descubrió que, al mover el anillo de determinada manera, su portador se tornaba invisible, de modo que sus compañeros hablaban de él como si no estuviese presente en la conversación, porque no podían verlo. No tardó en advertir el poder que le otorgaba la capacidad de volverse invisible. Se introdujo en la corte, sedujo a la reina, mató al rey con su ayuda y terminó por transformarse en tirano.2
Esta historia no está recogida por casualidad. Si Giges es un modelo envidiable, la ética está de más, o es únicamente un pretexto para mantener a raya a los fuertes. En el fondo, sólo se necesitaría una buena cantidad de leyes y policías, además de la confianza en que nadie encuentre un anillo semejante, porque todo hombre sería un Giges frustrado. En cambio, si la actuación de ese personaje no es razonable, si tenemos buenos argumentos para no usar el anillo de esa forma, aunque lo encontremos, entonces hay lugar para la ética. Y podremos pensar, por tanto, que hombres como Giges pueden hacer muchas cosas, menos la más importante: lograr que su vida tenga sentido.
Es probable que todo lo fundamental que había que decir acerca de la ética se haya escrito hace ya muchos siglos, en la Ética a Nicómaco. Allí explica Aristóteles que sus lecciones tienen por destinatarias a personas razonables, es decir, a la gente que procura comportarse bien. Pero ese tipo de hombres son precisamente los que no necesitan acudir a clases de ética. Son otros los individuos que deberían asistir: aquellos que suelen encontrarse en lugares de mala muerte y no en un curso de filosofía de la moral. Con todo, Aristóteles, que era muy consciente del problema, dictó de hecho esas lecciones, y lo hizo ante ese público de ciudadanos virtuosos. Al hacerlo, nos mostró que su interés no era tanto evitar que la gente se comportara mal, sino más bien producir una reflexión acerca de la excelencia humana, cosa que sí interesa a ese público de buenas personas.
Aunque, como señalé, en la Ética a Nicómaco ya se ha escrito lo más importante, los profesores siempre creemos que puede ser de utilidad para los alumnos contar con una introducción a estos temas. Quienes hayan intentado escribir una, se habrán dado cuenta de que quizá eso no sea verdad. En todo caso, lo que me movió a escribir estas páginas es que había algunos libros introductorios muy buenos (como el de Lorda), pero que, por diversas razones, no tocaban algunas materias importantes. El lector advertirá que si aquí se tratan esos temas, es en la misma medida en que no se abordan otros. No todos tenemos las mismas ideas acerca de qué es importante, y es bueno que así sea, de lo contrario no necesitaríamos del diálogo.
Existen muchas éticas. En las páginas que siguen se muestra una de ellas. En sentido amplio, podríamos decir que es aquella representada por la Tradición Central de Occidente. Prefiero no darle ningún nombre determinado, aunque el título “Tradición Central” no sea muy atractivo en estos tiempos y varios lectores del manuscrito hayan sugerido cambiarlo.3 En todo caso, este es un libro escrito por lo que C. S. Lewis llamaba “an old Western man”, es decir, por un hombre que piensa que la herencia ética de Occidente es importante y no resulta sensato dejarla a un lado, menos cuando ni siquiera se la conoce, como sucede con muchos que la consideran superada. Si nuestros contemporáneos leyeran a Chesterton, aparte de gozar con una pluma ingeniosa, podrían descubrir que el ideal democrático de nuestros tiempos no excluye, sino que exige, tomarse muy en serio la tradición, que “no es más que la democracia proyectada en el tiempo”:4
Aceptar la tradición tanto es como conceder derecho de voto a la más oscura de las clases sociales: la de nuestros antepasados; no es más que la democracia de la muerte. La tradición se rehúsa a someterse a la pequeña y arrogante oligarquía de aquellos que, sólo por casualidad, andan todavía por la tierra. Todos los demócratas niegan que el hombre quede excluido de los derechos humanos generales por los accidentes del nacimiento; y bien, la tradición niega que el hombre quede excluido de semejantes derechos por el accidente de la muerte. Nos enseña la democracia a no desdeñar la opinión de un hombre honrado, así sea nuestro caballerizo; y la democracia también debe exigirnos que no desdeñemos la opinión de un hombre honrado, cuando ese hombre sea nuestro padre. Me es de todo punto imposible separar estas dos ideas: democracia y tradición. Me parece evidente que son una sola y misma idea.5
No siempre resulta fácil decir quién pertenece y quién resulta ajeno a esta tradición. Pero todos estamos de acuerdo en que Aristóteles, Cicerón y Tomás de Aquino están en el tronco de ella, mientras que Hume, Marx o Freud pretenden romper con esa herencia intelectual. Hay casos más difíciles de definir. Sin embargo, pienso que Kant, por ejemplo, mantiene sus tesis fundamentales, particularmente en filosofía moral, no obstante recurrir a fundamentaciones muy diferentes de las que hasta entonces había utilizado la filosofía clásica. En todo caso, esto daría para un análisis que es ajeno a este texto.
Por más que aquí sólo se muestre un modo de entender la ética, hay en muchos casos implícita una discusión con otras posturas, aunque no se mencionen. El objetivo que se persigue es poner de relieve ciertos problemas, más que información acerca de autores y corrientes filosóficas. En efecto, si no se tienen presentes los problemas que mueven a filosofar, la filosofía misma se entenderá como una sucesión de refutaciones. Y no es así: espero haber aprendido al menos eso de mis maestros. La filosofía se parece mucho más a una conversación sobre ciertos grandes temas, donde las diferencias normalmente se refieren a matices. Lo que ocurre es que en la filosofía los matices son muy importantes. A veces, son todo.
El plan del libro es muy sencillo: se ocupa de los que, a mi juicio, son los temas fundamentales de la ética: el fin del hombre, las virtudes, la ley, la conciencia, y otros. Aunque no siempre se diga, lo hace de la mano de algunas grandes obras y se refiere constantemente a ciertas creaciones artísticas, particularmente literarias. No es sólo un motivo pedagógico el que me llevó a elegir este estilo de presentar los argumentos, sino que responde a ciertas convicciones filosóficas, que no es el caso desarrollar aquí.
En buena medida, este libro pretende ser una respuesta al relativismo. Pienso que, al menos desde Platón, toda la ética occidental tiene ese mismo carácter. Pero no se agota ahí: también es el esfuerzo por mostrar un ideal de excelencia humana que permita entender que el hombre es un ser esencialmente moral y que la moral, lejos de coartarlo, es condición de su plenitud. En este sentido, este libro no sólo tiene enfrente a los relativistas, sino también a otro género de personas: los que sueñan con un mundo en el que la noción de deber esté ausente, donde no exista nada que limite el propio querer. Pienso que esta situación no sólo es utópica, sino también indeseable. Si por un accidente los hombres perdieran la conciencia de alguno de los diez mandamientos y, por tanto, pudieran transgredirlos de buena fe, su existencia no sería mejor. Más bien sería bastante desgraciada. Chesterton dice algo parecido:
El tono de las sentencias de las hadas es siempre este: “puedes vivir en un palacio de oro y de zafiro si no pronuncias la palabra vaca”; o bien: “vivirás feliz con la hija del rey si no le enseñas nunca una cebolla”. La visión depende siempre de un veto. Todas las cosas enormes y delicadas que se te conceden dependen de una sola y diminuta cosa que se te prohíbe.6
Hay que agregar, sin embargo, que esa condición no es caprichosa: aunque no todos lo sepan, las prohibiciones morales son una salvaguardia de los aspectos básicos del desarrollo humano. Pensar que viviríamos mejor sin este o aquel mandamiento implica que no se conoce suficientemente lo que es el hombre y lo que le hace bien. Por eso un autor ha caracterizado la moral simplemente como el “arte de vivir”.7 De ordinario, las señales de la ruta sólo incomodan a quien no tiene interés de llegar vivo a destino alguno. Pero aunque las prohibiciones tengan un sentido y sean importantes para tutelar el bien humano, apenas constituyen una pequeña parte de la ética. Un papel mucho más destacado lo ocupan, por ejemplo, las virtudes, es decir, las diversas manifestaciones de la excelencia humana.
El lector echará en falta algunos temas, como el análisis detallado del acto humano o de la libertad, que son muy importantes, pues constituyen el fundamento de la ética, pero que, a mi juicio, es mejor tratar de modo sistemático en un libro de teoría de la acción o de antropología filosófica. Esta decisión es, naturalmente, muy discutible. Tanto como la contraria.
Entre la antropología filosófica y la ética hay estrechas relaciones. De una parte, si sabemos cómo es el hombre, entenderemos mejor cómo debe comportarse y cuáles son las maneras adecuadas de tratarlo. Pero al hombre no lo conocemos como se accede a un objeto inerte, que está simplemente situado frente a nosotros. El ser del hombre se muestra en la acción. Por eso, desde otra perspectiva, la ética también se halla antes que la antropología y ayuda a su constitución. El hombre es un ser activo, y lo conocemos en la medida en que lo vemos actuar.
Este libro está dirigido, en primer lugar, a los alumnos universitarios y a otras personas que deseen acercarse a los temas fundamentales de la ética. Sin embargo, aunque casi no se señalen autores y discusiones especializadas, también quiere ser una conversación con los estudiosos de la filosofía práctica. Probablemente no sea una buena costumbre el conversar con dos tipos de interlocutores al mismo tiempo, pero a veces no hay más remedio que hacerlo. En todo caso, los especialistas notarán que evito entrar en debates propios de entendidos, porque me interesa presentar el tronco de la Tradición Central y no describir cada una de sus ramas.
1 La República, II 359d-e, Madrid, Gredos, 1988.
2 La República, II 359e-360b.
3 Sobre el uso de esta expresión, tomada de I. Berlin. Cf. R. P. George, Making Men Moral. Civil Liberties and Public Morality, Oxford, Clarendon Press, 1993, p. 19, nota 2.
4 G. K. Chesterton, Ortodoxia, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 88.
5 G. K. Chesterton, Ortodoxia, pp. 89-90.
6 G. K. Chesterton, op. cit., p. 105.
7 J. L. Lorda, Moral: el arte de vivir, Madrid, Palabra, 1996.
i
El desafío del relativismo
ético y el origen de
la filosofía moral
La nobleza y la justicia que la política considera
presentan tantas diferencias y desviaciones,
que parecen ser sólo por convención y no por naturaleza.
Aristóteles
§ 1. La generalidad de las personas comparte la idea de que la ética tiene que ver con los criterios acerca de lo bueno y lo malo. Pero este acuerdo, aunque importante, nos deja abiertas al menos dos cuestiones decisivas. La primera es que supone que a nosotros nos interesa distinguir entre lo bueno y lo malo. Con cierto cinismo podríamos preguntar: “¿y por qué ser bueno?” En un libro de Michael Ende, unos brujos cantan una canción aprendida en su infancia: “Cuando el niñito decapitó a la ranita, se sintió muy contento. Porque hacer el mal es mucho más bonito que el estúpido bien”.1 En el caso de estos brujos, entonces, resulta claro que ni siquiera se preguntan si conviene ser bueno. Vamos a dejar esta cuestión para más adelante,2 pero podemos anticipar algo si tenemos en cuenta que preguntar acerca de por qué ser bueno es otra forma de la pregunta: ¿para qué la ética?
La segunda cuestión que está detrás de ese aparente acuerdo acerca de qué cosa es la ética, se refiere a cómo obtenemos los criterios acerca de lo bueno y lo malo. Porque no obtenemos nada con querer ser buenos si no sabemos cómo serlo. Algunos piensan que no es posible obtener criterios absolutos, objetivos, independientes de las preferencias personales. Otros estiman que sí, al menos en cierta medida. Comencemos por la primera de esas cuestiones: ¿por qué es necesaria la ética? La segunda, es decir, cómo accedemos a esos criterios, la dejaremos para más adelante.3
La ética: búsqueda de los criterios de lo bueno
§ 2. A diferencia de los animales, los seres humanos no alcanzamos nuestros fines espontáneamente. Queramos o no, tenemos que proponernos ciertos objetivos y buscar los medios más adecuados para conseguirlos. Pero tanto en los fines como en los medios hay una variedad importante. No todos son equivalentes ni nos hacen incurrir en los mismos costos. En el hombre, entonces, existe un grado de ambigüedad que no se da entre los animales, que se limitan a seguir el instinto más fuerte. Esto hace que la vida humana esté llena de problemas y explica que algunos intenten simplificarla, hacerla más semejante a la existencia aparentemente plácida de los animales y nos inviten a seguir nuestros deseos, a hacer lo que queramos. Serrat plantea el problema, cuando le pregunta a su ejecutivo de película: “¿No le gustaría, acaso, vencer la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos…?”. Y Lord Henry da la respuesta, cuando aconseja a Dorian Gray:
Se nos castiga por nuestros rechazos. Todos los impulsos que pretendemos estrangular permanecen en nuestra mente y nos envenenan […]. La única forma de librarse de una tentación es entregarse a ella. Si uno se resiste, el alma enferma al ansiar aquello que se ha prohibido a sí misma, deseando lo que sus monstruosas leyes han convertido en monstruoso e ilegítimo.4
Sin embargo, a pesar del consejo de ese noble libertino, no parece posible, y quizá ni siquiera deseable, escapar de esa complicación. Si nos invitan a dejarnos simplemente llevar por nuestras apetencias, nos estarán haciendo un flaco favor. ¿Sabemos siempre lo que apetecemos? Nuestros deseos no son unívocos. Deseamos muchas cosas a la vez y con frecuencia esos deseos son incompatibles entre sí. Hay deseos cuya consecución impide la satisfacción de otros o causan la ruina del hombre. Por algo decía Heráclito que “no es mejor para los hombres que se les dé lo que desean”.5 En ocasiones, ni siquiera podemos decir cuál es el deseo más fuerte. Es más, incluso para seguir ese deseo más fuerte tenemos que decidirnos a hacerlo, pues siempre está presente la posibilidad de actuar de otra manera. Y ese factor de decisión no proviene de aquellos deseos que compartimos con los animales. Le guste o no, el hombre está condenado a remitirse a una instancia superior a los deseos o impulsos. O, siguiendo una terminología más clásica, se hace necesario admitir algún tipo de deseo que no compartimos con los animales, un deseo racional.
Esa instancia superior de carácter racional tiene en cuenta los impulsos pero no está determinada por ellos. Si lo estuviese, no tendríamos ningún problema. Para algunos, esto sería una situación ideal: descubrir un día que, al igual que los animales, no tienen problemas. Pero, en realidad, lo que les interesa no es carecer de problemas, sino saber que no los tienen. Esto nos conduce de nuevo a esa instancia superior a los deseos, nos lleva a la razón. Si lo fundamental fuese no tener problemas, todos envidiarían a las personas que, como consecuencia de un accidente, han quedado en estado vegetal, con una vida sin conciencia. Con todo, los hombres prefieren una vida consciente, aunque no sea sencilla. Por eso, sólo de manera poética podía decir Rubén Darío:
Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque ésa ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente.6
La verdad es que ningún hombre en su sano juicio querría volverse piedra inanimada, pues sería algo todavía peor que la muerte.
Si no nos basta con dejarnos llevar por los deseos o impulsos, quiere decir entonces que debemos acudir a una instancia superior. Tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer y qué medios utilizaremos para llevarlo a cabo. Sin embargo, para elegir hay que recurrir a ciertos criterios, pues de lo contrario seguiríamos recluidos en el campo de la pura sensación. La búsqueda de esos criterios y la reflexión sobre los mismos tiene que ver con eso que llamamos “ética”. Probablemente haya éticas mejores y peores, más o menos profundas, pero no existe la posibilidad de prescindir de la ética, ya como disciplina sistemática, ya como un conjunto de conocimientos, sean intuitivos o elaborados, que se van transmitiendo de generación en generación. Incluso las personas sólo medianamente sensatas coinciden con John Stuart Mill cuando dice:
Es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho; mejor ser un Sócrates insatisfecho que un necio satisfecho. Y si el necio o el cerdo opinan de un modo distinto es a causa de que ellos sólo conocen una cara de la cuestión. El otro miembro de la comparación conoce ambas caras.7
Por su lado, el hecho de disponer de ciertos criterios de juicio, el tener delante ciertos modelos de conducta que se considera conveniente seguir, significa para el hombre un importante ahorro de tiempo. En efecto, a la hora de elegir, el ciudadano común no necesita realizar una larga deliberación para obtener los criterios de lo bueno y de lo malo. Le basta atender a lo que ha visto y le han enseñado sus mayores. Dicho con otras palabras: normalmente su reflexión se referirá más bien a cómo aplicar esos criterios al caso que enfrenta, pero no a determinar esos criterios, que le son provistos por la enseñanza de sus mayores. Esto, naturalmente, sólo vale para los casos habituales, pues hay situaciones en que el ser humano se ve enfrentado a la posibilidad o necesidad de poner en duda los criterios morales que ha recibido a través de la educación o de los modelos sociales, pues descubre o cree descubrir que no son acertados. Puede advertir, por ejemplo, que la práctica de la esclavitud no es tan buena como le parece a sus coetáneos. Que es buena para algunos pero no para todos. Entiende que, de poder elegir, nadie querría que una parte de los habitantes de su país fuesen esclavos, si no está seguro de si va a quedar él fuera de esa desgraciada condición. Es lo que le ocurrió a John Newton (1725-1807), un marino que se había dedicado largos años al tráfico de esclavos, cuando empezó a ponerse en el lugar de sus pobres pasajeros. Entonces se transformó en un activo promotor de la abolición de la esclavitud y se hizo famoso por su canción “Amazing grace”, donde expresa su pesar por su comportamiento anterior.
Aludir a una ética, implica aceptar la idea de una cierta igualdad entre los hombres, al menos proporcional. Es lo que hacemos cuando nos ponemos en el lugar del otro, como en el ejemplo del juicio que se formula sobre la esclavitud. No pretendemos que nos den lo mismo que al resto de los hombres en beneficios o cargas, pero sí que nos reconozcan lo que nos corresponde de acuerdo con nuestros méritos, función o necesidades.
Aunque la palabra “ética” está etimológicamente vinculada con el vocablo éthos, que en griego significa “costumbre”, vemos que en ella podemos descubrir algo más que costumbres. A primera vista, los hombres buenos son aquellos que siguen las costumbres de sus mayores. Pero esto no basta, porque a veces esas costumbres no son acertadas, como sucedía, por ejemplo, con la práctica de ofrecer sacrificios humanos. Con todo, en principio parece razonable aplicar una presunción en favor de la bondad de las costumbres de nuestros antepasados. Lo contrario llevaría, entre otros inconvenientes, a tener que rehacer la sociedad por entero en cada cambio generacional. Sin embargo, esa es una presunción que admite prueba en contrario. Y a veces, como en el caso de la esclavitud, una persona honrada debe rebelarse ante una determinada práctica social. Lo decisivo, entonces, no es la tradición, sino la verdad: “La tradición –decía Mahler– es la transmisión del fuego y no la adoración de las cenizas”.8
Además, tampoco basta con reducir la ética a las costumbres, porque estas distan de ser uniformes: dentro de una misma sociedad las hay mejores y peores. Por tanto, se hace necesario discernir entre unas y otras, y eso supone acudir a ciertos criterios que son distintos de las costumbres mismas. También podríamos responder que no se trata de seguir cualquier costumbre, sino sólo las de los hombres buenos. Esa es probablemente una buena respuesta, pero deja pendiente el problema de cómo determinar quiénes son esos hombres buenos.
¿Qué entendemos por ética?
§ 3. La reflexión objeto de este libro supone una mínima clarificación de lo que entendemos por “ética”. Se trata de una palabra que significa muchas cosas. Podemos decir, por ejemplo, que “no compartimos la ética de los esclavistas”, su modo de actuar. También podemos afirmar que “la esclavitud es una práctica éticamente reprobable”. Por último, podemos usar esa expresión en un sentido derivado, y preguntarnos, por ejemplo, “¿qué quieren decir los autores que, como Kant, piensan que la esclavitud implica tratar a un hombre simplemente como medio, es decir, desconocer su dignidad?”. En este caso, estamos reflexionando sobre una teoría ética; se trata de una reflexión acerca de una reflexión.
Tenemos, entonces, al menos tres sentidos en los que podemos usar la voz “ética”. En el primer caso, el de la ética de los esclavistas, se usa la palabra “ética” como sinónimo de “costumbres”. Este uso del lenguaje es muy antiguo y se ajusta a la etimología de la palabra: éthos, como queda dicho, en griego, significa costumbre, es decir una práctica social, y éthos (que deriva, según Aristóteles, de la palabra anterior) atiende al carácter de un sujeto. En esta primera acepción, habría éticas buenas y malas. Así, aunque suene a paradoja, podríamos decir, por ejemplo, que la ética de los terroristas es completamente inmoral.
Por otra parte, en el segundo caso, cuando afirmamos que la esclavitud es éticamente reprobable, entendemos por ética una reflexión racional y sistemática acerca de lo bueno y lo malo. De esta manera, podemos decir que la ética clásica considera que la mentira es siempre mala. Este uso de la palabra es el más importante en el contexto de este libro. Es lo que algunas veces se llama ética “prescriptiva” o “normativa”. En este sentido, la ética es una disciplina práctica, que tiene entre sus objetivos el evaluar la acción, ya sea para aprobarla o censurarla, ya se refiera a lo que se ha hecho o a lo que se va a hacer. Una ética puede ser normativa aunque utilice un lenguaje preponderantemente descriptivo, como sucede en la Ética a Nicómaco. Allí Aristóteles, aunque está lejos de establecer un conjunto de reglas morales, no se limita a recoger un catálogo de las prácticas de los hombres, sino que nos proporciona elementos que nos permiten discernir y estar en condiciones de juzgar si acaso unas costumbres son mejores que otras. Nos pone delante casos como el de Pericles, conocido por su prudencia,9 y Sardanápalo, famoso por sus excesos y vicios.10 Si bien no siempre lo dice expresamente, parte de la base de que sus oyentes, personas bien educadas, serán capaces de saber cuál de esos modelos es digno de ser seguido.