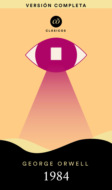Buch lesen: "Fuerte como la muerte"
Fuerte como la muerte

Fuerte como la muerte (1889) Guy de Maupassant
© Editorial Cõ
Leemos Contigo Editorial S.A.S. de C.V.
edicion@editorialco.com
Edición: Octubre 2020
Imagen de portada: Johanna van de Kamer Rawpixel / Shutterstock
Diseño de portada: Ana Gabriela León Carbajal
Traducción: Ricardo García
Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
Índice
1 Primera Parte
2 I
3 II
4 III
5 IV
6 V
7 Segunda Parte
8 I
9 II
10 III
11 IV
12 V
13 VI
Primera Parte
I
El sol se colaba en el amplio estudio por el tragaluz del techo. Era como un gran cuadrado de luz brillante y azul, un espacio abierto sobre un infinito lejano de azul, por el que pasaban rápidamente bandadas de pájaros.
Pero apenas se entraba en la pieza, alta de techo y tapizada, la alegre claridad del cielo parecía como que se atenuaba dulcemente durmiéndose sobre los paños, muriendo en los huecos de las puertas, apenas alumbrando los rincones sombríos, en los que únicamente brillaban como llamaradas los marcos dorados. La paz y el sueño, esa paz de la casa del artista en que el alma humana trabaja, parecían esclavizadas allí.
En paredes como aquéllas en donde el pensamiento mora y se agita agotándose en esfuerzos violentos, parece que todo está fatigado y anonadado cuando aquél reposa.
Todo resulta inmóvil después de aquellas crisis de la vida; todo descansa; los muebles, los paños, los grandes personajes sin terminar en las telas manchadas de color, como si la mansión entera sufriese con el cansancio del dueño y hubiese trabajado con él tomando parte a diario en la lucha sin cesar renovada.
Un leve olor mareante de pintura, de trementina y tabaco a la vez, flotaba en el ambiente y empapaba los tapices y los muebles. No turbaba ruido alguno el solemne silencio fuera de los gritos vivos y rápidos de las golondrinas que pasaban sobre la cristalería abierta, y el grave rumor de París, apenas perceptible más arriba de las techumbres. Dentro del estudio, todo permanecía inmóvil, excepto la intermitente nubecilla de humo del cigarro que Oliverio Bertin, medio echado en un diván. fumaba perezosamente.
Con la mirada perdida en las lejanías del cielo, buscaba asunto para su nuevo cuadro. ¿Cuál sería éste? Nada sabía aún. No era Oliverio artista resuelto y seguro de sí mismo; sino espíritu inquieto de inspiración indecisa, que vacilaba a cada paso, entre todas las manifestaciones del arte. Rico, de buena cuna, poseedor de todos los honores, se encontraba al pie de la etapa de la vida, sin saber hacia cuál ideal había marchado.
Había sido becado en Roma, defensor de la tradición, evocador, como tantos otros, de las grandes escenas de la Historia. Luego había modernizado sus tendencias y pintado hombres de hoy con recuerdos clásicos.
Inteligente, entusiasta, tenaz para el trabajo, cambiando de ideal frecuentemente, enamorado de su arte, que conocía maravillosamente, había adquirido, gracias a la penetración de su espíritu, habilidades de procedimiento verdaderamente notables y gran flexibilidad de talento, debido en parte a aquellas sus dudas y vacilaciones en las tentativas sobre diversos géneros. Tal vez la admiración brusca del público por sus trabajos llenos de elegancia, correctos y distinguidos, había influido sobre su temperamento, impidiendo que fuese lo que, normalmente hubiera sido de otro modo.
Desde el triunfo de su “debut”, le preocupaba, sin darse cuenta de ello, el afán de gustar siempre, y esto torcía secretamente su rumbo y atenuaba sus convicciones. Aquel deseo de agradar aparecía en él con todas las formas y había contribuido no poco a su reputación.
El agrado de sus maneras, las costumbres todas de su vida, el propio cuidado de su persona, su antiguo crédito de fuerza y destreza, de habilidad con la esgrima y la equitación, eran un conjunto de pequeñas notoriedades acumuladas a su creciente celebridad.
A partir de “Cleopatra”, el primer cuadro que dio lustre a su nombre, París se apasionó bruscamente por él, adoptándolo y festejándolo, y fue de pronto uno de esos brillantes artistas del gran mundo que pasean por el Bosque, a quienes los salones miman, y que la Academia acoge desde su juventud. Era, pues, un conquistador por el voto de París entero. La fortuna lo había llevado con mimos y caricias hasta la edad madura.
Bajo la influencia de aquel hermoso día que palpitaba afuera, buscaba Oliverio un asunto poético. Estaba un tanto aletargado por el almuerzo y el cigarro, y soñaba con los ojos hundidos en el espacio, dibujando sobre el azul del cielo rápidas y graciosas figuras de mujer en una avenida del bosque o en la acera de una calle, enamorados a la orilla del agua y buena porción de fantasías galantes que llenaban su espíritu.
Las cambiantes imágenes se contorneaban sobre el cielo vagas e inmóviles, con la alucinación colorista de su mirada, y los revuelos rápidos de las golondrinas, parecidos a flechas disparadas, asemejaban rayas tiradas sobre los dibujos, como rasgos instantáneos de una pluma. Y Oliverio no daba con el asunto.
Todas las figuras entrevistas se parecían a las que ya había hecho; todas las mujeres eran hijas o hermanas de otras ya creadas por su capricho de artista, y el temor vago de que estaba impotente para el arte hacía un año, el miedo de estar agotado, de haber gastado sus facultades, de haber consumido su inspiración, se apoderaba de él en aquella meditación y por aquella dificultad para soñar nuevamente y descubrir una vez más lo desconocido.
Se levantó con dejadez para buscar en el lienzo lo que su pensamiento no hallaba, esperando que haciendo dibujos al azar surgiría de pronto la idea tenaz y rebelde. Sin dejar de hacer bocanadas con el cigarro, sembró líneas y rasgos rápidos con la punta de su difumino; pero cansado de aquellas vanas tentativas, agobiado el espíritu, arrojó el cigarro, silbó una canción popular y recogió de una silla con algún trabajo unas pesadas esferas de gimnasia.
Levantó con la otra mano una cortina corrediza, que ocultaba el espejo que le servía para apreciar la exactitud de las posturas del modelo y medir las perspectivas para obtener la verdad exacta, y colocándose delante, probó los músculos mirándose en el espejo.
Había tenido fama en los estudios de artista por su fuerza, como la tuvo luego en la sociedad por su belleza varonil. La edad, no obstante, pesaba sobre él y lo entorpecía. Oliverio era alto, de ancha espalda y pecho lleno, pero había echado vientre, como los antiguos luchadores, aunque hacía esgrima y montaba todos los días.
Tan sólo la cabeza era tan hermosa como antes, aunque de distinto aspecto; los cabellos blancos, cortos e hirsutos daban mayor brillo a la mirada de sus ojos bajo las cejas grises. Su bigote áspero, de soldado viejo, había permanecido casi castaño y daba al rostro extraño carácter de energía y fiereza.
De pie ante el espejo, las piernas juntas, el cuerpo recto, hacía describir a las esferas de hierro los movimientos reglamentarios, sostenidas en el extremo de su musculoso brazo, y seguía con complacida mirada el propio esfuerzo tranquilo y vigoroso.
De pronto, en el espejo que copiaba todo el estudio, vio moverse un tapiz. Apareció después una cabeza de mujer, sólo la cabeza, que lo miraba, y oyó una voz que decía a su espalda:
—¿No hay nadie?
—Presente —contestó volviéndose.
Arrojó las esferas sobre una alfombra y se dirigió hacia la puerta con agilidad un tanto forzada. Entró una mujer vestida con traje claro, y cuando se dieron las manos, dijo:
—¿Hace gimnasia?
—Sí —contestó él—, hacía el pavo real y me he dejado sorprender.
Ella sonrió.
—No estaba su portero —dijo—, pero como sé que está siempre solo a estas horas, he subido sin anunciarme.
Oliverio la miraba fijamente.
—¡Demonios! ¡Qué hermosa está! ¡Qué elegante!
—¡Ah, sí! Traigo un traje nuevo. ¿Le gusta?
—Precioso y perfectamente armónico... con su belleza. Parece que todos tienen hoy la intuición del color.
Dio la vuelta en derredor de ella, aplanó la tela con las manos y arregló los pliegues con la punta de los dedos como quien conoce el tocado con la experiencia de un modisto o como artista que ha pasado su vida fijando con la punta menuda del pincel las modas tornadizas y delicadas que ponen de relieve la gracia mujeril cautiva en crespón de terciopelo y seda o bajo la nevada de los encajes.
—Ya está —dijo—; le sienta admirablemente.
Ella se dejaba admirar, satisfecha de ser bonita y agradar.
No era una niña, pero si todavía hermosa; de regular estatura, bien constituida, fresca, con la morbidez que da a la carne de cuarenta años un sabor de madurez; parecía una de esas rosas que se abren indefinidamente hasta que cansadas de florecer se marchitan en una hora.
Tenían sus cabellos rubios la gracia juvenil y despierta de esas parisienses que no envejecen nunca, que tienen en sí mismas inexplicable fuerza vital y provisión inagotable de resistencia, y que durante veinte años viven de este modo, indestructibles y victoriosas, cuidando ante todo el cuerpo y economizando la salud.
—¡Qué! —dijo ella —¿nadie me besa?
—He fumado...
—¡Uff! —replicó ella.
Luego ofreció la boca a Oliverio diciéndole: Tanto peor.
Sus labios se unieron.
Oliverio le quitó la sombrilla y la despojó de su capita de verano con vivo y movimiento pronto y seguro, propio de quien estaba hecho a aquella familiar maniobra.
Se sentó luego ella en el diván y Oliverio le preguntó con interés:
—¿Está bien su esposo?
—Muy bien, y hasta puede que esté hablando en estos momentos en la Cámara.
—¡Hola! ¿Y sobre qué?
—Pues seguramente de la remolacha y los aceites de colza, como siempre.
Su esposo, el conde de Guilleroy, diputado por el departamento de El Havre, había llegado a ser un especialista en las cuestiones agrícolas.
Vio ella en un rincón un croquis que no conocía y atravesó el estudio preguntando:
—¿Qué es esto?
—Un pastel que he empezado; el retrato de la princesa de Pontève.
—Ya sabe —dijo ella con seriedad —que si vuelve a hacer retratos de mujer le cerraré el estudio. Yo sé bien adónde lleva esta clase de trabajo.
—¡Ah! —replicó Oliverio—. Es que no se hace dos veces un retrato de la princesa.
—Así lo espero.
La condesa examinaba el croquis empezado como mujer entendida en cuestiones de arte. Se alejó, se acercó otra vez, se colocó bien para ver la luz y acabó por declararse satisfecha.
—Está bien —dijo—. Hace maravillosamente el pastel.
—¿De veras? —preguntó halagado Oliverio.
—Sí, es un procedimiento delicado y para el que se necesita distinción. No es para los pintores vulgares.
Desde hacía doce años acentuaba la condesa su inclinación por la pintura distinguida, luchando con sus aficiones a la sencilla realidad.
Por consideraciones de elegancia puramente mundana, la condesa empujaba suavemente a Oliverio hacia el ideal gracioso, pero un poco amanerado y ficticio.
—¿Cómo es esta princesa? —preguntó.
Oliverio tuvo que dar mil detalles de todo género, detalles minuciosos en que se complacía la curiosidad celosa y sutil de la mujer, pasando de las líneas de lo pintado a las reflexiones del propio espíritu.
—¿Coqueta con usted? —preguntó de repente.
Oliverio río y le juró que no.
La condesa puso ambas manos en los hombros del artista y lo miró con fijeza.
El ardor de la pregunta muda hacía temblar la redonda pupila en el centro del gris azulado de sus ojos, manchado de puntitos negros a modo de salpicaduras de tinta.
—¿De veras no coquetea? —preguntó por segunda vez.
—Muy de veras.
Ella le retorció las puntas del bigote entre los índices y pulgares, y añadió:
—Además..., estoy tranquila, no puede amar a nadie más que a mí. Esto ha acabado para las demás; es ya muy tarde para eso, amigo mío.
Sintió Oliverio el ligero estremecimiento que sienten los hombres maduros cuando se les habla de la edad y murmuró:
—Hoy como ayer y mañana como hoy, sólo tú vivirás en mi vida, Any.
Ella le tomó del brazo, y volviendo al diván lo hizo sentar a su lado.
—¿En qué pensaba? —le dijo.
—Buscaba un asunto para un cuadro.
—¿Cuál?
—No lo sé, puesto que busco.
—¿Qué ha hecho estos días?
Tuvo Oliverio que enumerar todas las visitas que había recibido, las cenas, las reuniones, las conversaciones y hasta las habladurías.
Por otra parte, ambos se interesaban por todas aquellas futilidades familiares de la existencia social. Las pequeñas rivalidades, las relaciones conocidas o sospechadas, los juicios mil veces dichos y repetidos sobre las mismas personas, los propios sucedidos y las mismas opiniones, todo invadía y llenaba sus espíritus en el torrente agitado que se llama vida parisina.
Conociendo como conocían a todo el mundo en todas las esferas, él como artista ante quien se abrían todas las puertas, y ella como mujer de un diputado conservador, se hallaban ejercitados en aquella gimnasia de la conversación francesa, fina y vacía, amablemente malévola, inútilmente espiritual y vulgarmente distinguida, que da particular y envidiada reputación a aquellos cuyo idioma se ha afinado en esta charla murmuradora.
—¿Cuando vendrá a comer? —dijo de pronto Any.
—Cuando quiera. Señale el día.
—El viernes; estarán la duquesa de Montemain, los Corbelle y Musadieu. Me acompañarán para celebrar el regreso de mi hija que llega esta noche; pero no lo diga porque es un secreto.
—Acepto, acepto. Me alegraré de volver a ver a Anita después de tres años.
—Cierto; tres años.
Educada Anita primero en París, en casa de sus padres, llegó a ser el último y apasionado cariño de su abuela la señora Paradin, que estaba casi ciega y vivía todo el año en el castillo de Roncières, en el Eure, propiedad de su yerno.
Poco a poco, la anciana había ido guardando consigo a la niña, y como los de Guilleroy pasaban casi la mitad de su vida en aquella propiedad a que le llamaban constantemente diversos intereses agrícolas y electorales, resultó que sólo iba la niña de vez en cuando a París, porque prefería la vida libre y movida del campo a la recogida de la casa paterna.
Hacía tres años que no iba a París; prefería la condesa tenerla lejos para no crear en ella nuevos gustos del día fijado para su entrada en el mundo.
La señora Guilleroy le había dado en el castillo, dos institutrices llenas de diplomas, y hacía frecuentes viajes para ver a su madre y su hija. La estancia de Anita en el castillo había llegado a ser indispensable para la anciana.
Oliverio Bertin solía antes pasar seis semanas cada verano en Roncières, pero desde hacía tres años las reumas lo llevaban a baños termales lejanos, y cuando de ellos volvía a París, el cariño a la capital le impedía abandonarla para ir al castillo.
Anita debía haber regresado a París para el otoño, pero su padre concibió bruscamente un proyecto de bodas y la llamó antes de la fecha fijada para que conociera a su futuro esposo, el marqués de Farandal.
Este proyecto se mantuvo en secreto, y sólo Oliverio lo sabía por la confidencia de la señora de Guilleroy.
—Entonces —preguntó Oliverio—, ¿es un hecho el proyecto de su marido?
—Completamente, y lo creo acertado.
Hablaron de otras cosas luego; volvieron sobre la pintura y Any lo animó a hacer un Cristo, a lo que él se negó, diciendo que era ya tema agotado, pero Any se obstinó impaciente en la idea.
—Si yo supiese dibujar —le dijo—, vería lo que he pensado; es nuevo y atrevido; lleva el acto del descendimiento y el hombre que ha desatado las divinas manos deja inclinar la parte superior del cuerpo. Este cae sobre la muchedumbre que abre los brazos para sostenerlo y recibirlo... ¿comprende?
Oliverio comprendía y hasta juzgaba la idea original, pero estaba en un acceso de “modernismo” y sólo se fijaba en su amiga medio echada en el diván.
Por bajo de la falda asomaba un pie finamente calzado y revelando la carne a través de la media casi transparente.
—Esto —exclamó —es lo que hay que pintar, esto, que es la vida: un pie de mujer asomando por una falda. Así cabe pintarlo todo: verdad, deseo, poesía. Nada más gracioso y bonito que un pie de mujer... y el misterio que revela, la pierna velada y adivinada bajo la tela.
Se sentó a la turca en el suelo, tocó el pie, lo levantó y lo descalzó; el pie pareció moverse mejor con las alegrías de la libertad.
—Esto es fino, distinguido y más tangible que la mano... ¿A ver su mano, Any?
Llevaba guantes largos hasta el codo.
Para quitarse uno lo tomó por el extremo, y lo hizo resbalar, volviéndolo como si arrancase la piel de una serpiente. Apareció el brazo blanco, regordete, mórbido, tan rápidamente descubierto, que pudo hacer pensar, al que lo hubiese visto, en un desnudo atrevido y completo. Any enseñó su mano caída por la muñeca. Brillaban las sortijas en sus dedos blancos, y las uñas, rosadas y puntiagudas, parecían garfios amorosos puestos en aquella pequeña garra de mujer. Oliverio la manejaba suavemente admirándola y retorcía los dedos como si hubiesen sido juguetitos de carne.
—¡Qué cosa más rara! —dijo. —Este gracioso miembro inteligente y diestro es el que elabora lo que se quiere, libros, encajes, casas, pirámides, locomotoras, pastelillos... y caricias, que es su mejor empleo.
Quitó las sortijas una a una, y al sacar el anillo de boda saludó.
—La ley: saludemos —dijo riendo.
—Tonto —contestó Any un poco mortificada.
Oliverio había tenido siempre espíritu burlón, tendencia de todo francés, que mezcla siempre un poco de ironía en los sentimientos más serios; muchas veces ponía triste a Any sin sospecharlo, sin saber apreciar las sutiles distinciones de la mujer, ni tantear el límite de los “rincones sagrados”, como él decía.
Any se enfadaba, sobre todo cada vez que Oliverio hablaba con cierto tono humorístico de aquellas relaciones de ambos tan largas, que decían eran el más grande ejemplo de amor del siglo XIX.
—¿Nos llevaría al “Salón” el día de la inauguración a mí y a Anita? —preguntó la condesa después de un momento de silencio.
—Seguramente.
Any le preguntó acera de los mejores cuadros del próximo “Salón” que debía abrirse dentro de quince días; pero como recordando de pronto un quehacer olvidado, le dijo:
—Me voy. Deme el zapato.
Oliverio volvía y revolvía el zapatito con aire pensativo entre las manos.
Se inclinó. Besó el pie suspendido entre la falda y la alfombra, inmóvil y un poco enfriado al contacto del aire, y luego lo calzó.
Any se levantó y se fue a la mesa, cubierta de papeles, cartas abiertas, antiguas y recientes, y un tintero de pintor, con la tinta seca. Revolvió los papeles curiosamente y los levantó para ver debajo de ellos.
—Va a descomponer mi desarreglo —dijo Oliverio acercándose.
—¿Quién es este señor que quiere comprarle sus “Bañistas”? —preguntó Any sin contestar.
—Un americano a quien no conozco.
—¿Ha hecho trato con la “Cantante callejera”?
—Sí, diez mil francos.
—Bien hecho; es muy bonita, pero no un asombro... Adiós, amigo mío.
Any le presentó la mejilla, que él rozó con un suave beso, y la condesa desapareció tras el tapiz, diciendo a media voz:
—El viernes a las ocho. No salga; ya sabe que no me gusta... Adiós. Cuando Any se fue, Oliverio encendió otro cigarro y paseó lentamente por el taller.
Todo el pasado de aquellas relaciones volvía ante sus ojos. Recordaba lejanos detalles olvidados, y los soldaba unos a otros, complaciéndose a solas con aquella caza de recuerdos.
Cuando él se levantó como un nuevo astro en el horizonte del París artístico, en tiempos en que los pintores habían acaparado el favor del público y llenaban hoteles un barrio, ganados con algunos trazos de pincel, en 1864, volvió de Roma y permaneció algún tiempo sin nombre ni éxitos.
Pero de pronto, en 1868, expuso su “Cleopatra”, y en pocos días le levantó la crítica hasta las nubes y después el público.
En 1872, después de la guerra, y cuando la muerte de Henri Regnault colocó a todos sus compañeros sobre glorioso pedestal, una “Yocasta” de atrevido asunto y factura sabiamente original y gustada hasta por los académicos, clasificó a Oliverio entre los audaces.
En 1873 lo puso fuera de concurso una primera medalla por su “Judía de Argel”, que pintó al regreso de un viaje a África.
En 1874 se le consideró por la sociedad elegante como el primer retratista de su época por un retrato de la princesa de Salia.
A partir de entonces, fue el pintor mimado de los parisienses y el mejor intérprete de su gracia y su espiritual naturaleza. En pocos meses todas las mujeres conocidas en París solicitaron de él el favor de un retrato. Se dejó querer y se hizo pagar bien caro.
Como estaba de moda y visitaba con la frecuencia de hombre de mundo, vio cierto día en casa de la duquesa de Mortemain una joven de luto riguroso que salía cual él entraba y que fue como una aparición llena de gracia y distinción.
Preguntó su nombre, supo que era la condesa de Guilleroy, esposa de un señor campesino de Normandía, agrónomo y diputado, que llevaba luto por el padre de su marido y que era mujer espiritual muy admirada y muy deseada.
—Es mujer cuyo retrato haría de buen grado —dijo Oliverio preocupado por aquella figura que seducía sus ojos de artista.
Llegó al día siguiente la frase a oídos de la joven, y Oliverio recibió aquella misma tarde una cartita azulada, ligeramente perfumada, de letra fina y regular, un poco torcida hacia el lado derecho y que decía:
Caballero:
La duquesa de Mortemain acaba de salir de mis casa y me ha asegurado que está dispuesto a hacer con mi pobre rostro una de sus obras maestras. Se lo confiaría con gusto si supiese que no había hablado por hablar, y que realmente había visto en mí algo digno de ser reproducido e idealizado por usted. Reciba, caballero, el testimonio de mi más distinguida consideración.
Ana de Guilleroy.
Oliverio contestó pidiendo hora, y fue invitado sencillamente para almorzar el lunes siguiente.
Fue; vivía la dama en el boulevard Maussmann, en el primer piso de una lujosa casa moderna. Atravesó un espacioso salón tapizado de seda azul y medias cañas de madera blanca y oro, y se le hizo entrar en uno a modo de tocador cubierto de tapicería del siglo XVIII, claras y graciosas, tapicerías a lo Watteau, de tonos tiernos y asuntos encantadores, que parecen ideados por obreros enamorados.
Acababa de sentarse, cuando apareció la condesa. Pisaba tan suave que no la sintió atravesar la habitación próxima, y se sorprendió al verla.
Ella alargó familiarmente la mano.
—¿Con que es verdad que quiere hacer mi retrato?
—Muy feliz seré con ello, señora.
Llevaba la condesa un traje negro que la hacía más esbelta y más joven, pero dándole un aire serio que alegraba no obstante su rostro sonriente iluminado por sus cabellos rubios.
Entró entonces el conde, llevando de la mano a una niña de seis años.
—Mi marido —dijo a Oliverio.
Era un hombre de pequeña estatura, imberbe, de mejillas hundidas y ensombrecidas por el afeite de la barba. Tenía un aire de actor o de clérigo, con su pelo largo echado atrás y sus maneras urbanas. En torno de la boca se dibujaban dos pliegues circulares que bajaban de las mejillas a la barbilla y que parecían producto de la costumbre de hablar en público.
Dios gracias al pintor con fluidez de palabras, que revelaban al orador. Dijo que hacía mucho que tenía deseos de que se retratase su mujer, y que hubiera escogido para ello a Oliverio, si no hubiese sabido que estaba agobiado de peticiones y temido, por tanto, una negativa. Se convino, con grandes cortesías por ambas partes, que la condesa iría al estudio desde el siguiente día.
El conde preguntó si convendría esperara a que Any se quitase el luto que llevaba, pero Bertin dijo que no quería perder la primera impresión recibida y aquel extraño contraste entre la cabeza viva y fina realzado por el rubio cabello y el negro austero del traje.
Fue, pues, al día siguiente con su marido y luego con su hija, a la que sentaban ante una mesa llena de libros con estampas. Oliverio se mostró muy reservado, según costumbre. Las mujeres de la alta sociedad le preocupaban un poco porque no las conocía bien. Las suponía experimentadas y simples a un mismo tiempo, hipócritas y peligrosas, sencillas y complicadas. Había tenido con mujeres de medio vuelo aventuras efímeras, debido a su fama, a su genio alegre, a su estatura de atleta elegante, y a su rostro enérgico y moreno. Le gustaban más, porque encontraba en ellas las maneras libres y las frases desveladas, acostumbrado como estaba a las costumbres fáciles y endiabladamente alegres de los estudios y los escenarios que frecuentaba.
Lo llevaba a la alta sociedad la gloria, y no el corazón, se hacía agradable por necesidad y recibía cumplidos y encargos, y rodaba en torno de las grandes damas sin hacerles jamás la corte.
No se permitía con ellas bromas atrevidas ni palabras salpimentadas; las creía gazmoñas, y así pasaba por tener buen tono. Siempre que una de ellas tenía sesión en su estudio, percibía Oliverio, a pesar de sus esfuerzos por hacerse grato, la disparidad de raza que impide se confundan, aunque se mezclen, los artistas y los que viven elevados.
Detrás de las sonrisas y la admiración, siempre un poco ficticia en la mujer, determinaba la escondida reserva mental del ser que se cree de superior esencia. De esto nacía en él algo como alerta del orgullo en maneras respetuosas y casi altanera, y junto a la vanidad de cualquiera tratado de igual a igual por príncipes y princesas, surgía en él la fiereza del hombre que debe a sí mismo una posición que los otros deben a su nacimiento. Se decía de él, como con extrañeza, que estaba bien educado por todo extremo, y esta extrañeza, que lo halagaba, los mortificaba también, porque marcaba en cierto modo las fronteras. La seriedad ceremoniosa y de propósito del pintor cohibía un poco a la señora de Guilleroy, que no sabía qué decir a aquel hombre tan frío y tenido por espiritual. Después de dejar a su hija ante la mesita bien cargada de estampas, se sentó en una butaca cerca del boceto empezado y se esforzó por dar a su rostro la expresión recomendada por el artista.
En la mitad de la cuarta sesión, dejó de pronto de pintar Oliverio y preguntó:
—¿Qué es lo que más le distrae?
Any calló sin saber qué decir:
—No sé... ¿por qué lo pregunta?
—Porque necesito una mirada satisfecha en esos ojos y no la hay.
—Bueno, pues trate de que hablemos; me gusta mucho hablar.
—¿Está contenta?
—Mucho.
—Hablemos, pues.
Dijo “hablemos” en tono muy serio, y prosiguiendo la tarea trató de hallar asunto de conversación en que marchasen unidos sus espíritus.
Empezaron por cambiar observaciones sobre gente que ambos conocían, y luego hablaron de sí mismos, que es el hablar más agradable.
Al día siguiente se sintieron, al verse, más a su gusto, y notando Bertin que se hacía agradable, empezó a contar detalles de su vida de artista, puso a la vista sus recuerdos con el ingenio y la fantasía peculiares en él.
Acostumbrado a las cualidades postizas de los literatos de salón, sorprendió a Any la cháchara un poco alocada de Oliverio, que decía las cosas con lisura e ironía, y contestó en el mismo tono con atrevido y fino gracejo.
En ocho días hizo la conquista de Oliverio con su buen humor, su franqueza y su naturalidad. El pintor olvidó sus prejuicios sobre las mujeres de la alta sociedad, y casi hubiese afirmado que eran las únicas que tenían encanto.
Mientras pintaba de pie delante del lienzo, avanzando o retrocediendo con posturas de combatiente, dejaba salir sus pensamientos internos como si siempre hubiese conocido a aquella mujer negra y rubia, hecha de sol y luto, que reía sentada ante él y que le respondía con tal animación que perdía la postura a cada momento.
Tan pronto se alejaba de ella Oliverio, cerrando los ojos e inclinándose para ver su modelo en conjunto, tan pronto se acercaba lo más posible para detallar los menores matices de su rostro y la expresión más fugitiva, como artista que sabe que en un rostro de mujer hay algo más que la apariencia visible, algo que es emanación de la belleza ideal, reflejo de un no sé qué desconocido, la gracia íntima y temible de cada una que la hace ser amada perdidamente por uno o por otro.
Una tarde fue la niña a colocarse delante del lienzo y dijo con sinceridad infantil:
—Es mamá, ¿verdad?
Oliverio la tomó en brazos para darle un beso, halagado por aquel sencillo tributo al parecido de su obra.
Otro día, cuando parecía más tranquila, se le oyó decir de pronto, con cierta tristeza:
—Me aburro, mamá.
Tanto conmovió a Oliverio aquella primera queja, que al día siguiente le hizo llevar al estudio un almacén de juguetes.
Asombrada Anita al verlos, pero contenta y reflexiva, los puso en orden con gran cuidado para tomarlos uno después de otro, según cambiase su deseo.