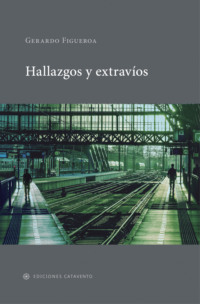Buch lesen: "Hallazgos y extravíos"
gerardo figueroa
HALLAZGOS Y EXTRAVÍOS

Hallazgos y extravíos
Primera edición electrónica: diciembre de 2020
© Gerardo Figueroa
© Paracaídas Soluciones Editoriales S.A.C., 2020
para su sello Ediciones Catavento
APV. Las Margaritas Mz. C, Lt. 17,
San Martín de Porres, Lima
editorial@paracaidas-se.com
Composición: Juan Pablo Mejía
Fotografía de portada: Pixabey.com
Retrato del autor: Nadia Cruz Porras
ISBN ePub: 978-612-48303-3-4
Se prohibe la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio sin el correspondiente permiso por escrito de la editorial.
Producido en Perú.
Tiene en sus manos mis primeros 610 kilobytes de unos y ceros y, como era de esperarse, el desafío de convertirlos en un libro.
Hasta que sus ojos no pasen sobre sus símbolos y los descifre, hasta que no disfrute o deteste sus historias, esto no será más que eso: 610 kilobytes de unos y ceros.
Darle otro nombre es algo que no me corresponde.
Se convertirá en un libro cuando usted cumpla con su parte del rito y transite entre sus líneas hasta hacerlo suyo; guardándolo en la cartera, llevándolo en el bolsillo del saco o fondeándolo en la mochila junto a la tablet; cuando, marcado con su nombre o iniciales, lo lea en el colectivo, durante el viaje en tren o entre dos clases en la universidad o el instituto; cuando reclame que se lo devuelvan, cuando con él entre las manos lo venza el sueño o cuando satisfecho le permita compartir la repisa en la que guarda otras lecturas.
Ahí lo dejo con la tremenda y —espero— divertida tarea de convertir mi trabajo en su libro.
Disfrútelo.
Asuntos de familia
Esta como muchas otras historias se remonta a esa parte del pasado que algunos llaman antigüedad y sobrevive en el más absoluto secreto gracias al celo que la rama materna de nuestra familia ha impuesto a lo insospechado de nuestra actividad. Un riguroso y sistemático registro de las prácticas familiares guarda puntilloso detalle de su alcance, persistencia y variedad desde el mismísimo primero de sus días.
Los hechos tienen su origen en la Universidad de Salamanca, la más antigua del mundo hispano y la tercera de Europa, al poco tiempo que dejara su condición de Escuela Catedralicia y su santidad Alejandro IV le concediera reconocimiento mediante bula papal.
Respecto a la identidad del miembro de la familia que da comienzo a lo nuestro, ya entonces todos se referían a él como el tío Alfredo, encargado de la Cátedra de Gramática, escrita con mayúsculas como mandaba la costumbre de la época, que se dictaba los martes y viernes por las mañanas y era reconocida como una de las mejores de Europa gracias a la amplitud de los conocimientos del tío y a la generosa y bien humorada manera con que los compartía.
Registros en poder de la familia acreditan que entre los pocos privilegiados que asistían a la cátedra en mención —la educación universitaria de calidad era entonces, como lo es hoy, prerrogativa de pocos— se encontraban herederos de nobles familias de la Meseta Norte, Galicia, Asturias y Portugal. Sin más detalles de interés sobre el particular que origina este relato, procedo a contarlo.
Usaba esa mañana el susodicho tío una historia popular para ilustrar cómo las declinaciones en griego, lengua docta y preferida en las aulas universitarias de la época, producen un cambio gramatical a diferencia de las derivaciones que los producen semánticos, cuando a mitad de una frase se topó con la inesperada ausencia de una palabra. Sabía perfectamente lo que quería decir, tenía absoluta claridad del significado del vocablo a insertar cuando, con sorpresa y enfado, descubrió que la referida palabra no existía.
No había término alguno en la joven lengua, entonces castellano medieval, para expresar lo que pese a su certeza el tío Alfredo no pudo pronunciar. Un rictus de malestar se apoderó de su rostro. Un temblor in crescendo ganó por completo sus manos y un insoportable silencio enmudeció al tío y, de paso, a la sala.
Cabe agregar —no son precisos más detalles— que, tras lo ocurrido, el tío abandonó la cátedra sin dar explicación alguna y por muy largo tiempo nadie supo nada de él. Corrían los últimos días de marzo de 1237 cuando dejó la universidad, y su esposa, sus hijos y él desaparecieron de Salamanca.
Encerrado entre las cuatro paredes de la biblioteca de un acogedor palacio a orillas de un tranquilo canal de Brujas, el tío Alfredo dedicó sus días y sus noches al estudio de la formación de las palabras, asunto sobre el que a la fecha no había escrita ni una sola línea. Obsesionado con encontrar, entender y acortar el proceso mediante el cual unidades fonéticas alcanzaban significado y sentido en la lengua, consultó copias y manuscritos, y se sometió a la más estricta práctica de composición de la que se tenga registro. Griego, latín, flamenco, galo y otras lenguas romances fueron materia de su investigación.
Mucho antes que lingüistas y filólogos, el tío Alfredo transitó la teoría que conjetura que es del latín vulgar de donde proceden las lenguas romances y buscó en él vestigios que le ayudasen a resolver el misterio de la formación de las palabras. En sus desvelos hizo apuntes sobre lenición y palatalización, creyendo que en ellos podría hallar el patrón mediante el cual, a partir del sonido, se unen letras y se forman sílabas hasta convertirse en morfemas.
Ojeroso y demacrado, sentó las bases del hoy llamado «estructuralismo», concluyendo que las palabras no son más que el fruto de nuevas situaciones culturales, que terminan siendo su causa y origen. Fue así que se lanzó al ambicioso proyecto de desarrollar un método que le permitiese, a la brevedad, introducir en el idioma un gran número de palabras que, a su juicio, urgían y él echaba de menos.
Su esposa, empleados e hijos fueron, sin saberlo, sus conejillos de Indias. Con ellos probaba sus avances y eran ellos quienes hacían evidentes sus retrocesos. Para el resto de la humanidad, qué hizo, adónde fue y con quiénes estuvo durante esos años fue un absoluto misterio.
Dos primaveras después de desaparecer de Salamanca, entró en contacto con sus hermanos mediante breves y cariñosas notas con las que retomaba el vínculo temporalmente interrumpido. Las misivas los convocaban a reunirse en la joven comarca de Flandes, convertida ya en una próspera y acogedora región de la llamada Baja Edad Media.
Minuciosos apuntes de ese encuentro, convertidos en el primer registro del riguroso trabajo que desde entonces fue asumido como un compromiso familiar, señalan que fue abril de 1239 cuando los cuatro hermanos, sus hijos y esposas volvieron a reunirse.
Durante los primeros días en Brujas nadie habló de su prolongada desaparición. Todos sabían que él elegiría el día, momento y lugar para tocar el tema de considerarlo necesario, y hasta que no fuese así, había muchas otras cosas de las cuales conversar: los hijos, las rentas y los cambios que como tormentas soplaban por Europa.
Finalmente, una noche el tío Alfredo sugirió hacer la sobremesa en su biblioteca, hecho que sus hermanos tomaron como una señal. Él dispuso el sitio de cada uno en los sillones y las sillas. Él sirvió las aguas calientes y las ardientes para evitar las distracciones por el ir y venir del personal a su servicio. Una vez todos atendidos, caminó lentamente a tomar posesión de su lugar y, sin preámbulo alguno, mientras se acomodaba en el sillón tras su mesa de trabajo, levantó la cabeza, los miró y pronunció una sola palabra.
Una simple, corta y única palabra. Sin más tiempo que el necesario para escrutar sus ojos, volvió a pronunciarla. Esta vez en una frase que para su satisfacción pasó los filtros de la compresión y del entendimiento. Ninguno de los presentes preguntó por ella o cuestionó su existencia. Ninguno declaró no entenderla y la conversación siguió el curso que siguen las conversaciones mientras no hay palabra que amerite explicación.
Con esto, el tío Alfredo comprobó la correcta elección de las sílabas y lo apropiado del orden en que las había puesto. Ninguno de los presentes, ni joven ni viejo, objetó ni cuestionó su significado. Ninguno reparó en su novedad ni en su anterior inexistencia en el idioma. Desde esa noche, inspirados e instruidos por el tío en los secretos de su arte, los miembros de nuestra familia por la rama materna nos dedicamos a la creación de palabras.
Nos pasman y aburren los protocolos de la Real Academia de la Lengua. Nos deprimen las investigaciones y encuestas de los diccionaristas y nos aterra el tiempo que toma determinar «cuál es el vocablo que habitualmente utiliza para referirse a la herramienta con la que recoge el líquido caliente del plato para llevarlo a la boca», para luego de años de encuestas aquí y allá terminar sentenciando ‘cuchara’ e incluir las tres sílabas juntas en el diccionario. En resumen, para nosotros, el idioma no funciona así.
Por ello, miembros de la familia venidos de diversos rincones del mundo nos reunimos una vez al año a proponer y elegir qué nueva palabra vamos a introducir al idioma castellano. Como nos lo recuerda el tío Fermín, nuestra familia tiene un rol activo y discreto en el progreso de la lengua, y trabaja en el desarrollo y creación de palabras que introducimos mediante un proceso rigurosamente respetado.
Se nos deben —lo digo con humildad— palabras que en su momento eran urgentes para los hablantes del joven castellano: ‘crucifijo’, ‘magdalena’, ‘fariseo’ y ‘calvario’. Son memorables, en el seno de nuestros encuentros familiares, sustentaciones como la realizada por la tía María de las Mercedes para la aceptación de ‘hidalgo’ o la de los primos Javier, Ernesto y Matilda para ‘alharaca’, hermosa palabra con dejos moros, primera creación en grupo que, como de todas las demás, la familia guarda documentado registro.
Somos responsables —y no nos avergüenza— de vocablos como ‘genocidio’, ‘tirano’ y ‘dictador’, palabras que, como quedó demostrado por su inmediata aceptación e incorporación al lenguaje, el idioma requería a gritos y no podía esperar los años, cuando no siglos, que le toma al imaginario popular elegir vocales y consonantes, formar sílabas, juntarlas y darles sentido a unidades fonéticas. ¡No! Lo nuestro es, pese al tiempo que invertimos, intervención inmediata. No podemos esperar lo que le toma a una palabra surgir, madurar y saltar al lenguaje. Menos aguardar a que esta aparezca espontáneamente en Buenos Aires, Madrid o las afueras de Cuenca.
Ya en tiempos modernos, nos reunimos en primavera en casa del primo Antonio, quien, para los efectos, armó un lindo rancho en una pequeña isla del Pavón antes de su encuentro con el Paraná. Ahí presentamos, sustentamos, discutimos y aprobamos cuál de las palabras propuestas será elegida para incorporar al idioma, hecho que obviamente hacemos desde el más riguroso anonimato.
Mate, asado, bochas y té con medialunas durante el día dan paso a reuniones a las que ingresamos rigurosamente todas las noches a las nueve sin saber a qué hora habremos de salir.
Es allí donde cada uno o cada grupo de los que suelen formarse presenta su propuesta. Desde hace cientos de años, en reuniones como estas, miembros de la familia crearon palabras como ‘carnívora’ y ‘flácida’, para al año siguiente introducir ‘esdrújula’. Somos responsables de ‘caricia’, ‘espuma’ y ‘tiritar’, que años más tarde los señores de la Academia incorporaron a sus textos en pomposas ceremonias, felicitándose por el esfuerzo y trabajo necesarios para descubrirlas, registrarlas y agregarlas oficialmente al diccionario.
Solo tras una detallada sustentación del término, que requiere de por los menos tres cuartos de los votos del total de los mayores para ser aprobada, quien la propone explica su estrategia de introducción. Una diferente para cada palabra. Se elegirá un país, un grupo humano, una fecha y momento para soltarla.
Es importante saber que, pronunciada por primera vez, la palabra en mención no ha de requerir de explicaciones. Su éxito consiste en su aceptación inmediata por el grupo y en su incorporación espontánea al lenguaje. Son ellos los que, orgullosos de poseerlas, las usarán cuantas veces les sea posible, esparciéndolas como los pétalos del diente de león o panadero, que se desprenden y vuelan cuando soplamos suavemente sobre ellos.
De aquel memorable y prolífico encuentro en Brujas, nuestra lengua conserva, utiliza y goza de ‘cuento’.
Último minuto
El beeper que lleva pegado a la cintura, escondido entre el pantalón y la piel, vibra. Nadie más que él percibe su llamado. Optó por enmudecer su timbre y resumir sus alertas a un zumbido cuando descubrió que, tras recibir los mensajes, otros periodistas lo seguían. Odia que metan las narices en sus cosas. Vuelve a vibrar.
Es domingo al mediodía y, por lo general, los domingos a esa hora —piensa— no suele pasar nada por lo que valga la pena dejar de hacer nada, que es justamente lo que él está haciendo. Ni los milicos ni los terrucos batallan los domingos. Ya han hecho tantas cagadas —sigue pensando— que se toman ese día para el descanso. Hijos de puta, sentencia.
Toma el tenedor, voltea con cuidado el trozo de cuadril que ha puesto sobre la parrilla dos o tres copas atrás, y gira para ver a Matías correr tras la pelota en el jardín. Dispersos bajo los árboles, los amigos se esmeran en desaparecer chorizos, alitas de pollo marinadas en salsa de soya y limón y algunas botellas de tinto. El beeper vuelve vibrar.
Esperando turno para ocupar su lugar sobre la superficie de cuarzo, las letras del mensaje comienzan a desfilar una tras otra a medida que él aprieta con desgano un botón. matanperiodistaalestedelima.
Recompone el mensaje partido por la pequeñez de la pantalla en la que no entra una palabra completa y, mientras las letras se juntan y cobran sentido en algún lugar de su cabeza, confirma que hay días en los que su tranquilidad no resiste la contundencia de los quince caracteres del dichoso aparato.
—¡Mierda! —exclama.
Luego de opinar en dos conversaciones que se le cruzan camino a la piscina, llega al borde y se deja caer. Sus manos cortan en silencio la tranquila superficie y su cuerpo desaparece convertido en un mosaico de colores y formas imprecisas que se descompone y recompone a medida que avanza debajo del agua. Cuando sale, Marisa lo espera sentada en el borde con una cariñosa y discreta sonrisa. En el otro extremo del jardín, sobre una cajetilla de cigarros, el beeper prende y apaga una luz que nadie más parece ver y le recuerda su presencia.
Parado al lado de la parrilla, separa un generoso trozo de carne que deja sobre su plato. La cigarra vuelve a vibrar. Camina hasta un sofá arrastrando los pies y los datos hasta entonces recibidos. Se deja caer junto a Marisa mientras se pregunta quién puede ser el muerto. En la lista de desaparecidos que recuerda, esa de los que todavía no son formalmente muertos, no hay periodistas, y con rabia y con pena reconoce que los periodistas muertos para entonces ya tienen lista propia.
Se lleva a la boca un trozo de carne con algo de ensalada. Mastica lentamente. Cierra los ojos y el sabor de la sangre con el vinagre, los tomates y el ajo lo llevan de vuelta a un lugar de su infancia del que quisiera no tener que regresar. La poca información recibida hasta entonces lo molesta como una piedra en el zapato. Aprieta nuevamente el botón que libera el mensaje: caecorresponsal extranjero. Un corresponsal de prensa extranjera muerto es alguien conocido y, más aún, es, sin duda, un amigo.
Pasa con dificultad el bocado, como con dificultad ha tenido que pasar por un país que despertó una mañana con perros muertos amarrados a los postes. Un país de niños con el vientre hinchado a reventar que lloran al lado de padres, hermanos y desconocidos recién asesinados. Un país de mujeres que sollozan en un idioma que no entiende. Y lágrimas y sangre y ganas de llorar. Un triste país de víctimas y victimarios, de verdugos, de exterminadores, de generales y de soldados rasos, de conscriptos, de hombres, de mujeres y de niños que gritan su verdad, la única que conocen, la única que vale, en lenguas que, sin comprenderse entre ellas, no pueden conversar.
Un país de muchachos que van a la guerra sin saber por qué tienen que matar. Un país que llora en silencio los clavos y tuercas oxidados que atraviesan el aire, arrancan paredes y siembran tuertos, mutilados y viudas a su paso. Un país que, ya sin asombro, secó sus ojos de lágrimas frente a una caja de luz en la que ve morir a sus muertos una, dos, tres y mil veces. Un país que le duele, le aterra y le da de trabajar.
Uno a uno desfilan por su mente los pocos corresponsales de prensa extranjera que quedan en Lima en esos días. Conoce sus comisiones y reconstruye sus historias con la esperanza de no encontrar nada que los haga encajar en el final descrito por el receptor que vuelve a vibrar.
Arruga la servilleta que lleva sobre las faldas, no se molesta en disimular la llegada del mensaje y aprieta con ansiedad el botón que pone a desfilar nuevamente las letras. Dos bocados antes él ya había decidido ir por la noticia.
Una vez más la pequeña pantalla que sostiene entre los dedos descarga su mensaje. Un extraño silencio lo envuelve todo y ha enmudecido las voces, las risas y hasta los reclamos de Martín, que lo jala de la camisa para ir a jugar. Se levanta y camina hasta un rincón en el que las letras terminan de llegar: afuerascruzdelaya. Cierra el puño, da media vuelta y corre.
De los pies de la cama toma el jean que se pone sobre las piernas aún mojadas, el celular y las llaves del auto de la mesa de noche; y a punto de salir de la casa, levanta al vuelo la casaca que había tirado sobre el sillón de la sala por la mañana al llegar. A trancos cruza el jardín y alcanza a Marisa recogiendo a Martín en el camino. Como muchos otros días, se despide de ambos con un beso y un «ya regreso» por toda explicación.
Cruz de Laya está al fondo de una quebrada que cambia de nombre según el antojo de los que viven al borde de su río. Mientras prende el motor del jeep, traza mentalmente el trayecto que debe seguir, calculando que si toma el desvío a la entrada de Nieve Nieve puede ahorrase hasta media hora y ser el primero en llegar.
Sale de la casa dejando atrás a los perros que corren ladrando a las llantas. Repasa el orden en el que debe dar las instrucciones ni bien tenga señal en la radio. Trata de imaginar el lugar al que se dirige y una vez más el oficio lo empuja a ponerle cara al cadáver, a darle identidad. Lucha porque ninguno de sus amigos encaje en la noticia hasta que alcanza la cumbre desde donde puede hablar.
Entonces vocifera:
—Que Jorge se venga de inmediato a Cruz de Laya. Cruz de Laya —repite estirando las sílabas para darle tiempo de anotar—. Está después de Cieneguilla, pasando Ocurure y La Pampilla. Que traiga dos baterías para mi cámara y luces de apoyo. Ah, y que esté atento a la radio, avísale que en esta zona hay problemas de señal.
Y sí, la señal sube y baja, aparece y desaparece por momentos devolviéndole el eco de palabras entrecortadas. Pisa el freno, se detiene en medio de una curva y grita, como si gritar fuese a resolver el problema:
—Que Augusto prepare la isla de edición para cuando regrese. Y usted pida diez minutos de satélite. Avise a Nueva York que a medianoche les hacemos un despacho especial.
Como tantas otras veces, a medida que se acerca a la noticia, titulares en mayúsculas entran y salen de su cabeza. Textos con un resumen de los hechos van levantándose en pantallas imaginarias con las partes más relevantes remarcadas en negritas.
Comparte su trabajo de corresponsal de prensa con su afición por escribir crónicas que vende a dos o tres revistas europeas. Desde hace tres meses prepara en exclusiva un informe para una de ellas. Investiga a un capitán que trafica con pertrechos de guerra comprados a oficiales del ejército peruano que luego vende a narcos en Colombia. Una historia en la que el joven oficial ignora que no es más que otra de las fichas que mueven manos de hombres que no conoce ni imagina.
A mitad del trayecto, luchando contra los altibajos de la señal, el beeper vuelve a vibrar. detrascementerio sextomollealaderecha. Ya falta poco, es solo cuestión de una curva más a las afueras del pueblo y repetir las partes de un rito que con el tiempo se ha convertido en rutina. Detiene la camioneta a distancia prudencial para no contaminar las tomas con su presencia. Coloca dos baterías en el chaleco y otra en la cámara. Confirma que la cinta es virgen y está lista para grabar.
Entonces llega. Detiene la camioneta, levanta el freno de mano con la derecha mientras abre la puerta con la izquierda. Se deja caer del asiento hasta que una de sus botas golpea el suelo con todo el peso de su cuerpo. Una gruesa nube de tierra muerta se levanta y devora sus pies. Se cuelga la cámara al hombro, cierra la puerta y se echa a andar. Gira la cabeza de izquierda a derecha, uno, dos, tres, los cuenta, cuatro, cinco molles y un matorral. No entiende. Vuelve a contar. Aguza la mirada, gira a la izquierda. Es a la derecha, corrige, y, tímido sobre el matorral, descubre que asoman las jóvenes ramas del sexto. No es la primera ni será la última vez que me tope con un muerto en la maleza —piensa—. El beeper vuelve a vibrar, pero no le hace caso. Él solo avanza, ya nada lo distrae. Inhala y exhala con fuerza mientras las letras que decide no leer se acumulan y empujan sin alcanzar la pantalla. Al pie del molle, acurrucado entre el follaje, el joven capitán le da la bienvenida descargando íntegra sobre él la cacerina de su UZI.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.