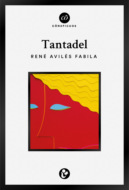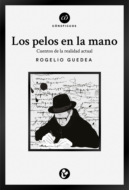Buch lesen: "Orescu: La triolgía de Thundra"
Orescu: La triolgía de Thundra

Orescu: La triolgía de Thundra (2016) Gabriel Trujillo Muñoz
D.R. © Editorial Lectorum S.A. de C.V. (2016)
D.R. © Editorial Cõ
Leemos Contigo Editorial S.A.S. de C.V.
edicion@editorialco.com
Cõeditor digital
Edición: Octubre 2020
Imagen de portada:
Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
Índice
1 Libro 1: La voz
2 Libro 2: La sangre
3 Libro 3: La luz
Libro 1: La voz
Orescu. Según la antigua lengua madre, la eslanga, Orescu significa el mandato, la ley. En la tradición ancestral su significado se multiplica a otros registros como la voz de las alturas, la espada de hueso, el viento del norte, la sangre que no muere, el filo de la muerte y la luz del tiempo. Estos símbolos adquirieron una realidad cierta en la época de la guerra final entre Lobeznia y el resto de los reinos de Thundra, cuando los aules volvieron a la vida, cuando los muertos hablaron desde las ruinas y el tiempo de los dioses se puso al descubierto. Orescu, desde entonces, se halla vinculada a un personaje legendario. Los arabescos la llamaban Ella. Los lobos “la innombrable” y para el resto de los habitantes de Thundra tuvo nombre y apellido: Aralda de Comb, emperatriz del universo.
Crónica Turbulensis
El arabesco se transparentó entre los copos de la nieve, entre el sonido del viento. Su olfato le decía que algo, que alguien se movía bajo la protección del bosque. Un intruso, le informó su mente, una presa para calmar su sed, su hambre, sus instintos. Dejó la transparencia y su piel acolchada se transformó en una sombra huidiza en medio de la tundra. Escuchó los pasos, allá, a lo lejos, y dejó que su mente les diera peso y velocidad y dirección. La imagen era más hermosa de lo que suponía. En vez de una campesina correosa que intentaba llegar a su casa y había perdido el rumbo, en su mente apareció la imagen de una muchacha grácil y empecinada en caminar en círculos. Al arabesco no le importó saber de dónde había salido una figura así, como de cuento de hadas. Sin esperar más, levantó su cuerpo de tres metros de alto y se puso a correr en dirección a aquella aparición maravillosa. Sus ojos enrojecidos, sus músculos en tensión, su bocaza abierta, mostrando sus colmillos, eran una imagen terrible, que hubiera puesto a temblar a cualquiera. El arabesco lo sabía. Saltó en el aire, henchido de energía y placer anticipado.
La muchacha, ahora, acababa de inmovilizarse y oteaba el aire como queriendo captar los signos de la amenaza que se cernía sobre ella. El arabesco se puso frenético y abandonó todo camuflaje. Quería que su víctima lo viera de cuerpo entero. Anhelaba que su presa alcanzara a percibir qué magnífico monstruo iba a matarla de un solo tajo de sus garras de cincuenta centímetros de longitud. La muchacha volteó finalmente, en la dirección correcta. El arabesco aún estaba a veinte metros de distancia. En vez de intentar huir se quedó, impávida, mirando y luego, inexplicablemente, le sonrió. La mente del arabesco dudó un instante, pero ya era tarde para cambiar de táctica: dio un impulso mayor a sus cuartos traseros y brincó sobre ella. La muchacha se hizo a un lado como si nada. En lugar del vestido que traía puesto un instante antes, ahora lucía una vestidura casi masculina, de color blanco, y entre las manos empuñaba una espada de hueso. El arabesco quiso darse la vuelta, pero la hoja cortó sus extremidades delanteras. La sangre brotó en todas direcciones. Ahora tenía miedo. La muchacha se le acercó con cautela. El arabesco pretendió morderla sin conseguirlo. La muchacha le mostró una imagen de luz: era una niña que también sonreía. Era hermosa.
—¿La has visto? —preguntó la muchacha.
—¡Nunca! —exclamó el arabesco mientras el mundo le daba vueltas.
—¿Eres sirviente de Lobeznia?
—No, no lo soy— susurró el monstruo, queriendo ganar tiempo.
—Tus mentiras también son transparentes —sentenció la muchacha.
Y sin esperar más le cortó la cabeza. A lo lejos, en pleno páramo, un cuervo graznó de dolor. Muy cerca, un lobo se puso en guardia. Apenas a unos metros de la muchacha de la espada de hueso, un árbol correoso y milenario abrió sus ramas cubiertas de nieve y examinó con atención el reguero de sangre. La muchacha captó cada perturbación ocasionada, cada onda de emoción que recorría la estepa. Volvió a sonreír: sabía que muchos oídos captaban sus palabras, que muchos seres estaban alertas a su alrededor.
—¡Paz a todos! —gritó— ¡Aralda ha vuelto a casa!
Era el principio de la leyenda. O mejor dicho: su confirmación.
* * *
—Estoy cansado —dijo Jerez.
La barca en que iba se bamboleaba por las corrientes cada vez más caudalosas del gran Takar, el río del norte que bajaba de las altas montañas rumbo a las planicies de nieve.
Sus compañeros dejaron, al igual que Jerez, de maniobrar con los remos de metal y suspendieron sus esfuerzos por controlar la barca que parecía a punto de zozobrar en aquellas aguas turbulentas.
—¿Qué prefieres? —inquirió Aruz, el más viejo de los navegantes— ¿morir ahogado o en las fauces de los lobos?
Jerez dedicó un instante a estirar sus brazos y sonrió, satisfecho de estar con vida y no en la panza de una fiera del río.
—¿Tengo otras opciones? —preguntó en tono de broma.
—Tenemos —dijo el más corpulento de los tripulantes de la barca, quien señaló la orilla a su izquierda.
Entre las rocas cubiertas de nieve se veía un hilo de humo que ascendía en medio de la desolación del páramo.
—Buena vista, Teraj. Donde hay humo hay gente —gritó Lacanto, el hombre flaco que, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, difería de los otros por no portar ninguna arma a la vista. Su único adorno era un ojo de cristal verde que le colgaba sobre el pecho.
—O comida —exclamó Jerez.
—O fantasma cebando una trampa para incautos —señaló el viejo.
Los cuatro se miraron un instante y aceptaron, sin decir palabra, su destino de incautos. Con movimientos precisos y toda la presión de sus cuerpos sobre los remos, hicieron que la barca saliera de la corriente principal del río y se dirigiera, con grandes esfuerzos y chirridos, rumbo a la orilla oriental. Tardaron veinte minutos en lograrlo y de todos modos quedaron ubicados río abajo de la supuesta hoguera.
—Ya no veo nada de humo —indicó Jerez, desilusionado.
—Pero recuerdas la posición exacta, ¿verdad? —le preguntó Aruz mientras le propinaba un coscorrón a la cabeza pelona de su compañero.
—Sí, sí. No necesitas darme una lección ahora, abuelo. Sé orientarme en cualquier parte del mundo.
Lacanto ni siquiera esperó a que los otros estuvieran preparados y echó andar sin titubeos. Jerez, para no quedarse atrás, tuvo que ponerse a correr para alcanzarlo.
—¡Yo abro la marcha! —gritó mientras pasaba al hombre de la túnica.
Lacanto lo miró pasar y con un raudo ademán sacó de la nada un cuchillo de plata y lo lanzó sin esfuerzo. El cuchillo se incrustó en el árbol más cercano al paso de Jerez. Este se detuvo y volteó enfurecido.
—¿Por qué hiciste eso? Pudiste haberme matado.
—Tú nos matarías a todos si sigues caminando como un guajolote pendenciero —dijo Teraj—. Es hora de silencio y precaución, muchacho, no de fanfarronadas que llevan a la muerte.
Jerez siguió en su papel de héroe humillado.
—¿Y crees que no lo sé? ¿O piensas que voy a ser tan tonto como para acercarme a un lugar desconocido haciendo ruido o escándalo?
—Eso parecía —afirmó Lacanto, quien se ocupaba de recuperar del tronco su cuchillo.
De ahí en adelante, dejaron de hablar y continuaron la marcha lo más silenciosamente posible. Unos momentos más tarde se toparon con una empalizada contra lobos y con una casa redonda de tres pisos.
—Es un urkal —señaló Aruz—. Sirve de almacén de forraje y puesto fronterizo del reino de Rusoka. Es la primera línea defensa en caso de que las fuerzas de Lobeznia rompan el pacto de la Sombra. Debe residir aquí cuando menos un destacamento de guardia.
—No veo luces. Ni movimientos —aseveró Jerez.
Lacanto se echó a tierra y escuchó por largo rato. Lo otros se impacientaron pero no dijeron nada. Finalmente Lacanto se levantó y se encaminó a la puerta de entrada. Con una simple patada la abrió de par en par.
—No teman —dijo, entrando en el urkal—. Está vacío. No hay nadie.
Pero unas manos lo apresaron en ese instante y le pusieron un cuchillo en el cuello.
—Te equivocas, hechicero.
La voz que hablaba sonaba a hielo cortante, a muerte cierta.
—No puedes contra todos —expresó Teraj con tono firme, mientras levantaba su espada.
—Además nos harías un favor —explicó Jerez—. Ese hombre al que amenazas es un dolor de cabeza. Como compañero de viaje es una piedra: nunca habla, y cuando habla sólo es para dar órdenes absurdas. Por mí puedes degollarlo cuanto antes.
Lacanto guardó silencio ante la retahíla de gritos y amenazas que lo rodeaban. Estaba consciente del cuchillo que se hundía en su garganta y, lo más importante, de que aquel metal no había sido forjado en los hornos subterráneos de Lobeznia.
—Déjame libre, guerrero —dijo con voz clara y audible—. Ni yo ni mis acompañantes somos amenaza para ti.
El guerrero había examinado la situación y estuvo de acuerdo. Quitó el cuchillo de la garganta del hechicero y lo guardó, ceremonioso, en su vaina.
—¿Qué andan haciendo tan al sur? —preguntó el hombre aquel, mientras Teraj, Jerez y Aruz se iban acercando a examinar a Lacanto y comprobaban que no tenía más herida que un rasguño.
—Venimos de cacería —respondió Teraj—. Somos cazadores de lobos. Y tú, ¿quién eres?, ¿a qué te dedicas?
El guerrero contempló a los cuatro cazadores y empezó a reírse a carcajadas. Jerez frunció el seño pensando que el extraño se reía de ellos.
—¿Qué te causa gracia? —inquirió Teraj.
—De cazadores no tienen nada. Si quieren que confíe en ustedes, no quiero escuchar una mentira más.
—Y no la oirás —dijo, a sus espaldas, Lacanto—. Somos hijos de Borea y venimos como partida secreta en pos de un tesoro que fue arrebatado a nuestros sacerdotes hace trece lunas. No regresaremos sin él aunque tengamos que pasar el resto del nuestras vidas en Lobeznia.
—¿En Lobeznia? ¿Los lobos-hombres fueron los ladrones de su estimado tesoro?
—Mataron a todos los sacerdotes del templo de las Alturas y se llevaron el...
—El oro ceremonial ¿O me equivoco?
Teraj dio un paso al frente y puso su mano extendida sobre el pecho del extraño para evitar responder.
—Sabes mucho de nuestras costumbres y nosotros, en cambio, no sabemos nada de ti. Yo soy Teraj y éstos son mis amigos: Jerez y Azuv. El que estuviste a punto de degollar es Lacanto, el único hechicero que escapó con vida de nuestra antigua casta sacerdotal: tuvo la suerte de hallarse presidiendo una ceremonia por el alma de los muertos de mi aldea. Ahora es tu turno.
El guerrero sacó de su vaina una espada zigzagueante, que hizo que Teraj retrocediera.
—No se asusten —los calmó el guerrero—. Mi nombre es Nomad, el vagabundo. Serví a grandes señores en el sur y ahora vivo de poner mi fuerza al servicio del mejor postor. Hace unas horas llegué a este urkal y lo encontré vacío. Cuando los vi llegar pensé que eran gente de Lobeznia, a quien detesto, por eso mi falta de buenos modales con su sacerdote.
—¡Un mercenario! —exclamó Jerez—. —¡Sólo eso nos faltaba!
—¡Excelente! —agregó Lacanto— ¡Tenemos trabajo para ti!
Nomad sonrió, contento de haber causado reacciones tan distintas a la vez.
—Bonita forma de ponerse de acuerdo. ¿Y cuál es la paga?
Teraj esbozó una sonrisa ladina.
—Si salimos con bien, un tarro de cerveza.
—¿Y si no?
—Un buen combate y una muerte rápida. ¿Qué te parece?
Nomad se encogió de hombros ante aquellas palabras.
—Me parece bien. Acepto.
—¿Así? ¿Tan fácil? —inquirió Aruz.
Nomad se encogió de hombros.
—Mejor ustedes que los lobos, ¿o no?
* * *
—¡Qué hago aquí?
—Conversar.
—¡Quién eres tú?
—Soy nadie. Soy ninguno.
—¡¿Quién eres?!
—Soy tú misma. Un eco tuyo, Aralda.
—¿Dónde estoy?
—En un sueño. Yo sólo soy un visitante que te acompaña.
—¿Estoy muerta? ¡Dime!
—No. No lo estás.
—Vine por una respuesta. Luego me capturaron. Luego morí. Ahora lo recuerdo. Me lanzaron al vacío, a las aguas de Iceborg. ¿Por qué me mientes si estoy muerta?
—No lo estás. Piensa. Estás hablando conmigo.
—¿Tú eres Arav o Vara o Narupa?
—No. No soy uno de tus dioses. Pero sé algunas cosas que tú ignoras.
—¿Como cuáles?
—Pregunta. ¿Acaso no emprendiste tu travesía por eso mismo?
—Sí. Sí.
—¿Entonces? ¿Qué quieres saber?
—Quiero saber cómo... cómo detener la guerra entre nuestras especies, detener el juego de los dioses. Los magos dicen que no habrá descanso hasta que nos volvamos una sola especie. Yo mismo lo he dicho, pero no estoy segura.
—Tal vez. Eso no lo sé.
—¿Para qué sirves, pues?
—Puedo decirte que la guerra es un asunto de ustedes, los habitantes de Thundra. Un asunto de seres humanos y bestias y dioses. Yo no puedo intervenir. No debo.
—No quiero que soluciones nuestros problemas. Sólo dime cómo puedo restaurar el equilibrio del mundo. Con eso me conformo.
—En eso sí puedo ayudarte: Una guerra no se detiene con buenas intenciones o con poner la otra mejilla. Antes debes quitarle poder al odio, veneno a la ira, ponzoña a la ceguera. ¿Entiendes?
—Apenas... un poco... sí... algo.
—Puedo darte la oportunidad de ver a Thundra en toda su extensión, en sus interioridades. Sería como ver un cuerpo diseccionado capa tras capa, tejido tras tejido, pero un cuerpo vivo, no uno muerto. Eso te ayudaría a comprender cuáles son los hilos que mueven los dioses y dónde puedes cortarlos para bien de todos los seres vivos de Thundra.
—¿De todos?
—Así es, Aralda.
—¿Eso incluye a los que me torturaron? ¿A Licantra y sus huestes?
—A todos, sí.
—¿Por qué no tomas partido?
—Ya lo tomé. ¿Es que no entiendes?
—No muy bien.
—Mi partido es el de la vida, Aralda. Y el tuyo, ¿cuál es?
—Creo que... el mismo... yo quiero vivir.
—Vivirás, no te preocupes.
—¿Qué debo hacer?
—Aprender más allá de tus odios y amores, asimilar conocimientos, abrir los ojos.
—Lo intentaré.
—Me alegro.
—Pero necesito saber algo más: ¿cuál es tu nombre?
— ...
—Vamos. Yo confié en ti. ¿No harás lo mismo?
—Mi nombre es Orescu.
—¿Orescu? ¿Qué significa?
—Significa “la luz que habita al filo de la sangre”.
—Eso suena amenazador y terrible.
—Querida Aralda, eso es, exactamente, lo que soy.
* * *
“Aralda ha vuelto, ¿cómo es posible? Si estaba muerta. Yo mismo vi sus despojos y comprobé que la sangre derramada era la suya. Debieron oír mal. Esas bestias sin cerebro y puro instinto, sólo sirven como carne de cañón. Necesito un cuervo de los míos, un ave de confianza, que compruebe los rumores que rondan por la estepa. Y pronto. Antes que la reina sepa lo que dicen las voces de la nieve, antes que comience a ponerse de mal humor o mi cabeza no valdrá ni una onza de plomo. Debo saber, con exactitud, con certeza, si está viva o es sólo un chisme sin consecuencias. Debo tener una respuesta para el miedo que las manadas de lobos están experimentando ahora mismo o voy a tener problemas. Muchos problemas”. Eso pensaba Kiv, el ministro plenipotenciario de Lobeznia, el hechicero mayor de la corte de la reina de los muertos, mientras ascendía por la escalera de caracol de la fortaleza real. Kiv llegó, finalmente, al piso superior de la fortaleza. Los guardias monumentales lo miraron como un saco de comida. Y tenían razón de mirarlo así: en los últimos años, desde que Lobeznia había sido derrotada por los ejércitos de la comunidad de la intemperie, en la famosa batalla de los campos de hueso, los primeros ministros habían sido hombres y mujeres ungidos por el hambre de poder que terminaban, tarde o temprano, por caer de la gracia de la reina, lo que literalmente significaba caer en las garras y colmillos de sus guardias favoritos, de sus lobos-hombres. Kiv se puso nervioso. Sabía el destino de sus antecesores y suponía que sus probabilidades de sobrevivencia no pasaban de seis semanas. De todos los ministros de la reina, él era el único que había logrado alcanzar el año en su puesto y con la cabeza intacta. Ahora estaba en las mismísimas habitaciones reales. Y temblaba por dentro.
—¿Por qué esa cara, Kiv?
La voz venía de todas partes y de ninguna en especial. El primer ministro hizo una reverencia formal. Recordó la única regla que lo mantenía con vida en esa fortaleza: decirle a su soberana la verdad, siempre la verdad, aunque ésta le doliera o le disgustara.
—Hay rumores, mi señora —carraspeó.
—Los rumores son armas para imbéciles, Kiv. Tú lo sabes. Sirven para imponer el desorden en las filas del adversario, para socavar su confianza, para unir y carcomer. ¿De qué rumores hablas?
—Dicen que la vieron en el páramo.
—¿A quién vieron, Kiv?
La voz de la reina se suavizó. El primer ministro se puso en guardia. Iba a pronunciar el nombre de Aralda, pero se contuvo.
—A la Innombrable, mi señora.
Silencio. Un largo silencio. El primer ministro sintió un frío intenso. Entonces la reina apareció ante él: una aureola de tinieblas, un rostro pálido, un cuerpo que se movía con la ligereza de las fieras, una mirada enrojecida y gélida a un mismo tiempo.
—¿La han visto o la han oído? Eso es importante, Kiv.
—Más bien oído, mi señora. No tengo confirmación de un testigo vivo, pero...
—Pero sí de uno muerto, ¿verdad?
—Un arabesco, mi señora. Destazado. En plena estepa.
—¿Dónde?
—En la zona fronteriza. Cerca de Rusoka.
La reina volvió a desvanecerse.
—Envía a tus cuervos. A todos los espías que tengas disponibles. No es momento para semejantes preocupaciones. Estoy a punto de volver a la lucha. No quiero una idiota a mis espaldas que quiera darme lecciones de buenas costumbres en relación con mis esclavos.
El primer ministro asintió.
—Y sigue así, Kiv. Me gusta saberlo todo. Estar sobre aviso. Lo de la muchacha esa ya lo sabía. Hoy salvaste tu cabeza por decir la verdad. Pero sólo podrás salvarla para siempre cuando me digas una mentira y yo no me dé cuenta. Piénsalo, Kiv. A ti que te gustan los retos, los desafíos.
El primer ministro bajó los ojos e hizo una amplia reverencia para retirarse. En sus gestos y ademanes se reflejaba un control absoluto de sus más íntimos sentimientos y temores. En su interior, una voz secreta resonaba con acritud: “Lo pensaré, mi señora, vaya que lo pensaré”.
* * *
La hoguera estaba encendida y provocaba grandes lengüetazos de fuego que se perdían en las alturas. Lacanto se sentó en un tronco y contempló el patio central del urkal. Jerez acababa de subir al observatorio que estaba en un costado para ver el crepúsculo.
—Oigan, allá abajo —gritó—. Algo está mal. Muy mal.
Lacanto se puso de pie y lo mismo hicieron Teraj y Aruz.
—¿Qué pasa? —preguntó Nomad, con su espada en la mano, preparado ya para cualquier contingencia.
—Creo que hay que explorar la orilla del bosque, detrás de la fosa congelada. Veo cuerpos desde aquí. Muchos cuerpos.
Diez minutos más tarde, los viajeros boreales y Nomad, el vagabundo, pudieron comprobar las observaciones de Jerez. Una fosa colectiva apenas disimulada. Treinta y ocho cuerpos de guardianes de la frontera de Rusoka destrozados como si fueran reses: con las vísceras de fuera y las cabezas arrancadas de cuajo.
—Los sorprendieron. Casi todos atacados por la espalda —indicó.
—¿Sorprendidos? ¿Cómo? Si eran guerreros entrenados.
—¿Ven los zarpazos? ¿Ven las líneas de corte tan largas, tan sutiles?
—Las vemos, Nomad, ¿y qué con eso?
—Fueron arabescos. Aquí no intervinieron lobos de ninguna especie.
—¿Arabescos? Esas criaturas sólo son un mito —cuestionó Jerez. Monstruos para asustar niños en el invierno.
—Existen —declaró, contundente, Nomad—. Yo mismo tuve que pelear con uno hace más de cinco años.
—¡Vaya!, ¡vaya! ¿Conque tenemos de compañía a todo un héroe? —se burló el boreal.
Nomad, como un relámpago, sacó su espada y la lanzó contra el árbol en que Teraj se recargaba. Éste ni siquiera respingó por lo inesperado del ataque y se quedó ahí, a diez centímetros de la espada que se bamboleaba, todo pasmado, viendo cómo el tronco del árbol se partía en dos. Teraj tuvo que saltar para no ser golpeado por las ramas.
—¿De qué crees que está hecha mi espada? —cuestionó el vagabundo espadachín—. ¿De metal? No: de hueso. ¿Adivina de qué criatura procede?
—¿De un arabesco? —balbució Teraj, lívido del susto, pero capaz de aprender con rapidez una lección como esa.
—Vaya: al fin algo sensato escucho de tus labios —bromeó Nomad—. .Nunca subestimes a los mitos de nuestro mundo, Teraj. Detrás de cada leyenda hay cosa más ciertas que tú o yo. Más ciertas y más terribles.
—Eres elocuente, Nomad, cosa rara en un mercenario —puntualizó Lacanto—. ¿Dónde aprendiste el arte de las palabras?
Nomad levantó la vista y midió a Lacanto, mientras Teraj sopesaba la espada del vagabundo entre sus manos y se la entregaba a éste sin decir palabra.
Sólo entonces Nomad se dignó contestar.
—Hace mucho fui hombre de ciudad y aprendí el oficio de merolico. Esa es toda mi elocuencia, hechicero.
Lacanto asintió en señal de concordia, pero sabiendo que el mercenario le mentía por razones que no tenía tiempo de averiguar en ese momento.
—Es mejor asegurar las puertas del urkal —recomendó Jerez—. No sea que los arabescos que hicieron tal masacre vuelvan a visitar este sitio.
—Lo dudo —aseguró Teraj—. Esta masacre ocurrió tres noches atrás, cuando menos. Pero no entiendo. Si los arabescos querían tomar el urkal, ¿por qué lo abandonaron?
—Tal vez sólo deseaban despejar el terreno. Que el rey de Rusoka crea que todavía tiene un perímetro defensivo y baje la guardia. Tal vez esto mismo ha pasado en el resto de los urkales.
—Si es así, esto es la guerra —afirmó Lacanto.
—Si esto es la guerra, ¿cómo vamos a desplazarnos por Lobeznia sin ser detectados? —preguntó Teraj a su vez.
Nomad, quien ya había vuelto a envainar su espada e iba rumbo a la fortaleza, se detuvo y miró a sus recién conocidos compañeros.
—Eso es fácil. Lo difícil es rescatar el tesoro que les robaron. Necesitamos más ayuda.
—¿Y tú sabes dónde conseguirla? —preguntó Jerez, irónico.
—Yo no sé. Pero sé quién sí sabe.
—Déjame adivinar: ¿otro mercenario como tú?
—Casi como yo, Jerez. Sólo que él no es humano.
—¿Un lobo? —preguntaron los boreales al unísono.
—No: un mago más viejo que Lacanto y de peor carácter.
Y Nomad los dejó ahí, en medio de aquella fosa común, más confundidos que nunca.
—No puede ser —dijo Jerez, mirando de soslayo a Lacanto.
Pero éste ni siquiera se había dado por aludido.
—El mundo ya no es como antes era —balbució Lacanto.
Y Nomad, que contaba con un oído fino y entrenado, asintió mientras avanzaba rumbo al urkal: “sí, hechicero, y esto sólo es el principio. El primer rumor de la avalancha que va a sepultarnos si no nos movemos más aprisa que ella, si no despertamos enseguida”.
* * *
—¿Cómo iniciarías una guerra?
—Con un golpe sorpresa.
—¿Sólo un golpe? ¿Y qué más?
—Con un engaño.
—¿Qué clase de engaño?
—Uno que llegue a desbalancear, completamente, al adversario.
—Bien. Pero atiende esto: desbalancearlo no significa que caiga en el engaño. Eso cualquiera puede conseguirlo con un poco de suerte. Para que esté en nuestras manos, el enemigo debe responder a nuestro engaño de tal manera que nunca se percate de que está siendo manipulado. Debe creer que él es el amo de sus acciones, el dueño de sus pensamientos. ¿Comprendes?
—No.
—Excelente.
Las artimañas de la guerra
* * *
Besalio XIII seguía con atención la pelea de perros en el foso de los lobos. Como emperador de Rusoka se sentía satisfecho de su largo reinado. Por cuarenta años, las cosechas se cosecharon a tiempo, los pueblos prosperaron y la gente nació, creció, se casó, maduró y murió apaciblemente bajo su benévola protección. Ni una guerra en forma. Ni una hazaña memorable. Nada espectacular y por eso mismo, sus súbditos le guardaban más cariño que respeto. Ahora, a sus setenta y cinco años de edad, aún se mantenía en forma y podía vencer a cualquiera en beber mayor número de tarros de cerveza o en mantener el equilibrio sobre un tronco en el río. No era un guerrero: era un monarca alegre, un niño grande que dejaba en sus consejeros los asuntos del Estado. Su Rusoka era un reino en paz, aunque sus aliados boreales y sus propios consejeros hablaban de una lenta, peligrosa decadencia: "Lobeznia sólo espera una oportunidad para vengarse de la derrota sufrida, tres generaciones atrás, a manos de tu padre, el gran Usok, señor del relámpago". "No te confíes: nada hay peor que no estar preparados para la guerra". "Tus juegos son pasatiempos para niños: carecen de propósito para guiar las nuevas energías del reino. No puedes desperdiciar las conquistas de tus antepasados". Esas eran las advertencias que, entre muchas otras, sus consejeros prodigaban, inútilmente, a sus oídos.
Besalio XIII, cuando ya estaba harto de escuchar semejantes consejos, señalaba a su hijo Barame, el primogénito: "Él no se rendirá ante nada ni nadie". Y los consejeros se preocupaban más: aquel joven guerrero tenía en su sangre el impulso salvaje de las estepas: como jinete o soldado al ataque era un combatiente insuperable. Pero como estratega, como estadista a la hora de las negociaciones, ¿tendría la talla del gran Usok, quien perdonó a sus enemigos y encadenó, en su propia maldad, a la reina de los lobos, la temible Licantra, pero evitó manchar su reinado con inútiles venganzas? Los perros se enzarzaron en un ataque frontal: hocico contra hocico. La sangre salpicó el suelo. Ninguno de los dos contendientes se echó para atrás o cedió en su mordedura. Besalio XIII se entusiasmó ante aquel espectáculo. Transpirando por la emoción, se quitó el sudor con un pañuelo y gritó, eufórico, ante el triunfo inminente de su favorito.
—¡Vino! ¡Quiero vino! —ordenó a la camarera que lo atendía.
La mujer lo obedeció de inmediato y llenó el vaso del emperador hasta el borde. Besalio XIII tomó el vino de un solo trago.
—¡Más! ¡Dame más!
La mujer llenó de nuevo el vaso del emperador y, al ver que no se requería más de sus servicios, retrocedió hasta la estancia contigua, donde se guardaban carnes frías y diversas clases de bebidas. Allí estaba un enano, con traje de payaso, esperándola. En los ojos de aquel ser brillaba una mirada inquisitiva y alerta.
—¿Ha bebido? —preguntó de inmediato.
La sirvienta se cercioró primero de que nadie estuviera cerca y susurró:
—Lo necesario.
El enano se frotó las manos y sus ojillos irradiaron una alegría contenida, que le hizo sonreír con cautela.
—Es hora de distraer al auditorio —acotó-. Tú, lárgate, que todavía no has terminado tus deberes. Ve con la reina. Estate cerca de ella.
La sirvienta tomó la jarra de vino, pero el enano la detuvo.
—Déjala aquí. Yo le pondré un antídoto. Así nadie sabrá de dónde vino el veneno.
La sirvienta titubeó, pero el enano sabía más cosas que ella, así que obedeció sin protestar. El enano salió rumbo al foso de los leones, donde ya se oían las primeras voces de alarma: “¡Un médico!” “¡Un sacerdote!” “¡El emperador se nos muere!
—¡Ya voy! ¡Ya voy! —se burló el enano mientras aceleraba el paso.
Y aún alcanzó a ver a Besalio XIII respirar por última vez y poner los ojos en blanco.
—¡Lo han envenenado! —gritó el enano, abriéndose paso entre las piernas de los guardias desconcertados—. Vean sus labios amoratados. Vean su lengua abotagada. ¿Quién es el traidor? ¿Quién nos ha quitado a nuestro amado emperador?
Y como buen actor, el enano se echó a los pies de Besalio XIII y comenzó a llorar de una forma estruendosa que contagió a varios de los presentes. “Todo va bien”, pensó, “ahora falta que nadie olvide su papel. Especialmente el de cadáver”.
* * *
Nisser, el consejero principal de Besalio XIII, daba vueltas alrededor de la mesa principal del consejo supremo de Rusoka. A cada momento entraban y salían guardias y sirvientes con órdenes y noticias. La tensión se percibía en los gestos envarados del propio consejero, pero nada más. Era un hombre de mando que encontraba, aun en la adversidad, la fuerza suficiente para mantener a Rusoka en alerta total y los oficiales que hacían acto de presencia ante él no lo olvidaban:
—Ya tenemos bajo resguardo a la reina, señor.
—La encargada del vino, cuando quisimos atraparla, se quitó la vida, señor. Ingirió una cápsula de veneno. Murió sin decir palabras. El médico real está haciendo la autopsia para hallar rastros del veneno y ver si corresponde al utilizado contra su majestad.
—Piscinio, el infante real, está protegido por un cuerpo de la guardia. Ya examinamos su comida y no está envenenada. ¿Lo llevamos con la reina o lo mantenemos separado de ella, señor?
—¡Separados! -exclamó Nisser, con todo el peso del poder de Rusoka sobre sus hombros. Los rumores decían que la reina estaba detrás de la conjura del asesinato. La envenenadora formaba parte de su personal. Y Nisser no tenía muchas opciones hasta que apareciera Barame, el primogénito, el virtual nuevo emperador de Rusoka.
—¿Ya localizaron a Barame?
—Aun no, señor. Estaba de cacería en las praderas estivales. Ya mandamos palomas mensajeros al pueblo más cercano y un destacamento de guardias va en camino. En unas horas tenderemos noticias de él, señor.