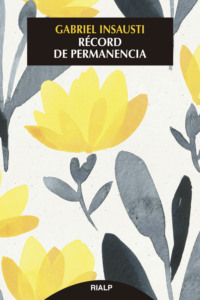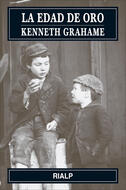Buch lesen: "Récord de permanencia"
Gabriel Insausti
RÉCORD DE PERMANENCIA
EDICIONES RIALP
MADRID
© 2020 by GABRIEL INSAUSTI
© 2020 by EDICIONES RIALP, S. A.,
Colombia, 63, 8º A - 28016 Madrid
Realización ePub: produccioneditorial.com
ISBN (versión impresa): 978-84-321-5264-1
ISBN (versión digital): 978-84-321-5265-8
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
PORTADA
PORTADA INTERIOR
CRÉDITOS
PRÓLOGO. CARTA A UN SUICIDA
UNO
DOS
TRES
CUATRO
CINCO
SEIS
SIETE
OCHO
NUEVE
DIEZ
AUTOR
PRÓLOGO.
CARTA A UN SUICIDA
Querido D.:
Tampoco yo te había distinguido entre la muchedumbre. Sólo cuando nos dimos de bruces, ante el pórtico de la iglesia caminera, encontré frente mí tu figura encorvada, tu sonrisa desvaída. «¡Gabi!», exclamaste, y un destello cruzó tus ojos. Era un día de fiesta, lucía el sol tras varias semanas de nublado y la ciudad entera se había zambullido en las calles, unánime. Allí, arrastrados por el río de gente, hablamos de la familia, de los amigos, de una editorial para la que empezabas a trabajar… Te acompañé, dando un paseo, hasta la esquina donde debías esperar el autobús que te llevaría al extrarradio. Luego vi cómo te perdías, con la mirada ausente, entre una nube de pasajeros.
Dos meses después, esa noticia en los periódicos: te habías arrojado por la ventana, durante otro día de fiesta. Entre el estruendo de la multitud y la música de las barracas, ese silencio. Dejé a un lado los detalles de la hora y el lugar, la minucia que reducía tu drama a estadística, y repasé en mi interior las últimas ocasiones en las que nos habíamos visto: una excursión por el monte, la conferencia de un escritor célebre, unas compras en una tienda de ropa. Y, siempre, tu mirada huidiza y tu hablar titubeante. ¿Debí leer ahí un presagio?
A veces sucede que sólo cuando alguien no está reparamos de veras en él, por eso ahora que te has ido no dejo de volver a aquella imagen. Pienso en tu dolor, en cómo al saber de tu muerte supe que viviste disconforme con el mundo e hiciste un oficio de esa extranjería. Y se me ocurre que tal vez debería haber prolongado aquel paseo, que quizá pudiera haberte concedido una tregua con la vida. También que tu destino, después de transitar caminos parejos durante años, pudo haber sido fácilmente el mío. «Vivir», dijo Cioran, aquel alma lúgubre y risueña a un tiempo, «es un estado provisional de no-suicidio». Siempre sentimos algo parecido a la culpa cuando se nos va alguien.
Hoy, muy de mañana, he regresado por el mismo lugar. Ante la iglesia, sobre el pozo de donde dicen que sacó el agua aquel santo que trajo un dios a la ciudad, pasaban los txistularis que inauguran aquí los domingos. Todo resonaba con su música impertinente y dichosa. Arrastraban el día como un reguero de luz que alfombrase las calles, antes de salir los vecinos de sus casas. Los bares estaban cerrados todavía y el antiguo palacio callaba, ensimismado. Se oía, cuando esa música era ya una nota lejana, una gran soledad.
Ahí, sobre el viejo pozo, he querido proclamar esa verdad, traerla a la gente lo mismo que aquel santo. He querido gritar que quizá aquel día te asomaste tú a otro pozo, el de la conciencia, y en su fondo entreviste el vacío que a veces palpamos dentro. Ese que nos lleva a pasar de puntillas sobre tu muerte y volver los ojos a otra parte, cuando se menciona tu nombre. Luego he recordado aquel libro que escribiste sobre la belleza, y me he preguntado si en el último instante la pudiste distinguir, si esa belleza no logró conciliarte por un segundo con el mundo. O si no será tal vez lo otro que el mundo.
Ahora, ya de vuelta a casa, intento imaginarte esa noche en la ventana, solo bajo el cielo a oscuras, rodeado por el rumor de la vida: los juegos de los niños en la plaza, el televisor de unos vecinos, el motor de un autobús… Todo eso que, lo sabías, continuaría imperturbable, ya sin ti. De haber estado a tu lado, ¿qué habría sabido yo decirte? ¿Que era preciso un ejercicio para reconocer allí también, en lo más cotidiano, en lo insulso casi, esa belleza? ¿Que para que esta haga su labor es preciso abrirse a ella, a sus peligros? ¿Y que al hacer tal cosa podemos salvarnos o perdernos?
Poco importa. Aquel otro domingo, durante ese último paseo juntos, me llamaste cuando ya me había alejado unos pasos. Qué escribía, quisiste saber. «Unos aforismos y unas prosas», respondí, con un poco de reparo, antes de despedirme. Sólo eso, unas frases que apenas susurran una verdad pequeña. Un puñado de palabras, como las que no pude darte entonces.
Acaso no sea demasiado tarde para conversar contigo, quiero creer pues pese a estar de este otro lado. Tú mismo lo dijiste: en las formas primitivas del arte funerario, y esta carta no es otra cosa, el hombre se percibe a sí mismo «como presencia que deja un vacío, como portador de un principio inmortal que se adentra en otro mundo». Tú mismo allanaste el camino, sí, antes de perderte a lo lejos sin un gesto. Quizá por eso en estas páginas resuenan, todavía, tus palabras.
Un abrazo,
Gabriel
Pamplona, diciembre de 2018
UNO
A VECES ME ASOMO AL BALCÓN y veo, casi alcanzo a rozar, las flores del castaño en primavera, o las hojas ocres y amarillas en otoño. Miro cómo se extienden por esas ramas que se retuercen sobre la muralla, buscando la luz. Miro cómo se alzan con el sol o van cayendo según menguan los días, midiendo el tiempo. Entonces, cuando alrededor todos continúan camino de su casa, o acuden a sus compras, o pasan en sus coches hacia otra parte, me pregunto: ¿seré yo el único que distingue esa hermosura? Y pienso si no fue así como un hombre creó el arte y la poesía: para testimoniar, antes de que se haya ido, que todo esto existe.
Acompañar al río un rato me recuerda lo que soy.
Saber que antes de que llegase yo estaba todo ahí —la muralla, los castaños, la curva del río, la ladera del monte— me pone ante los siglos. Saber que cuando yo me haya ido todo seguirá ahí me pone ante lo eterno.
Recuerdo del Camino, antes que la erudición de los nombres y las fechas, los palacios y las catedrales, los reyes y los santos, aquella enseñanza viva: que es posible habitarlo de algún modo. El Camino cuenta con sus propios horarios y sus propios hábitos, con sus costumbres y sus sobreentendidos, y constituye un hogar que se desplaza con uno mismo.
Qué feliz casualidad que haya terminado viviendo ahí precisamente, al borde del Camino, en su entrada a la ciudad: un portón medieval, un puente levadizo, la muralla que se extiende hacia ambos lados… y mi casa. Desde ella veo llegar los peregrinos, a veces de uno en uno, otras en grupos más numerosos, y oigo las mil lenguas en que relatan las incidencias del día, cuando se detienen a descansar bajo el castaño. Y me doy cuenta entonces de que habito una paradoja: una casa en el Camino, esto es, el intento de levantar lo permanente sobre lo pasajero. Homo viator, “peregrino”, dicen que es el hombre desde que sembraron en él esa sed que lo mueve a caminar. Sed de qué, es la pregunta.
Me lo recuerda el paso de tanto peregrino: el camino y la aventura empiezan a la puerta de mi casa.
Qué osadía en esa rama del castaño: pretendía, sin mí, ser real.
Hay un lirón en la muralla, frente a mi balcón. Lo oigo en la noche —ñac ñac— morder una raíz, mientras escribo. Lo oigo, igual que yo, roer el tiempo.
Ser ese que mira. Ser sólo una mirada, alguien que ve pasar las cosas, que se reduce tanto a ese ejercicio que él mismo se vuelve invisible para todos. Situarse en un rincón y cortar el nudo que lo uniría con lo que fluye alrededor. Casi un modo de creer que él mismo no pasa con las cosas.
Tengo un balcón y en él está el mundo de visita.
Miras a tu alrededor y vuelves a preguntarte por ese misterio: cómo lo que está ahí afuera —la muralla, los castaños, el río con su vega, los montes al fondo— puede vivir, de algún modo, aquí dentro; cómo lo que miramos nos hace ser lo que somos. Y recuerdas entonces aquella frase que nos dejó un sabio, noli foras ire: era preciso desconfiar de todo lo exterior, sólo dentro de cada uno habitaría la verdad. Lo cual haría del mundo un lugar de hostilidad —de apariencia hueca, de frivolidad, de espectáculo— en el que no sería posible encontrar nada afín al espíritu del hombre.
Y, sin embargo, te resistes. Casi, contra ese acento en la búsqueda de lo que habita el interior, apuestas más bien por una adhesión a las cosas. En esa actitud habría una forma de olvido de sí. Lo has escrito en un poemilla, muy breve:
Nunca ha sido más claro
que ahora, cuando llega
abril de rama en rama
igual que una promesa
que se ha cumplido; miras
un brote, una flor nueva,
la lumbre que devuelve
el álamo a su idea
y es cierto: la sustancia
real de que está hecha
tu alma, lo más tuyo…
hay que buscarlo afuera.
Que la verdad, o la realidad, esté “ahí afuera” y que al mismo tiempo que la habitamos seamos capaces de traerla “aquí dentro” casi sugiere que en nuestra vida habría una tentativa de rescatar las cosas, de eternizarlas de algún modo. El empeño —¿inútil?— de otorgarles otra vida y transfigurarlas. Una forma de resistirse a la cascada en la que se precipita la corriente del tiempo, de salvar un puñado de imágenes, de rostros, de objetos amistosos.
Qué otra cosa es la memoria. Pero para tenerla, para recordar las cosas, es preciso haberlas vivido como si fueran parte de uno mismo.
Desde mi balcón no poseo nada y soy dueño de todo.
Cómo lo mirabas todo, con qué extraña mezcla de avidez y reticencia, como si en tus ojos hubiese dos pozos muy profundos y temieses verter en ellos según qué. Tan profundos eran que una vez en su fondo, eso temías, nada podría salir de ellos. ¿Cuál era tu fe, sin saberlo? Que un hombre se va convirtiendo en lo que mira.
No sabría cómo definirlo. De las nueve acepciones que recoge el diccionario, “sitio o paraje” es la que más se acerca a mi idea. Poco añade, no obstante, una expresión tan vaga: definir, o sea, poner límites a la idea de lugar, es difícil porque a menudo es difícil poner límites a un lugar. ¿Dónde termina, dónde acaba? Lo único que puedo evocar es esa intuición que se produce por la relación entre los objetos, las escalas, la orientación frente al entorno, la posición respecto del sol…
Lo he reconocido mil veces, en un rincón junto al mar, o en una plazuela a desmano, o sobre un banco junto a un lago, o bajo un frondoso castaño, o entre las rocas de un collado… El lugar supone un espacio en particular, nada que ver con la mera extensión: un cierto carácter, que otorga al hecho de estar ahí esa condición única. También una idea de permanencia, de que se puede regresar a él.
Habito un puñado de lugares porque he hecho de ellos un hábito. Acudo de vez en cuando, y no hago nada. Estoy, simplemente. No debo regar, ni arar, ni cosechar, ni podar, ni dar de comer a unos animales, ni cercar una pieza. Tampoco se trata de tener: no poseo nada de cuanto hay allí, sólo espero mirar las cosas como quien pasa revista al mundo y tomar nota de algunas incidencias: un camino que la maleza ha devorado, el nido que vuelven a ocupar unas malvices, una casona que perdió la techumbre y que es cada vez más una ruina… Y si tardo, siento estúpidamente como que tuviera a ese lugar desatendido. Que acaso alguien me echa en falta.
Regreso a algunos lugares como a algunas personas. Y lo que encuentro es siempre más que lo que dejé.
Tengo agua, comida y un techo. También, tras la ventana, la cinta de plata del río, el perfil de un monte, la vidriera azul del cielo. Sólo me falta la pureza necesaria para verlo.
Un lugar significa, sólo es preciso leer en él. Diría incluso que empecé a intuir tal cosa mucho antes de tener conciencia alguna. Cuando de niños íbamos a una isla y jugábamos a piratas, o visitábamos un castillo y nos fingíamos guerreros, ¿qué hacíamos sino dejarnos sugestionar por el lugar? ¿Qué sino sospechar el rastro de otros hombres, la huella del tiempo, en esos parcos testimonios de lo que se ha ido? A veces siento que todo cuanto escribo consiste simplemente en proseguir los juegos de aquel niño.
No sé si fue en el siglo XVIII cuando en Inglaterra establecieron el window tax. Creo, en cualquier caso, que duró hasta la segunda mitad del XIX y que se hizo muy impopular. ¿Como cualquier otro impuesto? Pues sí, sólo que este era especialmente ladino: el window tax o impuesto de las ventanas era en realidad un impuesto sobre el patrimonio, sólo que no se gravaba según la superficie habitable del edificio sino de acuerdo con el número de ventanas. Ese era el cómputo, ese el criterio.
El window tax, por consiguiente, gravaba el aire, la luz, el panorama que se otea desde el hogar de uno. O sea, que gravaba la vida misma y por eso se le tenía tanta inquina. Y no debió de ser algo exclusivo de Inglaterra. En Los miserables, si no recuerdo mal, hay un momento en que una buena mujer se queja del impuesto de las ventanas y dice que son pobres y no tienen nada, ni siquiera para pagar ese gravamen.
Como es lógico, el window tax hizo que muchos propietarios cegaran algunas ventanas de sus casas, para economizar. De hecho, algunas antiguas ventanas se han quedado ciegas como ojos que hubiesen bajado los párpados para siempre, y si uno da un paseo en punt por el río Cam puede comprobar cómo algunos colleges y algunos particulares han dejado así sus viejas ventanas, y todavía se distinguen el ladrillo y el mortero, el petacho con el que se tapó ese vano en el muro. El window tax sirvió fundamentalmente para eso.
Y, sin embargo, hay que reconocer que tenía algo. El window tax era razonable hasta cierto punto porque la ventana, o el balcón, es lo más importante que hay en una casa. Lo más decisivo. Ahí, en ese rectángulo de luz, se comprueba lo que decía el tao te kin, o lo que farfullaban algunos minimalistas en su jerga confusa, de que la verdadera realidad es la negación. Una ausencia, en este caso de muro, es lo sustancial. Lo más suyo de cada casa es precisamente la no casa, porque por ahí, por esa especie de boca siempre abierta, respira el edificio y sin ella moriría. En el fondo, qué sino levantar un recinto para la luz es construir un edificio. Lo más mágico y extraordinario de cualquier construcción, si uno lo piensa un poco, es que de la oscuridad rupestre o de la opacidad del palafito hayamos llegado a esos muros ma non troppo, a esas estructuras que dejan pasar la luz a ratos. Piénsese en un calabozo, en algo como lo que sufría el conde de Montecristo, y es fácil advertir que la mayor de las privaciones es esa, la de la luz.
De modo que, lejos de una arbitrariedad descabellada, el window tax contaba con sus razones. Una casa es tanto más valiosa cuantas más ventanas cuenta. Cuando uno compra una casa, lo que compra en realidad es una ventana, o un balcón, y luego viene lo demás. La casa más pobrezosa se redime un poco si en ella hay una ventana a un parque o un río o un descampado, porque uno puede pasarse ahí las horas muertas leyendo, escribiendo, fumando, lo que sea, y entrar en el resto de la vivienda sólo para los cometidos indispensables de la vida. Una ventana nos redime.
Yo, cuando nos instalamos en esta casa, supe que lo que había comprado con ella era fundamentalmente eso: un balcón, una ventana. Ahí pasaría buena parte de los siguientes años. El paseo, las murallas, el portal, los fosos y, más allá, el río y los barrios de la vega. Luego, las colinas que cierran la cuenca por el norte y las montañas que en invierno se ven a veces blancas. Había como una vocación en esa ventana y a ella me atengo.
Ahora, en mayo, está todo verde. Los chopos, los álamos y los castaños se han henchido, han cerrado la vista con sus copas, y casi no se distingue otra cosa que esa mancha verdosa frente al balcón, que se cimbrea a ratos con el viento. Año a año han ido creciendo, ocultando la vista de los barrios más próximos, y dentro de unos pocos la esconderán por entero. Desde el balcón sólo veremos las cumbres y un pedazo de cielo.
El único que me acompaña entonces es el gato. Un gato blanquinegro, muy silencioso, que en las últimas semanas ha dado en venir aquí siempre, hacia las once, cuando yo salgo a fumar el último. Sube por la cuesta, trepa a lo alto de la muralla y se sienta en una esquina, como si oteara el panorama a la espera de una presa. Un gato meditativo, que nunca tiene prisa y conoce todos los rincones.
A veces nos miramos el uno al otro unos segundos. Nos espiamos, casi. «Qué tipo más raro», pensará tal vez al encontrar en toda la fachada sólo estos dos ojos. «Ahora que todo el mundo duerme, él pasa la noche en su balcón como si quisiera tener la calle para sí solo. Y qué poca discreción, cómo mira hacia aquí sin disimulo». Otras veces, al cabo de un rato, el gato da un salto y se pierde por la maleza que corre al pie de la muralla. Durante unos segundos se oye el ruido de las ramas, se ve oscilar algún arbusto, y ya está. Un ratón menos. El gato y yo vigilamos la calle. Solos el gato y yo.
También un lugar puede ser despótico. Igual que un padre severísimo, que una amante celosa, puede exigir de nosotros una lealtad férrea a cambio de sus promesas de permanencia, de confianza, de seguridad, como si unas manos en forma de raíz surgiesen de la tierra y nos retuviesen ahí. No pertenecerle del todo, sin embargo, es el único modo de habitar un lugar.
Sólo vemos la luz en las cosas que la reflejan. Sólo vemos el espacio en las cosas que lo ocupan. Sólo vemos el tiempo en las cosas por las que pasa, rozándolas con su mano helada. Lo que está ahí siempre no lo vemos nunca. Quizá porque la verdad no está en lo que vemos, está en el ver.
Salgo al balcón y el mundo es un himno, enciendo la tele y es un sarcasmo.
Es un pasaje que citan a menudo. Está en el Libro de las fundaciones. «Hijas mías», dice allí Teresa, «no haya desconsuelo cuando la obediencia os trajere empleadas en cosas exteriores: entended que si es en la cocina, entre los pucheros anda el Señor ayudándoos en lo interior y en lo exterior».
Ya se ve que misticismo y hastío no se excluyen. Teresa era perfectamente sensible a la tortura de la vida práctica, a la insufrible rutina diaria y a su sucesión de exigencias: lavar, planchar, cocinar, fregar… Y, sin embargo, contaba con un argumento teológico para ver ahí algo más que un mecanismo opaco e insoportable: que el centro de su fe, la Encarnación, consistía precisamente en que Dios había perdido su carácter puramente trascendente, inalcanzable, y había habitado en la misma rutina, redimiéndola. De hecho, había pasado la mayor parte de su vida así, entre pucheros, entre aperos, en lo más sencillo y material.
Si se tratase de hacer su propio gusto, sin duda Teresa se habría quedado en el oratorio, y ahí habría encontrado satisfacción más que suficiente; su descubrimiento, sin embargo, fue que aquellas penosas ocupaciones, aquellos requerimientos prácticos, formaban también parte de la vida contemplativa: no había pues que elegir entre Marta y María, la vida estaba en la suma de las dos.
Cuando contemplas un bodegón de Zurbarán, su silencio entre una jarra y un plato, el cerco de sombra que se extiende a su alrededor, sólo tienes que recordar a Teresa —«entre los pucheros anda el Señor»— para sospechar esa presencia. Para imaginar una historia íntima y secreta.
Hago siempre las mismas cosas: leo los mismos libros, paso por las mismas calles, hablo con la misma gente. De ese modo, cuando de pronto irrumpe la novedad más nimia —un jilguero en mi ventana, un rayo de luz tras unas nubes, una música a lo lejos— el mundo se me antoja un milagro. Y yo estoy en él.
Si tuvieras que pesar un día, qué pondrías al otro lado de la balanza.
La rutina consiste en conocer la partitura, pero no en oír la música.
Si en vez de caminar uno se quedase quieto en un punto, para mirarlo todo desde ahí y dar la razón a Leon Battista Alberti y su perspectiva, tendría que convertirse en pintor de paisajes.
Eso he pensado hoy mientras andaba entre campos. Primero, las urbanizaciones que terminaron de construir ayer por la tarde y donde los escasos vecinos llevan el cartel de “Se vende” escrito en la frente. Luego, la carretera por la que sólo pasan los ciclistas y algún que otro coche despistado. Después, un pequeño polígono industrial, desierto en día festivo. Y, por fin, los campos de cereal, hasta llegar a un señorío donde estaban las viñas en sazón.
Entre ese mar de viñas muy disciplinado, con las olas metódicamente dispuestas en línea, he contemplado un rato las colinas que quedaban hacia el oeste. Es una parte del paisaje que pasa bastante desapercibida: la mayoría prefiere fijarse en la peña que hay hacia el nordeste, con unos farallones en los que se suceden las buitreras a docenas y arranca un cañón donde se puede hacer noche en una ermita. Por las colinas del oeste, en cambio, todo es más suave y redondeado, más discreto, y los ojos transitan sin darse cuenta de los campos de labor a las cumbres. En los primeros crecen en primavera el trigo y la cebada, y en las segundas hay unos molinos de viento que están siempre dale que dale al aspa. Por eso los del pueblo de abajo dicen que viven del aire, como los poetas de antaño.
El caso es que no cuesta mucho esbozar una crónica de la intrahistoria del lugar, sólo con la imagen del paisaje. Están los molinos, sí, pero también la autopista y el túnel que atraviesa el monte aledaño. Y la antigua carretera, por la que ya sólo van los vecinos de los pueblos del valle, serpenteando monte arriba hasta el puerto. Y el desmonte, en la falda de la sierra, cerca de donde se encontraba la mina de Potasas, que daba de comer a media comarca y que cerró hace años. Y esas pequeñas hondonadas de los campos, que delatan el punto donde una vieja galería, tras años de abandono, se derrumbó. Y el pinar que plantaron en la ladera, y que cruza una pista de la serrería, por donde se oye a veces el runrún de un par de motociclistas que pasan el domingo aturdiendo los oídos del vecindario. La microhistoria de un lugar, en unos pocos rasgos.
A veces, cuando uno es lo bastante viejo, se topa con uno de esos lugares que puede reconocer todavía, pero bajo cuya máscara de hoy aún se recuerda el rostro de ayer. Sucede sólo si se han conocido de niño esos paisajes sin autopistas ni molinos, sin carreteras ni pinares, sin minas ni motocicletas, cuando estaba el mundo mondo y lirondo. Entonces esa crónica procede a una enumeración exhaustiva y parece que, con sólo nombrar esos hitos, esas novedades, desaparecieran de la vista, se volatilizaran ante nosotros.
Eso, más o menos, hacía José María Ascunce en los sesenta, setenta y ochenta, cuando pintaba estos paisajes terrosos, de suaves ondulaciones en las que una nube proyecta una sombra, o el crepúsculo parece que va modelando mejor las formas. Sí, Ascunce iba pergeñando esos montes, esos campos, esas hondonadas, pero en el lienzo parecía que quitaba más que ponía: sus ojos eran capaces de ver el valle de antaño sin el polígono industrial de hogaño, la colina sin la urbanización... Su mirada hacía abstracción de esas cosas más puntuales, esas referencias que uno toma cuando mide las distancias, y se quedaba sólo con los volúmenes de la tierra, con esa orografía desnuda que pintaba en sus óleos, que son como una escultura del paisaje, de volúmenes muy bien construidos, donde la geología se hace estatua. En ellos todo queda cifrado en la posición relativa, en el orden de proximidad y lejanía, en el peso y la coherencia que tiene la composición, en los planos sinuosos por los que cae un cresterío hasta el valle, en la línea vacilante con la que un campo labrado limita con un cerro.
Si uno pudiera, iría por ahí con las gafas de José María Ascunce, que sirven para ver el mismo paisaje pero quitándole esos aderezos que, las más de las veces, lo afean tanto. Sería mirar y —flop flop— las cosas desaparecerían. Algunas, al menos. De hecho, el dominguero communis sabe que para cualquier paseo que se dé uno por los alrededores de la ciudad ha de pertrecharse siempre con esas gafas, si no quiere pasar un mal rato entre el centro comercial de turno y la autopista de marras: el paisaje es cada vez más un estado del alma y Amiel tenía pero que mucha razón al recordárnoslo. De un tiempo a esta parte lo que hay ahí es sólo el punto de apoyo para el paisaje, y nos toca a nosotros completarlo con nuestras gafas. El paisaje hemos de empeñarnos en hacerlo nosotros. Y es un trabajo agotador.
Aquel pintor que vivía en una mansión fastuosa, rodeado de un paradisíaco vergel, junto a una playa de arena blanquísima flanqueada por un picacho de fantasiosas formas, y que sin embargo sólo pintaba triángulos.
Encontró un paraíso. Paseó por los robledales y los hayedos sombríos, se acercó a la orilla de un arroyo a escuchar aquel borboteo eterno, contempló los roquedos sobre los que dibujaba todavía la nieve un hilo blanco. Pronto se dio cuenta de que su presencia arruinaría aquel lugar. De quedarse, tendría que construir una cabaña, y una carretera de acceso hasta ella, y talar un bosque para proveerse de leña, y… Decidió que era preferible que aquel valle de hermosura intacta subsistiera, aunque fuese sin él.
Tampoco pudo consolarse con verter su equívoca alegría, aquel hallazgo luminoso, en las palabras. ¿Por qué? Porque en caso de revelar a alguien el emplazamiento del valle este correría el mismo peligro. Se conjuró pues a guardarlo dentro de sí, como un preciado tesoro. Todas las noches acariciaba en sueños aquel lugar de privilegio que apenas había entrevisto un día y que sólo había servido para convertir su vida en una constante añoranza. Hasta que comprendió: para eso están los paraísos, para soñar con ellos, no para habitarlos.
Hoy ha empezado bien el día: he mirado por la ventana y el mundo, para mi sorpresa, estaba ahí.
Hay días en que no hay nada que decir. Y eso es precisamente lo que habría que decir, habría que zambullirse en ese vacío. ¿Vacío? No, inercia. Esa quietud, esa ausencia de todo lo noticioso, de cualquier cambio aparente, de excitación alguna, que constituye precisamente la médula de las cosas. O sea, su presencia. Su simple y mudo estar ahí. Y nuestro no saber qué hacer con ellas. Eso quizá hace más justicia a la realidad que mil tramas laberínticas con sus personajes y sus escenarios. Quién tiene, sin embargo, el coraje de asir esa inercia por las solapas y mirarla cara a cara.
Qué provocación, qué escándalo: esta mañana un hombre en su gabardina se ha detenido en medio de la calle, ha dejado su cartera de cuero sobado sobre el suelo y, durante un minuto, ha contemplado sin disimulo el cerezo en flor.
Si lo pienso, no sé qué me ha traído por la tarde hasta esta calle. Nada sobresaliente hay en ella: a un lado los aledaños del claustro de la catedral, un hospicio decimonónico y ya en ruinas y el edificio donde guardan los pasos de la Semana Santa las cofradías; al otro, soportales y balcones, en una sucesión irregular. Tampoco he de hacer recado alguno, ni se encuentran en esta calle comercios ni bares. Ni siquiera me conduce a ninguna parte, a ningún compromiso al que deba acudir. Nada. La calle Dormitalería hace quizá honor a su nombre y en ella nunca pasa nada. Sólo esa calma que parece que deja estar las cosas.
Quizá por eso, ahora caigo, me han traído aquí mis pasos, sin proponérmelo. Quizá porque el silencio es hospitalario, porque entre el bullicio constante de la ciudad, tan próximo que nos bastaría doblar la esquina y caminar dos manzanas para darnos de bruces con la muchedumbre, aquí el tiempo se remansa. Quizá porque a veces, más que lo que hay, lo decisivo es precisamente lo que no hay.
Dios se disfraza de rutina.
Salgo al balcón y encuentro el panorama que me acompaña desde hace años: los castaños, la muralla, el río que dobla el meandro perezoso, el rompecabezas de tejados rojizos del barrio de la vega. Un paisaje que es ya una costumbre, tanto que lo doy por supuesto. Y de pronto me asalta una idea: ¿y si al hacer tal cosa cometo el error que quisieron refutar tantos sabios? ¿Y si, pese al lienzo engañoso de ese hábito, nada de esto es cierto? ¿Y si fuese de otro modo, para mí desconocido, o no fuese en absoluto?
Cómo tener certeza, pues, de esta mañana. Cómo demostrar una nube, una colina, un reflejo en el agua. Recuerdo los ejemplos de los sabios y se me antojan como el empeño de un niño por encerrar el mundo, inerte, en la cajita de sus tesoros. Acaso lo que reclaman esas ramas, la piedra de la muralla, la barandilla sobre la que me apoyo, todo, no es pues demostración alguna, pienso entonces. Acaso nuestro modo de estar entre las cosas consista en algo parecido a echar a andar, sin saber adónde llevará el camino. Acaso, cavilo en el balcón, lo que vale la pena saber es siempre incierto.
A veces, ante una escena hermosa que contemplamos en nuestra misma calle, a la puerta de nuestra casa, frente a nuestro balcón, para tenerla por verdaderamente real falta una cosa: que pase por allí un forastero y escuche esa música, mire esa bandada de jilgueros o se pare a rozar con las yemas de los dedos las primeras flores del almendro. Necesitamos que él nos recuerde... ¿qué?