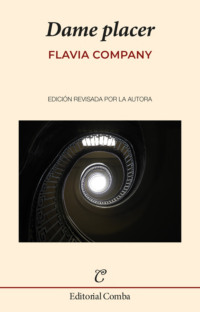Buch lesen: "Dame placer"
Dame placer
Flavia Company
edición revisada por la autora


Siete años saltando a las letras hispánicas
2014–2021
Colección Narrativa
Imagen de la portada:
Fotografía de Flavia Company
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Diagramación: Roger Castillejo Olán
© Flavia Company, 1998
© Editorial Comba, 2021
c/ Muntaner, 178, 5º 2ª bis
08036 Barcelona
ISBN: 978-84-122232-6-2
«Toqué el timbre [...], y me abrió la puerta un ser que no había nacido para abrir puertas.»
Julio Cortázar
Diario de Andrés Fava
Dame placer
Llego aquí con una historia de carne pegada a la memoria igual que vendría con las manos untadas de grasa si hubiese estado explorando con ellas los adentros de un coche. He intentado limpiármela con todo: con el frío, con el hambre, con el dinero, con otras mujeres, con el cine, con la literatura, con la miseria, con la oscuridad. Inútil. Sólo queda hablar. Y el tiempo. Y en lo que me reste de vida no volver a meter las manos en un motor, lo cual es terrible, porque a estas edades se da una cuenta de que ha pasado el gran amor, el gran salto, la gran opción, la gran historia, la gran parte de su existencia. Una sensación parecida a la que la asalta a una cuando de pronto cae en la cuenta de que ya no es una niña, ni una adolescente, ni una jovencita, y de que lo que hace tiene el valor que tiene, es decir, no se le añade nada por el hecho asombroso de su corta edad, porque es una adulta de quien se espera por lo menos eso.
No acabo de entender para qué me han traído ante usted. Pero bueno, tal vez conversar un rato me ayude. Por otro lado, no tengo nada mejor que hacer. A ver si me entiende. No me malinterprete. Usted dirá «otra vida con letra de bolero» y pensará que se la sabe porque son todas la misma, pero no se lleve a engaño, son distintas porque cada uno es cada cual y los sufrimientos no hay quien los traspase.
¿Que por qué actúo así? ¿Que qué me pasa? Creo que todo, pero cuando pasa tanto es como si no pasara nada porque cada elemento está hecho de desgracia y no hay contrastes. Cuando una tiene hambre, igual es que no haya carne a que no haya fruta.
Una mujer a mi edad no puede pensar en dar a su vida un giro de ciento ochenta grados. A partir de algún momento que no puedo precisar empecé a tener la sensación de vivir bajo una especie de condena. Sé que va a ser así para siempre. Mire los diarios, mire los anuncios de la televisión, mire a su alrededor y vea claro: juventud, valor indiscutible pero efímero, época del amor y de los cuerpos esbeltos, momento crucial para decidir los derroteros de tu vida y como te equivoques la has pifiado y no hay nada que hacer. A las cosas y a los lugares no se puede volver ni siquiera volviendo.
Lo que pasa es que lo que a mí me gustaría es decirle todo esto a ella, no a usted, pero de otro modo, a lo mejor con señales de humo o de viva voz, no sé, mediante la acústica o con la mirada. Porque, dese cuenta, las palabras incluyen siempre las mismas terribles posibilidades de ser malinterpretadas y hacer de un instrumento en lugar de un piano una picana, y lo que yo preferiría es entregarle la cosa misma, el sentimiento hecho materia tangible, directa, como para que no le cupiera la menor duda de nada, que la razón no tuviera que ser tamiz ni frontera y la identificación fuera inmediata, como lo es pensar «el sol» cuando vemos el sol. Sin interpretaciones. «Toma», sin decírselo, y dárselo todo, y ya está, así de simple. El único rescate. Pero no puede ser. El silencio es lo que es y para de contar.
No, prefiero que no me haga preguntas. Deje que le cuente. Escúcheme, seré breve. ¿Por qué tendremos para todo tanta prisa? ¿No es terrible? Cada vez más. Nos impacientamos en las colas, nos explicamos las cosas con urgencia, ni nos paramos para dar la hora cuando nos la preguntan por la calle: miramos el reloj sin dejar de andar y soltamos la información a unos cuantos metros de allí. Habría que experimentar la prisa con unas muletas, con una silla de ruedas, con un no tener a dónde ir.
¿Se da cuenta? El mundo es inhóspito sin ella. Porque con ella yo no tenía ninguna necesidad de preguntarle la hora a nadie. Es más, ni siquiera usaba reloj. Por poner un ejemplo.
Bueno, estoy dispuesta a contarlo y no sé si hago bien. A ver, resulta que me había encerrado en los setenta metros cuadrados del piso que tengo alquilado en el casco antiguo a olvidarme de todo aunque sabía que era imposible, hasta que en el contestador ha sonado la voz del administrador de la finca. Que me busque un abogado, que me van a echar por falta de pago. Que ya me han echado. Por eso estoy aquí con usted, en parte, ¿no? Y normal. Lo entiendo. El dueño del piso quiere cobrar y no tengo dónde vivir y no puedo pagar porque dejé el trabajo colgado como se hace al llegar a casa con el abrigo en el perchero. En fin, de todos modos no iban a tardar en cortarme todos los suministros vitales: el suero telefónico, el eléctrico, el gaseoso, el líquido y la especie de maná de cuenta a crédito en el supermercado. He estado agotando las posibilidades y de aquí a la calle me queda un paso, medio, ninguno, así de claro. Espero que entienda que prefiero la calle a cualquier institución. ¡Quién se lo iba a decir a mis padres! Por suerte han muerto. O eso creo.
Ella no ha vuelto a telefonearme nunca más. Eso es así. Yo esperaba, porque una en el fondo siempre espera, ¿no? Es como una manía. Dirá usted que si hubiese perdido antes la esperanza las cosas me habrían ido mejor. Claro, pero no está en mi lugar. A ustedes les parece muy fácil tomar decisiones, usar la inteligencia para juzgar qué nos conviene o no, emplear a fondo lo aprendido para evitar la dejadez. Desde el lado del triunfo todo se ve distinto. Que la depresión es una enfermedad. ¿Y no lo es el optimismo? Entiéndame. ¿No le parece que el entusiasmo lo pinta todo de color de rosa y tampoco es eso? Y no me hable de equilibrio, eso es una quimera, quiero decir que es un combate de fuerzas tenso como la cuerda de una guitarra bien afinada, ¿no? Hasta que va y se rompe.
De pronto he presentido que se acababa todo. Hace días que noto que va secándoseme el cerebro. No es una sensación desagradable. Es, exactamente, como si de las sienes a la nuca tuviera unos elásticos que estirasen desde las primeras hacia la segunda. O, más exactamente, como si me estuvieran aplastando lo que sea que venga justo después del cráneo con un pasapurés, y así extrajeran el líquido que le permite estar lubrificado y funcionar.
Que los cerebros se secan es algo que la historia se ha encargado de demostrar, pero lo cierto es que jamás pensé que fuera a convertirme en uno de esos casos. Que se me ajara el corazón, que se me velaran los ojos, que me estallaran los tímpanos, o que se me marchitara el sexo igual que una lechuga en la nevera, amarilleando, sin llegar a pudrirse. Tal vez eso sí lo esperaba. Pero lo del cerebro menos, menos, menos.
No siempre me doy cuenta. A veces voy a decir una palabra, y la tengo en la punta de la lengua, y sin embargo no consigo pronunciarla, se me queda ahí, pegada como una papilla de pollo al paladar, o escondida como un chicle detrás de los dientes. Y entonces procuro masticarla un rato, a ver si la desmigajo y entreveo las letras sueltas bailándome en la boca, a ver si le descubro la punta, el hilván, el hilo a ese ovillo que se empeña en enmarañarse justo cuando más necesito guiarme para regresar.
Cosa que nunca haré. Lo de regresar quedó atrás, prendido en el broche de oro que me despertaba por las mañanas en el tercero del bloque donde vivía mi abuela, en la esquina de un callejón sin salida. Aquel broche era ella, desde que la conocí. Lo llevaba siempre ahí, asido a las blusas como una mosca disecada. Era algo muy humilde, más humilde que si hubiera sido de hojalata. Como una hoja en forma de ceja espesa, ceñuda. Parecerá una locura, pero aquel broche y mi abuela se parecían. Tenían el uno la cara de la otra. Eran un todo indisoluble. Desconozco de dónde lo sacó. Si se lo regaló alguien a quien amó con delirio, condenándola a él de por vida; si lo encontró brillando debajo del asiento de un autobús. Tal vez lo descubrió en un escaparate y deslumbrada entró a comprarlo, a pesar del precio desorbitado, a pesar de que iba a tener que estar pagándolo durante años y años. Hasta antes de que yo naciera y fuera de las primeras cosas que viese acercárseme a los ojos. Y así toda la vida. Siempre llegaba el broche antes que mi abuela, igual que el desamor antes que el olvido. A veces, mi abuela no llegaba.
Toda una ciencia, la del olvido. Un esfuerzo palpitando ahí donde la memoria duele, o donde no llega. Un borbotón de sangre que lo nubla, lo cubre todo. Cada olvido es un vacío por el que se nos pierde algo, como de un bolsillo agujereado. Pero luego pasa lo que pasa, y una no sabe cómo borrar justo aquello que desearía enterrar allá lejos, ajeno y distante. Hay cosas que se quedan grabadas para siempre.
Y es que yo tenía el cerebro muy jugoso, lleno de ideas, de proyectos, de ilusiones. Si alguien me lo hubiera mordido, como al partir una sandía con un martillo, habría surgido un río de vida. Lo cierto es que hubo quien me lo mordió, demasiado fuerte o demasiado tiempo, y se ahogó.
Ahogarse es fácil, al fin y al cabo. Una no patalea, no intenta flotar, se somete, se anula, no respira y listo, ahogada. Sencillo. Pero lento y doloroso. Lo que pasa es que a veces, mientras nos ahogan, creemos sentir placer. Y el placer es la más poderosa de las drogas. Dame placer y te daré la vida. El placer es el destino de unos cuantos. Y el destino no es más que lo que a una se le mete entre ceja y ceja. Le dije: «Era el destino.» Y punto. Eso fue todo. Tuve que ser yo quien saliera a enfrentarse con la luz. Su cuerpo ya no proyectaría sombra alguna para seguirla a todas partes junto a mí. En la oscuridad total no hay sombras que valgan. Eso es así. Luego, o antes, no sé muy bien, empezó a darme aquel dolor de cabeza mortal, como si alguien me metiera debajo del agua, sumergida ahí, en la bañera por ejemplo, y notara cómo se me hinchaba todo por dentro, vena por vena, nervios y recuerdos, y el agua se convirtiera en un líquido visceral que empuja contra los ojos, desde el interior, con fuerza, tanta que parece que va a hacerlos saltar y los lagrimales ardiendo, sin lágrimas; la garganta, sin embargo, seca, llena de arena, un puro desierto áspero. Nada de espejismos.
Lo del mundo dando vueltas es secundario. Y los sueños siempre parecidos: un edificio muy alto, gris, con muchas antenas de televisor. Las persianas sucias, algunos aparatos de aire acondicionado que sobresalen y gotean su sudor sobre la calle. Casi todas las ventanas cerradas. En algunas, cortinas. En otras, siluetas que aparecen y desaparecen. Ahora sí, ahora no. Como un juego. Hasta que un día desaparecen para siempre. Ahora ya no. El edificio que se mueve, tiembla, llora con convulsiones y la gente dentro de él se siente muy triste y muy desesperada. Algunas personas se abrazan y se tocan, y sienten placer. Otras se abrazan y se tocan, y no sienten placer. Tantas veces anda cerca del dolor. Alguna vez, alguien se tira por la ventana, o desde la azotea, pero no se muere nunca. Porque además, cuando me acerco a ver el cuerpo desparramado en la acera, siempre soy yo, que me sonrío indiferente con la lengua afuera, babeante.
Hace días que noto que no hago pie. No hacía falta oír ninguna amenaza del administrador de la finca en el contestador automático para darme cuenta. Lo sabía, y quizá la advertencia fue el detonante. «Tengo que salir de aquí», pensé, cuando lo que ocurre es que quieren echarme. Nada se detiene en el mundo, por intenso que sea lo que corre veloz en el corazón. He nadado demasiado adentro y de pronto he sentido que bajo mi cuerpo desaparecía la seguridad de la tierra y que, en su lugar, no había más que un espacio desdibujado e inexacto, un poco pegajoso, que no ha cesado de ensuciarme los pies. Crece la desorientación y miro alrededor como lo haría alguien sin ojos. No sé dónde abandonar mi mirada velada. En todas partes, en cada uno de los objetos que luchan por destacarse alrededor, su figura se muestra segura y distante, sensual e inalcanzable. Tan distinta. Se le metió en los ojos la perfidia de un amor nuevo y se le volvieron brillantes, agudos, pero duros, como si del iris surgiera una aguja imperceptible y certera. Me duele en el estómago, la misma parte del cuerpo con la que me supe enamorada. Dame placer y te daré la vida. Y no me abandones. Pégame, hiéreme, sométeme, pero no me traiciones.
Llegó y fue la tentación, el precipicio último y verdadero, la prueba de fuego que iba a acabar por secarme el cerebro como si de las sienes a la nuca tuviera unos elásticos que estirasen desde las primeras hacia la segunda o, más exactamente, como si me estuvieran aplastando lo que sea que venga justo después del cráneo con un pasapurés y todo quedara disuelto.
Al fin y al cabo, si se piensa, aplastar un cerebro es cosa de segundos: los que le bastaron para mostrarme que había vuelto a enamorarse. De otra. Después de tanto amor. Sentí como si dentro de mí hubiera crecido un pie gigante, capaz de darme puntapiés desde el interior de mi cuerpo y de crear así un estrépito que me retumbaba en las venas con velocidad. Me pateaba el estómago, el sexo, los pechos, el corazón, los pulmones. Intentaba expulsarlos de mí para librarme de la vida, como si yo fuera una caja que, una vez vacía, pudiera contener el olvido y la indiferencia. Como si no hubiera cosas que se quedan grabadas para siempre.
Me empeñaba en pensar que el triunfo era imprescindible para los débiles, y que los duros podíamos permitirnos el lujo de fracasar, aunque fuera a costa de un dolor que se multiplicaba por el solo hecho de quedar escondido bajo la capa fría de la voluntad de aguantar de pie. Pero no. Y fui víctima de la nostalgia. Pero, para qué hablar de la nostalgia, esa pocilga en la que una acaba por revolcarse como los cerdos en el barro, rebozándose de arriba abajo, ufana de su propia porquería. Ya pueden tirarnos margaritas. Nunca seremos un jardín.
Y además sopla el viento. Muy fuerte. Sin llevarse nada. Trae su voz y me confunde, me aturde, me impacienta. Su voz, que llamó a otra por mi nombre, sin que al principio me diese cuenta. Sopla el viento, muy fuerte. Sin llevarse nada. Todos los detalles continúan presentes: parecen formar parte de un cuadro que, aunque antiguo, se conserva en un buen estado asombroso. De nada sirve que intente destruirlo. Es inmaterial. Y mis fuerzas, insuficientes.
Así que me consumo en mi propia energía. Verá, mi energía es algo indescriptible. Sería capaz, incluso, de acabar con mi vida. Resulta extraño tenerla dentro y sin embargo ser incapaz de utilizarla. Igual que si fuera un perfume. Ahí está, y dura lo que dura, y el único uso que puede hacerse de él es notarlo, olerlo, intentar adivinar de qué está compuesto. Mi energía es superflua como el perfume. Pero su existencia me transforma, porque el aroma de la energía es nefasto. Como el aroma del placer; dame placer y te daré la vida. Es la consigna. La consigna que no quiso entender porque con su vida tenía bastante y la mía le sobraba como una manta en verano. ¿Para qué iba a querer mi vida? Pero no me di cuenta, y mi ofrenda fue ridícula, a pesar de serlo todo.
El mundo se divide en todo y nada. Ahora es nada. Arbitrariedad del destino, que no existe porque, en última instancia, el destino no es más que lo que a una se le mete entre ceja y ceja. Frunces el ceño y el destino cambia. El resorte está en una. Todo es cuestión de saltar a tiempo, como los paracaidistas. ¡Ahora, ahora! O nunca. O tarde. En la vida es así, las oportunidades no se presentan dos veces, porque tienen su orgullo, y si las dejas pasar no vuelven. Un rechazo es suficiente. En ese sentido, no me parezco a las oportunidades. Pero mis súplicas de nada han servido. Tampoco las amenazas: me sabe inofensiva. He sido incapaz de conmoverla con mi amor, que se quedó pequeño al compararlo con su grandeza. ¿Qué palabras, qué actos habrá empleado la otra para convencerla? Bueno, puede que no lo haya conseguido.
No se ría, pero le diré que en cierto modo yo era como un león. Merodeaba, me movía parsimoniosa, pesada casi, como si no fuera capaz de arrastrar mi propio cuerpo. Y lo que me mantenía atada a la tierra era esta energía indescriptible que en cualquier momento podría estallar como el rugido inesperado. Ahora mismo, por ejemplo, podría atacarla a usted, pegarle un zarpazo y quedarme perpleja y tranquila al mismo tiempo. Pero no se preocupe, esos estallidos no son algo que se decida. Ni siquiera podría fingir uno para hacerle una demostración. Hasta yo los acojo con asombro, aunque los asumo de inmediato y me doy cuenta de que todo huele distinto, de que todo puede derrumbarse en un instante, ¿comprende? No, imagino que no. Pero mi deber, incluso mi deseo es explicárselo, contarle que también hay mundos como éste, que se sostienen sobre pilares de puré de patata, que es como la niebla cuando está muy espesa. Pero no es más que aire blanco. Aire. Es curioso que respiremos el mismo todos, aunque a veces me da por pensar que no es cierto. Yo respiro un aire que me sabe a arena, como los bocadillos en la playa. Yo, al aire, lo mastico y luego, al tragarlo, me rasca la garganta y se me hace un engrudo en el estómago que se me hincha muchísimo, como si fuera a tener un hijo hecho de cola para empapelar paredes. Las paredes de esta habitación, por ejemplo, de pronto teñidas por el nacimiento de mi hijo, ahí estrellado, nariz, ojos, sexo, toda su vida, su brevísima historia también su fin. No sería justo. Por eso no he tenido un hijo, aunque a mí me habría hecho feliz, y tal vez habría llegado a quererlo más que a mí misma, incluso más que a ella. Bueno, más que a ella no, pero casi, pero parecido.
Un momento, no me gusta este silencio, me pone nerviosa, me recuerda cosas que no quisiera rememorar. El silencio vigila más que el ruido, es imprevisible. Y consigue que me duela la cabeza, y eso es algo que detesto porque es como si alguien me metiera debajo del agua, sumergida ahí, en la bañera por ejemplo, y notara cómo se me hincha todo por dentro, vena por vena, nervios y recuerdos, y el agua se convirtiera en un líquido visceral que empuja contra los ojos, desde el interior, con fuerza, tanta que parece que va a hacerlos saltar, y los lagrimales ardiendo, sin lágrimas; la garganta, sin embargo, seca, llena de arena, un puro desierto áspero. Y esta aspereza se me cuela esófago abajo y llega hasta el estómago y seca la cola de la que está hecho mi hijo, que se convierte en goma dura, que nada más salir rebotaría como un balón contra el mundo y ya no dejaría jamás de dar saltos, y por eso no he tenido un hijo. No sería justo. ¿Para qué? ¿A quién podría gustarle ser como una pelota? Rebotes, puntapiés, vértigos en cada caída, un juego y nada más. Algunas veces, tengo que reconocerlo, me he sentido así, y he pensado que tal vez mi madre también respirara arena, en lugar de aire, y que le doliera la cabeza, y la garganta se le llenara de esa arena áspera, y descendiera hasta su estómago antes de que me naciera, y entonces secara y endureciera la cola de la que estaba hecha, y me convirtiera en goma. Pero con alguna grieta, alguna imperfección, porque a veces es como si aún tuviese algún fragmento de cola blanda, que se queda pegado al suelo, a la pared, a un poste de la luz, y se me arranca cuando vuelvo a salir disparada por el aire de puré de patata como un balón.
Y por eso lloraría, lloraría siempre, porque me consume la emoción de estar viva a cada instante. Lloraría por la belleza, y por la fealdad, por el frío y por el calor, por la música y por el silencio. Por mí y por los demás. Por todo. Y por ella. Y por mí. Y por las dos. Y por nuestro hijo de plástico que no va a nacernos nunca. Lloraría porque sé que un día habré abandonado todo esto que a pesar de los pesares tanto amo. Y esa ausencia me estremece. Como me estremecía la sola idea de la suya cuando me dijo que se iba. No pude soportarlo. ¿No es absurdo todo? Y entonces, ¿por qué seguir aquí, masticando tierra? ¿Es bastante con la curiosidad? Lloraría, pero no. Iba a ser como tender la ropa ahí, a la vista de todos, la ropa mojada, desprovista de mi cuerpo, de mi pudor, de mi forma de disimularla sobre la piel. La misma piel que me he jugado como si fuera tan sólo unos cuantos metros de tela raída y desgastada.
Y hablando de telas, lo que a mí me habría gustado es que nos pusiéramos un solo vestido, y usarlo como una coraza mínima, contra la lluvia igual que contra nosotras mismas. Un vestido lleno de besos y de champán con fresas. Un vestido con el que llegar a París, postal del cielo, por ejemplo, y abrirle el vuelo al viento para que respirara nuestros sexos usados en el viaje. Para que el aire nos diera todo cuanto no había podido nuestro aliento, que obraba siempre en nombre del amor, esa fuente de desengaños que se coloca en el centro del jardín de la vida, hasta que la herrumbre y el moho empiezan a cubrirla a nuestro pesar.
Oiga, esa ventana hace rato que está dando golpes. ¿No podría pedirle a alguien que la ajustara? Sé muy bien que pretenden ponerme nerviosa, pero esos ruidos no hacen más que alertarme. Sin embargo, me incomodan. Me recuerdan cosas. Todo me recuerda a algo. Es como si tuviera en la cabeza un diccionario de entradas infinitas. Recuerdos para todo. Una memoria maldita e inacabable. Empieza una por beberse un vaso de agua y acaba por pensar en la placenta de su madre. No comprendo esas conexiones. Sólo a veces resultan divertidas. Más tarde, cuando haya salido de este sitio, no querré acordarme de usted y, en cambio, seguro que cualquier ventana que dé golpes me traerá hasta aquí de nuevo, y aquí estará usted esperándome, sonriente e impasible, con el pestillo de la ventana tintineando en su bolsillo junto a un montón de monedas falsas. ¿Puede explicárselo? Da lo mismo. No por explicarlo dejará de suceder. Hace tiempo que vengo observando este fenómeno, y no ha cesado de despertar mi curiosidad, que es, a fin de cuentas, la razón por la que sigo viva: pura intriga. Creo que si todos los misterios se resolvieran de repente, me mataría. ¿Usted no? No, claro, ni conteste. Usted tiene motivos de peso para seguir adelante. Sus columnas son de aluminio, o de acero inoxidable, y no de tubérculos hervidos. Su vida no va a convertirse nunca en una sopa de caldo en pastillas. Como mínimo, un pastel de chocolate suizo, adornado con las fotografías de sus hijos que, por supuesto, no estarán hechos de cola para empapelar paredes sino de cristal y puntillas. Que no se los toquen. Sí, sí, que hable de mí. Tal vez no se da cuenta de que, cuando hablo de usted, en cierto modo, hablo de mí también. Y que, aunque hable sólo de mí, por más que le pese, hablo también de usted. ¿Le gustan los trabalenguas?
Perdone, ¿ha visto mis gafas? Las tenía aquí hace un momento. Estaban en mi bolsillo. Si hay algo que no soporto es perder así las cosas. Me pasa siempre con los puntos de libro. Los quito para seguir con la lectura y, cuando quiero parar, no aparecen nunca donde los dejé. Si una pudiera usar puntos para la vida, ¿eh? Aquí me lo dejo y luego sigo, como si nada. Todo a la vez. Impostergable. O ahora o nunca. Como los paracaidistas. En la vida es así, las oportunidades no se presentan dos veces, porque tienen su orgullo. En ese sentido, no me parezco a las oportunidades. Me parezco a un león. Pero no se preocupe. ¿Mejor le cuento? Allá va.
La conocí en unos grandes almacenes. Bueno, no es que la conociera. Allí empecé a seguirla. Fue verla y la cabeza se me abrió con una zanja profunda, acuosa, desde donde era capaz de percibir con extrema fidelidad el mundo de los sentidos ajenos. Casi podía sentir como propia su respiración, se me contagiaba el ritmo de su paso y el leve movimiento de sus caderas me hipnotizaba sin que pudiera oponer resistencia. Habría podido comérmela sin mediar palabra. Por eso, aunque no tenga sentido contar la historia de principio a fin, tal cual fue, algunos datos resultan imprescindibles, por ejemplo para entender que nuestro primer encuentro fuera algo tan sensual y brutal al mismo tiempo. Sería difícil, si no, comprender un deseo tan vehemente, tan rotundo, tan desesperante y urgente.
Se me va la cabeza, con los recuerdos. Se me deshace el estómago, se convierte en un cielo nocturno repleto de estrellas punzantes, que son agujeros infinitos, que son pozos de vértigo por los que caigo veloz, veloz, y recuerdo sin remedio, porque no hay manera de tapar esa hendedura por donde aparece todo sin pausa.
No se percató de que la estaba siguiendo. Andaba abstraída, con una elegancia fuera de lo común, ligera, pero con aplomo. El cabello brillante, oscuro, le caía por los hombros, anchos, hasta la mitad de la espalda. Lo llevaba un poco desordenado, como si hiciera bastantes horas que no se peinaba. De vez en cuando se lo arreglaba con un gesto espontáneo de la mano, se lo tiraba hacia atrás acompañándose de una suave inclinación de la cabeza, un sutil desmayo que quebraba por la nuca su cuello delicado. No había visto antes nada parecido. No sé por qué, pero me hizo recordar los cuencos de leche que se servía mi abuelo por las mañanas, y que mi madre no me dejaba imitar —eso no— porque no resultaban de buena educación. Me pasé la adolescencia envidiando aquellos tazones. Eran grandes. Se servía la leche tibia, y luego se ponía a partir galletas, y las iba echando allí dentro para que se empaparan, hasta que todo aquello se convertía en una pasta que él se comía con cuchara. Yo siempre pensaba que, cuando fuera mayor, desayunaría así. Pero luego se me pasaron las ganas. Como los paracaidistas: cuando el avión ha aterrizado, ¿qué sentido tendría saltar?
Entonces pensé que, aun a riesgo de que el paracaídas no se abriera, yo me tiraba. ¿Se ha tirado alguna vez en paracaídas? ¡Ah! El vértigo de los primeros metros es inefable. Luego la invité a tomar un café y aceptó. Ahí había empezado el descenso a tierra. Pero estábamos volando las dos. O al menos eso me pareció. Llevaba las alas en los ojos. Y yo en las manos. Aún tengo las cicatrices: mire. Siguen doliéndome.
El dolor es algo extraño e imprevisible. Duele lo que se tiene y lo que no. Y cuando duele del todo, casi siempre sobreviene la risa. Antes me reía mucho. Sobre todo con ella. Era de esas personas que consiguen hacer cosquillas en el cerebro. No sé si me comprende, como que logran que a una le pique la materia gris y, en lugar de rascársela, va una y se ríe para organizaría de nuevo, para regresarla a su propio orden. Utilizaba las palabras como si fueran manos. La agarraban a una, le daban la vuelta, la subvertían, la pervertían, la transformaban, la cuestionaban y luego la dejaban caer al vacío. Cogía una palabra y el arte de la papiroflexia era pura niñería. La tomaba por los brazos, la plegaba hacia dentro, la envolvía en sí misma y te ofrecía el caramelo como si nada, como uno más, como si hubiese sido un dulce de los de a granel, de supermercado. Me los comía con papel y todo. En señal de amor. Y también, muchas veces, porque no sabía cómo desenvolverlos.
Creo que todos nos envolvemos como golosinas en serie. Y mentimos. Usted dice que va a ser de almendras y luego es de café. Digo yo que soy de café y luego soy de licor. Confundimos a quien nos saborea, hasta que nos escupe, porque no nos reconoce y lo obligamos a sentirse solo, ignorante y ridículo. Una puede explicar así la pasión, ¿no? Cuando el sabor que encontramos no es el que se anunciaba sino otro, mucho mejor. Algo nuevo, distinto, intenso. Un sabor que nos desorienta, que nos domina, que nos invade y expulsa de nosotros el peso de la soledad. Un sabor que no existe en ninguna parte excepto en nuestra imaginación, pero que es al mismo tiempo lo más real de nuestras vidas, junto al miedo de que se gaste de tanto chupar.
Lo que ocurre también es que muchas veces nos dan un caramelo y nos lo guardamos en el bolsillo para más tarde, y cuando vamos a buscarlo resulta que está derretido, o que se nos olvidó quitarlo de allí cuando metimos la prenda en la lavadora, y está hecho un asco. Y luego, además, está lo de no poder aceptar caramelos de desconocidos, igual que no se puede cruzar la calle sin mirar.
Yo habría cruzado cualquier calle sin mirar si ella me lo hubiera pedido. Es más, cuando me lo pidió, lo hice. De todos modos, no podía perder nada. Sólo ganar. Porque si me mandaba cruzar cuando pudieran atropellarme, es que no me amaba, así que no valía la pena seguir viva. Y si, por el contrario, atravesaba el abismo aquel sana y salva, ella iba a saber cuánto significaba su amor para mí. Por eso ocurrió lo que ocurrió. No pudimos evitarlo. O tal vez sí. Lo cierto es que la primera vez que le pegué estábamos vestidas. Fue una bofetada en plena mejilla. Al principio me miró sorprendida, pero no del todo, porque en el fondo lo esperaba. Yo le había preguntado: «¿qué quieres de mí?»; y ella: «todo»; y yo: «¿todo?», como si le estuviera preguntando la hora, cuando en realidad quería saber si deseaba de verdad cuanto había en mí, la violencia y la ternura, la locura y el control. Y luego dijo: «las tres menos cuarto», y se miraba el reloj como si mirara el tren en el que tenía que irme una hora más tarde. Y entonces le di la bofetada. Fue con toda la mano, fuerte. Me quemó más que la que me dio ella instantes después. Supimos, así, que aquel amor iba a ser como un embudo por el que descenderíamos en espiral, siguiéndonos una a la otra hasta que la fusión fuera inevitable. Y al otro lado, lo desconocido. Una vez en el interior del embudo no es posible mirar hacia el exterior. Las paredes resbalan, no hay modo de detenerse. Bajábamos por él de un modo vertiginoso e imparable. Dame placer y te daré la vida. Es la consigna.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.