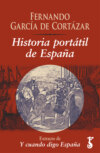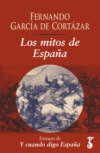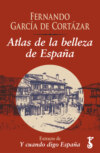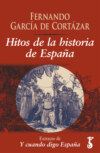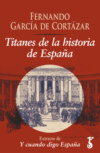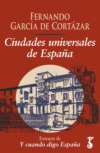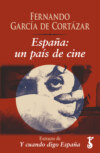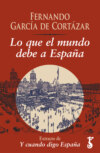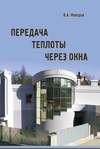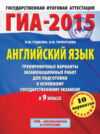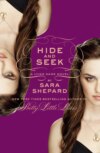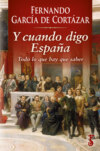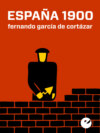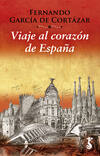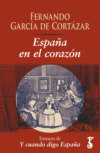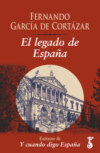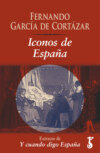Buch lesen: «Historia portátil de España »
La historia de España más breve jamás escrita. Un prodigioso ejercicio de síntesis solo al alcance de Fernando García de Cortázar, quien conoce tan bien y ha escrito tanto sobre nuestro pasado.

Superando el discurso de la decadencia y el pesimismo, Fernando García de Cortázar es la voz que mejor ha sabido conectar la historia de España con sus coetáneos. Su extraordinaria obra, fruto de décadas de trabajo y depuración del estilo literario, incluye libros tan destacados como Breve historia de España y Viaje al corazón de España.

Historia portátil de España
© 2020, Fernando García de Cortázar
© 2020, Arzalia Ediciones, S.L.
Calle Zurbano, 85, 3°-1. 28003 Madrid
Diseño de cubierta, interior, ilustraciones y maquetación: Luis Brea
Producción del ebook: booqlab
ISBN: 947-84-17241-69-8
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotomecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso por escrito de la editorial.
Índice
La historia conduce a Roma
La corona y la cruz
Entre Jesús y Alá
Adiós a Córdoba
Una cultura mestiza
De Granada al Nuevo Mundo
Un monarca, un imperio, una espada
De la carrera de la edad cansados…
La dinastía del Sena
El sueño de la razón
Años de llamas
¡España, España!
La historia ya no termina mal

La rendición de Breda, Diego Velázquez. Museo del Prado, Madrid.
 us huellas se han borrado, sus vestigios han desaparecido y no se sabe dónde están», escribió Ibn Hazm sobre un barrio de Córdoba arrasado hace mil años. Pero sus palabras podrían servir también para describir el Cádiz fenicio, que con ser tan eminente solo se deja ver excavando en solares imposibles o acercándose al Museo Arqueológico. No hay un mosaico como España, tan impregnado de préstamos e influencias foráneas, tan laberíntico en la sucesión de invasiones, decadencias y esplendores. Desde las gradas del antiguo teatro de Sagunto puede contemplarse el paso imponente de las épocas, la huella de viejas civilizaciones como recuerdos de patrias olvidadas. En las ruinas del castillo medieval, sobre la montaña alargada y arisca, los restos de la acrópolis ibera y la sombra del pasado árabe y visigodo; abajo, en el mismo teatro, las losas del pavimento romano. Y lo mismo puede decirse de otros muchos lugares que nos permiten ahondar en el limo de devastaciones sucesivas y prodigios levantados sobre escombros. Tiermes, el enclave celtíbero que prosiguió su lucha contra los romanos después de la caída de Numancia, hasta que fue, a su vez, conquistado, demolido y reconstruido por las legiones, es uno de los más singulares. Las ruinas de la antigua ciudad arévaca, al suroeste de la provincia de Soria, incluyen restos de la época del bronce, celtíberos, romanos y medievales. Pero no menos evocador es el paisaje. La carretera que conduce hasta el yacimiento atraviesa páramos sobrecogedores y pueblos solitarios con viejas casas de piedra que muestran la inmisericorde huella del cierzo, helado viento del norte que hace más de dos mil años quebrantó el ánimo de los legionarios romanos.
us huellas se han borrado, sus vestigios han desaparecido y no se sabe dónde están», escribió Ibn Hazm sobre un barrio de Córdoba arrasado hace mil años. Pero sus palabras podrían servir también para describir el Cádiz fenicio, que con ser tan eminente solo se deja ver excavando en solares imposibles o acercándose al Museo Arqueológico. No hay un mosaico como España, tan impregnado de préstamos e influencias foráneas, tan laberíntico en la sucesión de invasiones, decadencias y esplendores. Desde las gradas del antiguo teatro de Sagunto puede contemplarse el paso imponente de las épocas, la huella de viejas civilizaciones como recuerdos de patrias olvidadas. En las ruinas del castillo medieval, sobre la montaña alargada y arisca, los restos de la acrópolis ibera y la sombra del pasado árabe y visigodo; abajo, en el mismo teatro, las losas del pavimento romano. Y lo mismo puede decirse de otros muchos lugares que nos permiten ahondar en el limo de devastaciones sucesivas y prodigios levantados sobre escombros. Tiermes, el enclave celtíbero que prosiguió su lucha contra los romanos después de la caída de Numancia, hasta que fue, a su vez, conquistado, demolido y reconstruido por las legiones, es uno de los más singulares. Las ruinas de la antigua ciudad arévaca, al suroeste de la provincia de Soria, incluyen restos de la época del bronce, celtíberos, romanos y medievales. Pero no menos evocador es el paisaje. La carretera que conduce hasta el yacimiento atraviesa páramos sobrecogedores y pueblos solitarios con viejas casas de piedra que muestran la inmisericorde huella del cierzo, helado viento del norte que hace más de dos mil años quebrantó el ánimo de los legionarios romanos.
España es una inmensa mezcla, una tela trazada con millones de hilos que vienen de todos lados. Tierra de paso entre Europa y África, el Mediterráneo y el Atlántico, los caminos de la historia trajeron hasta ella modos de vida y alimentos, dioses y lenguas, grandezas y miserias que hoy la hacen deudora de olvidados pueblos viajeros. Y esto a pesar de que los obstáculos de la geografía parecían favorecer más bien lo contrario: el aislamiento, la reclusión.
Los Pirineos pudieron ser una frontera infranqueable en la Antigüedad, cuando la capacidad humana para salvar los desafíos de la naturaleza era escasa, pero la temible barrera montañosa no impidió la llegada de los pueblos indoeuropeos, que entre los siglos XI y VI a. C. impusieron su sello en el norte y la meseta. Tampoco el lugar extremo que ocupaba la península ibérica en el Mediterráneo, alejada de las metrópolis culturales, permitía aventurar el puesto de honor que le concederían fenicios y griegos algo después de la caída de Troya. Sin embargo, Iberia bebió desde tiempos remotos de las esencias mediterráneas. Hércules y sus legendarias columnas no son sino un símbolo de los audaces marinos y avispados colonos que llegaron a las playas de Andalucía y Levante procedentes de los puertos de la Grecia asiática y de las ciudades fenicias.
La península ibérica contaba entonces con los yacimientos minerales más ricos de la Europa occidental. En su Geografía, Estrabón dice: «Ni oro, ni plata, cobre o hierro, en ninguna parte de la Tierra, ni tal ni tan buena se ha hallado hasta ahora». España fue el auténtico El Dorado de la Antigüedad. Se habla de los ríos de oro y plata que los españoles trajeron de América, pero se suele ignorar la depredación por parte de Tiro de las riquezas materiales del mundo tartésico. Diodoro de Sicilia nos cuenta que los pueblos indígenas no daban gran valor a sus riquezas y que los fenicios adquirían la plata a cambio de pequeñas baratijas. El negocio, añade, era tan suculento y los mercaderes estaban tan ávidos de comerciar con metales preciosos que «cuando sobraba mucha plata (…) sustituían el plomo de las anclas por aquella».
Mayor aún fue el expolio que sufrió la península ibérica por parte de las dos grandes superpotencias de la Antigüedad, Cartago y Roma. La cuna de Aníbal, la fascinante ciudad erigida sobre la bahía de Túnez por los fenicios, descubrió en las minas andaluzas y murcianas los cimientos de su poderío. Y Roma encontró una gran parte del oro con que pagar sus fastos, obras públicas y legiones. La explotación de los recursos mineros llevada a cabo por los legados imperiales fue tan exhaustiva que serían pocos los yacimientos de valor descubiertos después. El atormentado paisaje de Las Médulas, en la comarca leonesa del Bierzo, guarda aún la memoria de aquel tiempo. Plinio el Viejo señala que no había parte del mundo donde se sacara más oro. Por supuesto, aquella actividad requería una ingente mano de obra: los esclavos. Porque esas montañas agujereadas por todas partes, esas montañas de tierra roja que hoy puede visitar el turista tranquilamente fueron entonces un lugar de muerte, un lugar de tinieblas. La boca del infierno de Dante, pero sin ningún Virgilio o mano amiga que mitigara el horror.
Navíos que buscan en tierras lejanas metales preciosos son una imagen que fatiga la historia. «A Tarsis van las naves en busca de metales», se lee en el Libro de los Reyes. Y también que Salomón de Jerusalén y su aliado Hiram de Tiro tenían en el mar barcos de Tarsis que iban a Occidente a buscar oro, plata y marfil. Del mar, de los intercambios comerciales con las colonias fenicias del sur peninsular, nació el reino de Tartessos, cuya existencia, decadencia y posterior olvido aún siguen envueltos en un profundo halo de misterio. Y del mar, de los grandes viajes mediterráneos, del enriquecedor contacto de los pueblos autóctonos con el mundo griego y fenicio, brotaron también formas hispanas tan evocadoras como las civilizaciones iberas.
Ni fenicios ni griegos intentaron adueñarse de la Península. Unos y otros se contentaron con fundar colonias en los umbrales que miran al Mediterráneo, objetivo que consiguieron sin dificultad. Cádiz, blanca Afrodita en medio de las olas, y Ampurias, hoy un evocador campo en ruinas, fueron a un tiempo cauce de entrada de culturas más refinadas y punto de salida de metales preciosos. Pero la historia dejó de ser en España un asunto puramente mercantil en cuanto el Mar de Mares se convirtió en el escenario del gran conflicto militar que enfrentó a Roma con Cartago.
La primera guerra púnica se saldó con la derrota y ruina de Cartago, a la que los bárquidas intentaron resucitar convirtiendo los espacios más ricos del solar ibérico en una perfecta colonia de explotación. Por España se llegaba a Roma, y después de conquistar Roma no habría nada más que conquistar. Tal fue la amenaza y la apuesta de Cartago. Ni Amílcar, que controló con eficacia el sur pletórico de metales, ni sus sucesores Asdrúbal y Aníbal, que llegaron hasta el Duero y el Ebro, se anduvieron con contemplaciones en aquella empresa de dominación. Polibio y Apiano describen con detalle sus métodos, una política mixta de diplomacia y manu militari que poco después emplearían con implacable rigor los romanos. Cuando cabía la negociación, se hacían promesas y se tomaban rehenes; cuando no quedaba otro remedio que atacar, se sometía sin piedad. Sagunto, espejo anticipado del cerco de Numancia, es un estremecedor ejemplo de cómo actuaba Aníbal cuando encontraba alguna resistencia en su camino: la ciudad ibérica, aliada de Roma, sufrió un terrible asedio al que, según la tradición, solo pusieron fin sus habitantes inmolándose en la hoguera.
La historia conduce a Roma
Séneca escribió la frase que se ha repetido muchas veces: «Donde el pueblo romano vence, establece su residencia». Y esa premisa tuvo rápidamente su aplicación en España, donde el desplome final de Cartago animó a Roma no solo a mantener su presencia en la Península, sino a extenderla a todos sus pueblos, a todos los territorios.
Sorprende lo mucho que se parece la conquista de España por los romanos a la desarrollada por los españoles en América siglos después. En ambos casos, la misma seguridad de estar con la razón, de llevar la civilización a pueblos bárbaros de oscuros nombres. No hay historiador romano que hable sin desdén de cántabros y astures. ¿Qué habrá más sucio que sus aldeas? ¿Qué más áspero que sus tierras? Trogo Pompeyo se escandaliza ante las bárbaras costumbres de Viriato. Y Estrabón, que justifica la rudeza y salvajismo de los celtíberos por su alejamiento, muestra ante las costumbres indígenas el mismo asombro que vemos en algunos cronistas de Indias.

Acueducto de Segovia, uno de los más conocidos monumentos que nos legó la civilización romana. Se le ha llamado «el arpa de piedra».
Como los españoles más tarde, las legiones se imponen gracias a la tecnología superior, a mejores recursos de información y a las fisuras internas de los pueblos indígenas. Y como los españoles, también los romanos se enfrentan a una geografía inhóspita y hostil; también avanzan en medio de lo incomprensible. A los soldados de Cortés y Pizarro les maravillaron y atemorizaron las visiones de Tenochtitlán y Cuzco, y les atrajeron las leyendas contadas por los indígenas sobre príncipes bañados en oro y ciudades pavimentadas con metales preciosos. Los romanos no escaparon tampoco al misterio de las tierras que atravesaban. Plinio el Viejo sitúa en Cantabria tres manantiales sobre los que existía una leyenda según la cual aquel que los visitase por primera vez y los encontrase secos moriría. Y las primeras legiones que llegaron a las orillas del río Limia creyeron hallarse nada menos que ante el Leteo, el río del olvido de la mitología griega. Los soldados no se atrevían a cruzarlo porque temían perder la memoria de su vida pasada, y el cónsul Décimo Junio Bruto tuvo que atravesar las aguas con su caballo y hablarles en el latín de las arengas, llamándolos por sus nombres y recordándoles las batallas comunes, para que finalmente dieran el salto a la otra orilla.
Ninguna conquista es agradable cuando se observa de cerca. Apiano describió la destrucción de Numancia con palabras que todavía estremecen. Polibio, que tomó parte personalmente en aquellas jornadas, nos dice que si alguien pudiera imaginar una guerra de fuego no pensaría en otra que en la de la Celtiberia. La imagen también podría valer para resumir la forma brutal empleada por Octavio Augusto para someter los valles cantábricos. Que Agripa, después de aplastar la resistencia de aquellos pueblos habituados a la guerra y poco acostumbrados a la obediencia, ni siquiera reclamara el triunfo en Roma revela la ferocidad y el horror de cuanto vieron e hicieron sus legiones.
Pero, como España en América, Roma tiene otra cara. A Roma debemos los españoles la lengua, el derecho, la religión, unas estructuras urbanas y viarias que luego heredarían los godos, los musulmanes y los reinos cristianos, ciertas normas artísticas, una visión de la historia universal, ideas de integración y unidad donde antes no existían y una organización territorial que en muchas zonas permaneció intacta a través de los siglos. Un ejemplo de esto último son las diócesis eclesiásticas, que han mantenido hasta hoy las viejas jurisdicciones romanas.
Marlow, el personaje de Joseph Conrad, dice al comienzo de El corazón de las tinieblas en relación a la llegada de los romanos a lo que hoy llamamos Londres: «La luz iluminó este río a partir de entonces. Sí, como una llama que corre por una llanura, como un fogonazo del relámpago en las nubes. Pero la oscuridad aún reinaba aquí ayer…». Grecia, madre de los europeos, cuna de la filosofía, de la lírica, la comedia y la tragedia, de la política o la oratoria… encendió esa luz. Y España, como el resto de Europa, aún vive, en muchos sentidos, bajo su llama temblorosa gracias al Imperio romano.
No puede olvidarse que Roma sabía seducir tan bien como someter. Terminada la conquista y por espacio de varios siglos, Augusto y sus sucesores promovieron la asimilación, la mezcla, la circulación, auspiciando con ello un creciente sentido de comunidad y favoreciendo la integración de las elites hispanas en la política de la metrópoli. No es de extrañar, pues, que ya en el siglo I de nuestra era surgieran los primeros clanes hispanos del orden ecuestre y senatorial en la metrópoli ni que, en el revuelo posterior al asesinato de Nerón, la rica Hispania jugara una carta decisiva, al apoyar la Legio VII la proclamación en Clunia de Sulpicio Galba como emperador. Y dado el creciente peso de las camarillas peninsulares en la ciudad de Rómulo y Remo, tampoco debe sorprendernos que tres de los emperadores más importantes de la historia de Roma fueran nativos de España. Trajano y Adriano se sucedieron uno al otro, llevando el imperio a sus límites máximos y asegurando, según Gibbon, uno de los pocos siglos hermosos que ha tenido la humanidad. Teodosio, el más hispano de todos, hasta el punto de alcanzar la dignidad imperial sin haber pisado nunca Roma, remató el proceso iniciado por Constantino prohibiendo la adoración pública de los antiguos dioses e imponiendo el cristianismo como única religión oficial del Estado. Así, cuando su estrella comenzaba ya a declinar, Roma todavía entregó un último tributo a España con la estructura administrativo-religiosa de la Iglesia, plagiada de la del imperio.
Der kostenlose Auszug ist beendet.