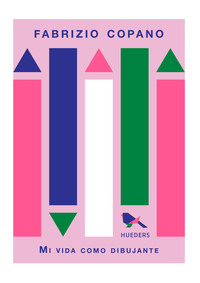Buch lesen: "Mi vida como dibujante"

fabrizio copano
Mi vida como dibujante
Mi vida como dibujante
Fabrizio Copano
© Editorial Hueders
© Fabrizio Copano
Primera edición: octubre de 2019
Registro de propiedad intelectual Nº 308.128
ISBN 9789563651935
Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin la autorización de los editores.
Diseño portada: Inés Picchetti
Diseño ebook: Constanza Diez

www.hueders.cl | contacto@hueders.cl
Santiago de Chile
fabrizio copano
Mi vida como dibujante

Para Cristina y Nino
En todos los colegios de Chile hay algún niño sentado en un rincón, dibujando. Finge que escucha al profesor y dibuja. O no finge, simplemente dibuja. Y de tanto intentarlo, prospera. Dibuja cada vez menos mal. En todos los colegios de Chile y quizás del mundo hay un niño ligeramente distraído, deslizando el lápiz sobre el cuaderno, medio en la luna. Yo era ese niño y después no sé bien lo que pasó: me inventé una personalidad y terminé de humorista. Era siempre muy chico, muy precoz, pero mientras era un comediante muy joven me convertía en un dibujante muy viejo. Porque ahora soy muy viejo para dibujar, para volver a dibujar: para intentarlo. Quizás no me atrevo a dibujar, y por eso escribí este libro. No lo tengo claro. Lo único que sé, es que escribo esto para que nunca se me olvide mi vida como dibujante. A pesar de que, hasta el momento, nunca la he vivido.
f.c.
20 de agosto de 2019
Río Manso
Hacía frío esa mañana, como siempre en las madrugadas de Macul, esa comuna sin personalidad ni historia que conecta la periferia con la periferia. La gente ya repletaba los paraderos, para ir a trabajar muy lejos de sus casas. Se siente tan raro despertar de noche, tan antinatural, pensaba yo mientras cruzaba la niebla con mis pantalones grises con parches de un gris levemente más oscuro. Un beso a la mamá antes de salir a caminar por esos pedazos de tierra con unos pocos pastos, a veces cruzados por un cableado eléctrico recubierto por un tubo naranja, para decorar. Todos caminando lento y mirando al suelo, mientras cuelgan de los bazares los carteles celestes de helados Savory fuera de temporada. Los celulares eran grandes, feos y no tenían internet, así que no existía la excusa de mirar una pantalla para sentirse menos penca. Todos iban a sus colegios, pero el nuestro no parecía un colegio. A simple vista era una iglesia y nada más. Era lindo el detalle de la cruz doblada en la punta de la capilla, debido a un antiguo terremoto: humanizaba un recinto que suponía ser la casa del Señor. El cura rector decía que la única forma de arreglarla era con un helicóptero, pero no había plata para arrendar un helicóptero, así que quedó chueca para siempre.
El primer punto de reunión era un quiosco verde, famoso por vender bolsas plásticas con Coca-Cola congelada por 100 pesos (con el poco comercial nombre de “cubos”) y unos chocolates con 0% de Cacao. Algunos valientes fumaban, sabiendo que por ahí pasarían todos los docentes, párrocos y apoderados de la comunidad escolar. Yo compraba el diario y me lo ponía bajo el brazo. En mi imaginación me veía como un pequeño ejecutivo, listo para una reunión de negocios en Ciudad Empresarial. En la realidad, era lo más parecido a un niño italiano abandonado en un barco en medio de la Segunda Guerra Mundial. Al entrar, un lobby con imágenes de Don Bosco y Domingo Sabio, mártires de la congregación salesiana, a la cual el Liceo Camilo Ortúzar Montt pertenecía y, supongo, todavía pertenece. También un mueble con trofeos deportivos, ninguno de los últimos 10 años. Adentro se veía un patio gigante, mucho espacio para el deporte, en contraposición a una biblioteca escueta en donde lo más pedido eran los libros compilados bajo el título Condorito de Oro. Los alumnos, todos hombres, debíamos formarnos en dos líneas perfectas cada mañana, separadas por un brazo de distancia y mirando fijo al inspector que daría el mensaje diario de adoctrinamiento, el “buenos días”. El director no era una persona estable. Se había intentado teñir el pelo varias veces y el resultado era un mix de colores difícil de describir. Tras un par de avisos de utilidad pública y un automático padrenuestro, cada uno partía a su sala a empezar la jornada escolar.
~
Yo estaba contento ese lunes, porque un vecino de la villa me había prestado un cómic donde Batman se enfrentaba a Drácula (e incluso en un momento Batman se transformaba en Drácula) y tenía muchas ganas de leerlo. Llegué a mi puesto en la sala, atrás en una esquina. Mi mochila roja, sin embargo, ya no estaba sobre la pequeña mesa que me había autoasignado a principios de año. Un grupo de alumnos, a los que consideraba mis mejores amigos del curso, habían decidido a mis espaldas no hablarme más, sin ningún motivo aparente, salvo seguir los caprichos de Franco Zúñiga, el carismático líder del grupo. Franco –ahora me doy cuenta que tiene hasta nombre de mala persona– quería sentarse con el Zurita, su nuevo mejor amigo, querido y admirado por emborracharse, a sus escasos 13 años, con la recién estrenada Lemon Stone. Me sacaron del grupo. Me echaron. Me dejaron relegado lejos de la banda, al otro extremo del salón. Recuerdo haber peleado un par de minutos por mi puesto, hasta que llegó el profesor y nos obligó a tomar nuestros lugares. Solo, al otro lado de la sala que contenía al séptimo básico C, vi mis lágrimas caer sobre las imágenes de Batman sacando colmillos de vampiro. Me sentí tan mal. Sentí lo que era no pertenecer. No tener amigos. No ser parte de nada. Ser solo. No me podía quedar ahí. Cuando llegó el recreo me fui directo donde la orientadora, a quien le decíamos la Tortuga, por su postura física y fría personalidad. Su trabajo era ayudar a los niños con problemas personales, enfocando gran parte de su trabajo en los alumnos cuyos padres estaban separados o en proceso de separación, es decir, el 80% de la población estudiantil. Inmediatamente me preguntó si mis padres seguían viviendo juntos. No respondí. Le dije que quería irme. Que no podía estar en el mismo lugar donde había sido rechazado. Que mi mamá me viniera a buscar ahora. Que la llamaran. Que viniera por favor. ¡Ahora! Mi madre llegó de emergencia en el Lada Samara, que milagrosamente aún funcionaba, y me llevó a la casa. No entendió por qué yo estaba así de triste. Al llegar a casa no hablamos mucho del tema. Fingí sentirme enfermo, y lo hice tan bien que al rato efectivamente me enfermé. Vomité con un capítulo de Los Venegas de fondo. Me dolió el rechazo de ese grupo de amigos. O ex amigos. Desde ese día supe que tener amigos sería el mayor problema de mi vida.
~
Mi papá era de la idea de arrendar esa casa en Macul para siempre. Mi mamá no. Compraron entonces una vivienda en una de esas villas temáticas de La Florida. A diferencia de Macul, La Florida tiene toda la personalidad del mundo. Una comuna símbolo de la clase media embaucada en el sueño de la educación como vehículo de cambio social, que permutó sus espacios públicos por dos mall a muy corta distancia uno del otro, y se transformó en icono de progreso al tener el metro “por arriba”. Yo vivía frente al Líder más grande de Chile, que alguna vez fue noticia porque Don Francisco, disfrazado de civil, lo visitó en su inauguración y se dio cuenta de que estábamos muy consumistas los chilenos. Recuerdo ver a dos señoras pelear por unos neumáticos, en el pasillo siete. Minutos más tarde, fueron consultadas por este altercado y ambas comentaron que no tenían auto. Mario estaba muy desilusionado durante el reportaje, pero era difícil verlo tras su disfraz de gente común, con una boina que me recordaba a mi abuelo y unos pantalones grises que me recordaban a mí mismo. Mi villa, la villa El Alba, consiste en una selección de ríos del sur, conectados por avenidas que tenían nombres de lagos. Estaba Río Frío, Río Manso y Río Simpson, conectados por Lago Yelcho, por ejemplo. Al medio había una multicancha que nunca ocupé. Y a ambos costados, unos potreros que nunca crucé. Se terminó de pavimentar después de que me fui.
~
Nosotros no vivíamos en La Florida; en rigor estábamos ubicados en Puente Alto. Siempre me dio risa ese microarribismo, pero la verdad es que vivíamos literalmente en el límite entre ambas comunas. Así que todo lo que hacíamos sucedía, técnicamente, en La Florida. Igual a veces, en discusiones con gente de familias de apellidos vinosos, juego la carta de mi clase social y digo que era de Puente Alto. Solo para ganar el punto. Puente Alto es jugar a ganador, especialmente ante mi desesperada falta de argumentos. Cuando llegamos a vivir al barrio, no estaba terminado. Había maestros de la construcción trabajando aún. Los vecinos, como toda la clase media baja, desconfiaban de ellos y creían que los robos que habían sucedido en las últimas semanas estaban ligados a su presencia. La lógica era que, como habían construido las casas, sabían cómo entrar. Eso tendría sentido si fueran fortalezas, no espacios hechos con vulcanita y rejas del tamaño de un arbusto. No solo los maestros sabían cómo entrar, cualquier persona con un carné de identidad y la fuerza de un perro ni tan grande, podía abrir la puerta de una casa de la inmobiliaria Aconcagua. Además, las ventanas eran sumamente delgadas, sonaban como terremoto con la menor ráfaga de viento y en el invierno quedaban estilando con el frío.
Un vecino muy religioso, que a raíz de mi nombre intentaba hablarme en italiano cada vez que me veía, regaló a todos unos silbatos por si veíamos algo sospechoso. Esto sucedía a comienzos de los 90, cuando Joaquín Lavín era alcalde de Las Condes y cualquier idea ingeniosa y poco elaborada cobraba adeptos instantáneamente. Todos teníamos nuestros silbatos, pero nadie los ocupaba. Las hijas del promotor de los silbatos eran mis únicas amigas del barrio. Sí, durante al menos dos años de mi adolescencia, mi grupo de amigos del barrio fue solo un grupo de mujeres. Todas de la misma familia. Las hermanas Videla. Eran cuatro, pero durante los meses en que las conocí, nació una quinta. Me gustaba jugar con las hermanas Videla, me sentía cómodo y querido. No había competencia, no tenía que demostrar nada. En los juegos no había ganadores ni perdedores. Ya no recuerdo por qué dejé de juntarme con ellas.
~
Cuando pienso ahora en Bernardo, no me puedo imaginar su cara. Creo que nunca lo vi de cerca. Su vivienda no tenía pasto. Una vez vi pasar frente a mi casa un auto sin chofer. Cuando me acerqué vi que era el papá de Bernardo, quien manejaba casi acostado en el asiento y a alta velocidad por el estrecho pasaje. Tampoco puedo imaginarme cómo era su padre. Por alguna razón, lo relaciono físicamente con Eduardo Bonvallet, pero debo estar equivocado. Alguna vez con mi amigo Rodrigo fuimos a buscarlo para andar en bicicleta y el padre abrió la puerta semidesnudo, susurrando “no está”, por no más de tres segundos. Todos decían que Bernardo era tonto. Que solo tenía amigos por su PlayStation 2. Pero ahora me lo imagino como un niño abandonado y me da pena. Espero que esté bien, le pido perdón. Alguna vez me preguntó cómo podía arreglar su computador, ya que estaba muy lento. La verdad es que yo no sabía cómo hacerlo, pero no quería desilusionarlo. Le recomendé que lo dejara apagado por dos meses y cuando lo prendiera iba a estar en perfectas condiciones. No entiendo aún por qué mucha gente veía en mí a un erudito de la tecnología. Quizás fuera porque la caja del computador que mi padre compró estuvo en el patio abandonada por un buen tiempo: inconscientemente me empezaron a considerar un hacker. Pero yo no quería ser eso. Aunque no sabía qué quería ser.
En la casa esquina de la cuadra siguiente, color verde musgo, vivía un dibujante. Me enteré que su principal trabajo consistía en colorear para la serie de dibujos animados española Las tres mellizas, la cual había visto pero nunca con atención. Supe que era dibujante porque luego de pintar las escenas que ilustraba, las colgaba en el patio como si fueran calzoncillos húmedos. Su casa estaba a muy mal traer, no tenía pasto, todo era café y lo único que parecía tener luz eran sus pinturas. Él tampoco parecía una persona muy colorida, era un hombre cabizbajo, golpeado por la vida. Hernán y Hugo eran sus hijos. Compartía la tuición con su ex esposa, por lo cual solo se los veía por el barrio semana por medio. Ambos eran particularmente pequeños, seguro que en algunos países de Europa serían considerados enanos. Hernán era el líder, con su distintiva guayabera. Parecía un personaje de la película Carlito’s way mezclado con el skater norteamericano Tony Hawk. Estaba orgulloso de haberse subido una vez a la motocicleta de su papá y manejado una cuadra. Un día tomó mi mano, miró mis puños y me dijo que yo sería bueno pegando combos, porque se me marcaban “buenos cachos”, refiriéndose a mis nudillos. Rápido se hicieron amigos nuestros. No había mucho en común, salvo la baja estatura y la relativamente poca distancia entre nuestras viviendas.
Me gustaba entrar al pasaje Río Manso, e incluso hasta el día de hoy lo hago secretamente al menos una vez al año. Mirando la calle desde la avenida principal se ve en la esquina una casa con ampliaciones. Una casa-esquina. Es más grande que las del resto, de dos pisos, y tiene un estacionamiento con portón eléctrico. Ahí vivía un joven bien desagradable. Se llamaba Gabriel, tenía pecas y el carisma del dueño de una tienda de ropa de diseño. Era bueno para andar en patines y su mamá era una mujer atractiva, con un aire precordillerano, que contiene menos polución pero también menos oxígeno, así que también se la notaba venida a menos. Cuando lo conocí, y a pesar de una diferencia de edad de al menos cinco años, era el mejor amigo de Rodrigo.
Yo primero conocí al hermano de Rodrigo. Era alto, con pelo rubio y buen físico, según recuerdo. Con ese ímpetu de barrio, actitud desafiante y al mismo tiempo humilde y caballeroso con los más viejos. Según la escuché decir, su hijo era inteligente y se estaba perdiendo al juntarse con “los de la villa del frente”. Primero, nunca vi que existiera una villa al frente. Siempre consideré que era una continuación de nuestra propia villa, principalmente porque tenía el mismo nombre. Segundo, una vez compró una pistola a fogueo, cuyas instrucciones venían solo en chino. Me preguntó qué decía en la caja, ya que según él yo sabía inglés. Creo que se explica mi punto. No era un genio, pero tampoco era una mala persona. A Rodrigo, un año mayor que yo, lo recuerdo como mi único amigo del barrio y quizás el más importante de mi infancia. No teníamos tantas cosas en común, salvo el entusiasmo. Él quería armar y desarmar cosas. Pequeños objetos, lavadoras, autos, legos, lo que fuera. Yo solo lo apoyaba, intentando aparentar interés e incluso algún nivel de conocimiento. Una vez, con un portón y una bicicleta, armamos un go-kart y lo tiramos desde una montaña, autopropinándonos heridas leves. Rodrigo también pensaba que yo sabía mucho de computadores. Cuando por primera vez compró una torre CPU, me llamó para que la prendiera primero, pues temía que si lo hacía él se incendiaría de forma instantánea.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.