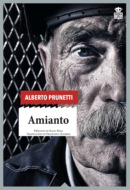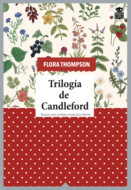Buch lesen: "Los motivos de Aurora"
LOS MOTIVOS DE AURORA

ERICH HACKL
LOS MOTIVOS DE AURORA
TRADUCCIÓN DE JOSÉ OVEJERO

SENSIBLES A LAS LETRAS, 58
Título original: Auroras Anlaß, 1987
Primera edición en Hoja de Lata: enero del 2020
© Diogenes Verlag, 1987
© de la traducción: José Ovejero, 2019
© de la imagen de la portada: Puri Salví, 2019
© de la fotografía de la solapa: Gustav Eckart
© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2020
Hoja de Lata Editorial S. L.
Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]
info@hojadelata.net / www.hojadelata.net
Edición: Hoja de Lata Editorial S. L.
Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu
ISBN: 978-84-16537-75-4
Producción del ePub: booqlab
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Un recurso terrible contra las personas extraordinarias consiste en hundirlas tan profundamente dentro de sí mismas que sólo puedan volver a emerger con una erupción volcánica.
GUNTRAM VESPER,
Al norte del amor y al sur del odio
1
Un día, Aurora Rodríguez comprendió que tenía que matar a su hija. Entró en el dormitorio, sacó de la mesilla de noche una pistola que había comprado meses atrás por si debía proteger la vida de Hildegart, cargó el arma, quitó el seguro y se dirigió sin titubear a la habitación de la hija. Cerró suavemente la puerta a sus espaldas, tanteó en la oscuridad para encontrar la lámpara, que estaba junto a la cama, sobre una mesita baja atestada de libros y periódicos, y realizó cuatro disparos. Los dos primeros proyectiles, mortales ambos según el ulterior dictamen de los forenses, atravesaron el corazón de Hildegart; los dos últimos los disparó desde tan cerca que quemaron la piel de la sien derecha y chamuscaron un rizo de los cabellos castaños de su hija. Antes de abandonar la habitación, Aurora apagó la luz y subió las persianas. Entonces introdujo la pistola en el bolso, se vistió y salió de su casa.
En la escalera se encontró con Julia Sanz, la criada, que media hora antes había salido a pasear los perros de su señora. Aurora Rodríguez le dijo que no iba a regresar y que ella, Julia, tal como habían acordado unos pocos días antes, debía dejar a los perros esa mañana al cuidado de la señora Carbayo Orenga. Julia Sanz no concedió mayor importancia a las palabras de la mujer, ya que supuso que se iba con su hija a Mallorca, un viaje que habían mencionado últimamente con frecuencia. Sólo preguntó si la vecina había recibido el dinero que le correspondía por ocuparse de los animales (cuatro pesetas al día). Aurora Rodríguez asintió y acarició a los perros antes de proseguir su camino. En cuanto abrió la puerta de la casa, a Julia Sanz le llamó la atención el fuerte olor a pólvora.
Aurora Rodríguez se dirigió sin demora al bufete de un abogado al que conocía bien y confesó su crimen. Completamente atónito, el abogado, un destacado político socialista radical que pocos meses después sería nombrado Ministro de Justicia, accedió a acompañarla al Juzgado de Guardia, donde Aurora Rodríguez se entregó a las autoridades.
A pesar de sus dudas sobre la veracidad de la autoinculpación —dudas alimentadas por lo notorio de la estrecha y armónica relación entre Aurora y su hija Hildegart—, el juez fue a la casa de la mujer, acompañado por el forense que estaba de servicio. Allí se encontraron ya con dos policías, a los que había llamado la criada que, muy trastornada, sollozaba sin parar.
Aurora Rodríguez fue internada después de los primeros interrogatorios en la cárcel de mujeres de Quiñones, en el centro de Madrid; era hija de Aurora Carballeira, una maestra que sin embargo no ejerció jamás su profesión. La madre, de acuerdo con las declaraciones realizadas durante el juicio, nunca le dio muestras de cariño; había muerto veintinueve años antes, después de lo cual Aurora fue la única de los cuatro hermanos que se quedó en la casa familiar. Allí pasó los tres años siguientes en compañía del padre, hasta que la muerte se llevó también a su último pariente cercano.
Este, abogado y procurador de los tribunales, estaba muy considerado en Ferrol, importante ciudad portuaria en el noroeste del país, aunque sus vecinos no podían negar que tendía a hacer afirmaciones algo excéntricas. Por ejemplo, parece que en las tertulias en las que participaba con sus amigos y conocidos en el Casino de su ciudad había expresado comprensión hacia las ansias de libertad de los pueblos de Latinoamérica que se encontraban bajo administración española. También había adoptado una postura sobre la guerra naval contra los Estados Unidos que de ninguna manera podía compartir la mayoría de los ciudadanos, mucho menos los ediles y los notables de la ciudad. Es cierto que consideraba que aquella potencia enemiga suponía un peligro no sólo para la seguridad nacional, también para la humanidad en su conjunto, pero al mismo tiempo señalaba que sus simpatías no recaían sobre la armada española, sino sobre los grandes héroes libertadores Maceo y Rizal. Cuando por ese motivo sus contertulios le acusaban de falta de patriotismo, él respondía que todos los grandes hombres de la Historia, daba igual de qué origen, siempre habían puesto la libertad por encima de las mezquinas disputas entre naciones.
Además, no entiendo que se defienda con tal vehemencia la razón de Estado precisamente en Galicia, una de las regiones más pobres y deprimidas. Y son precisamente los hijos de esta tierra, sus agricultores y pescadores, quienes sirven a la patria como carne de cañón frente al enemigo.
Entonces los otros hombres callaron, y también enmudeció Francisco Rodríguez. Intuía vagamente que se había atrevido a pisar un terreno en el que era aconsejable la cautela.
Cuando en 1898 los restos de la derrotada flota española atracaron en Ferrol, después de la pérdida de las colonias de ultramar Cuba y Filipinas, Aurora pudo acompañar a su padre al muelle. Se mantuvo temerosa y en silencio ante los altos costados de los buques, y tuvo una sensación extraña cuando Francisco Rodríguez se quitó el sombrero antes aquellas figuras demacradas y andrajosas. Salvo ellos y unas mujeres vestidas de negro, campesinas del interior que aguardaban desesperadas a ver aparecer a uno de sus hijos, nadie había ido a recibir a quienes regresaban de la guerra.
De desagradecidos está el mundo lleno, dijo el padre. Que Aurora se grabase bien ese día en la memoria; porque ella viviría tiempos, o al menos así lo esperaba, en los que los humillados obtendrían justicia. En los que tendrían que rendir cuentas los banqueros que se habían enriquecido con esa guerra, los obispos que bendijeron los buques, y los almirantes que daban sus órdenes a la Armada estando ellos a cubierto en Madrid.
La muchacha buscaba la cercanía del padre. Francisco Rodríguez había renunciado a dirigir los asuntos de su propia casa para permitirse el ocio necesario, al terminar su jornada, para reflexionar sobre sus ideales respecto a cómo mejorar el país. La madre era impaciente, dura y malhumorada. Se afanaba por llevar una vida acorde con el modelo de otras familias, como las de médicos, oficiales de alto rango y terratenientes. Los domingos obligaba a sus cuatro hijos a ir a misa, encargaba a los criados tareas que antes no le habían parecido engorrosas, prohibió desde muy niñas a las dos hijas, Aurora y Josefa, diez años mayor, que saltasen o corriesen, y sólo permitió ir a la escuela al más pequeño, un varón, y eso porque un colegio privado de mucho prestigio había abierto sus puertas en la ciudad. A los demás les dio clase en casa una pariente lejana, cuyos padres se habían arruinado con una especulación fallida. Sin embargo, los conocimientos y las destrezas pedagógicas de la joven eran más bien escasos, y además no se atrevía a poner coto a las travesuras de los dos mayores. Con ella aprendió Aurora lo que aprendía toda niña de buena familia: leer y escribir, las cuatro reglas de aritmética, bordar y tocar el piano, y unos penosos rudimentos de francés.
Un día se la llevó a su pueblo una criada con la que Aurora tenía mucha confianza. Era la festividad de San Pedro, patrón del pueblo, y había baile en la plaza, adornada con guirnaldas y banderitas de colores. La criada sabía que entre la multitud se encontraba su prometido. Por eso pidió a su madre, no sin rogarle que estuviese muy atenta, que se quedara un rato con Aurora. Entonces se fue a bailar. La madre cumplió el encargo. Intentó entretener a Aurora, que examinaba de reojo el único cuarto de la vivienda. Pero a la niña le costaba entender a la mujer; apenas conocía el gallego, tan denostado en casa. Le asustaba la curiosidad de los otros niños y le resultaban poco familiares la pobreza del entorno, los sacos de paja, el suelo de barro apisonado con las gallinas correteando por él, así que muy pronto le entraron ganas de ir a ver bailar a la hija de la mujer.
Después de que le indicasen la dirección, se dirigió a la plaza del pueblo. Pero por mucho que se esforzaba no conseguía distinguir a la chica entre la gente bailando. Cuando estaba a punto de romper a llorar y de correr de vuelta a la casa, su mirada recayó sobre una pareja besándose apasionadamente en un rincón. Sólo cuando el joven llamó la atención de la muchacha con un toquecito, se dio ella cuenta de la presencia de Aurora. Se sonrojó, se soltó del abrazo y tomó a la niña de la mano.
Ya de regreso en casa, Aurora Rodríguez contó inocentemente durante la comida el baile y lo de los besos en la aldea. Los hermanos mayores rieron por lo bajo y el padre, como de costumbre, no prestó atención. Pero la señora Carballeira despidió a la chica ese mismo día.
En otra ocasión, cuando el hermano mayor de Aurora comenzó a rondar por las habitaciones del servicio y a acurrucarse bajo la escalera para mirar debajo de las faldas, la señora convenció a su marido de ofrecer dinero a la cocinera para que introdujese al joven amo en las prácticas amorosas. La chica, de la que se sabía que había tenido varios amantes, pero que aseguraba estar sana, consultó con sus padres. Ellos consintieron con la condición de que Francisco Rodríguez procurase trabajo en un carguero que fuese a Cuba a uno de los hijos, necesitado de emigrar a América porque las propiedades de la familia apenas bastaban para mantener al primogénito. El padre de Aurora hizo lo que le habían pedido y también consiguió a la chica una licencia para vender tabaco en el juzgado al que él iba todos los días. Los padres de la muchacha se deshicieron en agradecimientos. Él retiró con embarazo la mano que le estrechaban. Lo ocurrido le pareció una prueba de la decadencia y la agonía del país.
En la biblioteca, el hombre anotó en una libreta: las penurias de las clases desfavorecidas son insoportables. Sólo la rabia ciega, la violencia desatada, la sangre y el fuego pueden cambiar su situación. Pero eso ni se les pasa por la cabeza porque tienen que dedicar toda su energía a sobrevivir. Porque se han dejado aprisionar por la falsa moral de las clases pudientes y porque sólo buscan su beneficio personal sin darse cuenta de que esto los hunde aún más en la miseria. Los privilegiados viven cómodamente. Vemos cómo todo se tambalea, pero cualquier cambio nos asusta. Estamos insatisfechos pero somos cobardes.
Después se embebió en la lectura de la Revue du Monde Latin, cuyo último número acababa de llegarle. En un artículo firmado por un tal Valentí Almirall, obviamente un catalán, encontró un pasaje que le pareció una acertada descripción de los males españoles: Puede decirse que la nación vive en una completa negación, en una verdadera orgía de ideas negativas. Preguntad a la mayoría de los españoles si son monárquicos: os responderán que no. Preguntadles si son republicanos: os responderán que tampoco. ¿Qué son, pues? No quieren saberlo. Les basta con la negación. El antiguo fatalismo musulmán se adueña de nuevo de nosotros. El campesino vegeta miserablemente, sin hacer el menor esfuerzo para salir de la ignorancia, de la rutina, de la pobreza. El hombre de la ciudad vive del campesino, mientras que éste apenas puede vivir de la tierra. El progreso aún no ha llegado aquí. El movimiento intelectual es casi nulo.
Huyendo de su madre, cuyas reglas le parecían contradictorias e injustas, Aurora fue a parar a la biblioteca del padre. No sentía como sus hermanos temor alguno a los oscuros lomos de los libros ni al silencio de aquella habitación alta y angosta. Además, la biblioteca comunicaba con el despacho de Francisco Rodríguez, separada de él tan sólo por una puerta de doble hoja, donde por las tardes tenía su consulta jurídica. Así, gracias a las conversaciones en el cuarto de al lado, Aurora nunca tenía la sensación de estar sola. Pero lo estaba.
Un día, Aurora debía de rondar los siete años, su padre recibió a una señora. Aunque al principio la hija estaba entretenida vistiendo y desnudando una muñeca, la voz excitada de la mujer despertó enseguida su interés.
Francisco Rodríguez conocía desde hacía mucho al marido de la señora Balboa, propietario de la mayor ferretería de la ciudad, y al principio pensó que se trataba de una visita privada. Pero la expresión seria de la mujer le reveló que no se encontraba allí para hacer una invitación ni para preparar el mercadillo de la Asociación de Beneficencia Cristiana, de la que era presidenta. Él prometió acceder al ruego de no contar a nadie, ni siquiera a su esposa, el contenido de su conversación y le recordó que estaba obligado a ello por el secreto profesional.
La mujer titubeó antes de revelar, en voz baja pero audible desde la habitación contigua, que se encontraba allí para iniciar los trámites de divorcio de su marido. El abogado se quedó demasiado sorprendido como para responder de inmediato. Así que la mujer se apresuró a añadir que su decisión era irrevocable. Que confiaba en el señor Rodríguez más que en ningún otro abogado de la ciudad y deseaba encomendarle la realización de las diligencias que fuesen oportunas.
El padre de Aurora le preguntó si era consciente de la transcendencia de su decisión. La señora Balboa asintió y repitió que la había tomado después de pensárselo mucho y que era inamovible. No se le escapaban las consecuencias materiales pero no las consideraba un obstáculo, en particular porque la herencia de sus padres que le había correspondido por ley le garantizaban unos ingresos satisfactorios para ella y para su hija. Francisco Rodríguez le preguntó el motivo por el que deseaba disolver su matrimonio. Como la mujer dudaba, le aclaró que no preguntaba por curiosidad: sin conocer los motivos no podría serle de mucha ayuda.
La señora Balboa comenzó entonces a sollozar y confesó entre lágrimas que había perdido cualquier afecto hacia su marido. Sólo sentía miedo, rechazo y odio cuando él se le acercaba. El asco la inundaba cuando se tumbaba sobre ella. Siempre se había sentido un objeto que se cogía cuando se deseaba y se dejaba de lado cuando había cumplido su función.
Después de unos instantes, Francisco Rodríguez preguntó si había otras razones más concretas.
¿Es que no son suficientes?
El padre de Aurora le aseguró que la entendía muy bien pero debía comprender que la legislación vigente sobre divorcios no contemplaba tales motivos. Si pretendía mantener la demanda en el juzgado, la señora Balboa tenía que contar con que le atribuyesen la culpa.
¡Me da igual!, dijo la mujer, con tal de que se apruebe el divorcio.
El padre de Aurora preguntó si había pensado en su hija. Se levantó, sacó un libro de una estantería y lo abrió. El Código Civil vigente desde 1889 no contempla tales argumentos, por honorables que sean. Artículo 73. La sentencia de divorcio producirá los siguientes efectos: primero, la separación de los cónyuges. Segundo: quedar o ser puestos los hijos bajo la potestad y protección del cónyuge inocente. El abogado cerró el libro: así es la ley. Para evitar que la mujer volviese a estallar en llanto, añadió rápidamente que, por supuesto, el ignoraba si el marido insistiría en obtener la patria potestad para la hija de ambos. De no ser el caso, se podría encontrar una solución satisfactoria, nombrando, tras la renuncia del padre, a un tutor cercano a la señora Balboa que no se inmiscuyese en la educación de la hija. Pero la mujer negó con un gesto. No se había precipitado al tomar la decisión de acudir al señor Rodríguez. Previamente había tenido numerosas disputas con su marido, el cual había terminado animándola con sarcasmo a que presentase la demanda de divorcio, y anunciado que él tenía la intención de exigr la patria potestad. Aunque sólo fuese para causar dolor a la mujer.
Mientras Aurora abrazaba con fuerza la muñeca en el cuarto contiguo, su padre se encogió resignadamente de hombros. Lo siento, dijo. ¿Qué va a hacer?
Aguantar ese infierno. No pienso renunciar a Rosa.
Cuando más tarde Francisco Rodríguez entró en la biblioteca, su hija tenía a la muñeca en sus brazos. Qué muñeca más bonita, dijo él. ¿Cómo se llama?
Rosa, dijo Aurora. Y me pertenece sólo a mí.
2
La mujer «hembra», escribiría Hildegart, la mujer que adopta siempre ante el tema sexual una pudorosa actitud, la mujer que no se mueve con libertad, que no habla con el hombre limpiamente, que no tiene independencia espiritual; ésta es la mujer española, en un buen número de casos con honrosísimas excepciones aparece dotada de una extraordinaria «hambre sexual». La mujer inglesa, pura por su temperamento, que conserva una inocencia a toda prueba hasta los veinte y veintitantos años, que sabe tener en el gesto de las «flappers» una legítima, pero sana y noble rebeldía; la francesa, habituada al placer y de despertar precoz, no se iguala con esta hambre sexual de la española, derivada, sin duda, de su privación durante muchos siglos. Es una víctima de la presión moral de la religión que les ha obligado a pensar siempre que hay maldad donde no hay más que ciencia, pornografía donde no existe más que verdad y pureza. Según la describiría Aurora más tarde, su hermana Josefa era de rasgos toscos, poco armónicos, que sin embargo resultaban sensuales y atractivos para los hombres. Ya de niña trataba a las criadas de forma muy hiriente y no tenía reparos a la hora de obligar a su hermana a secundarla en sus maldades. Y planeaba cómo vengarse siempre que, siguiendo las instrucciones de la señora Carballeira, una de las empleadas le prohibía picar entre comidas o si contaba a la madre su descaro.
Cuando Aurora tenía cuatro años, Josefa le ordenó colocar sigilosamente en el ropero de una criada un anillo que había tomado del joyero de su madre. La niña cumplió el encargo sin entender del todo lo que estaba haciendo. Ese mismo día, la señora Carballeira, que tendía a pensar que la servidumbre la engañaba, echo de menos el anillo. Josefa había hecho prometer silencio a su hermana y dirigió las sospechas hacia la criada, en cuyo ropero efectivamente se encontró el anillo desaparecido. De poco sirvieron las protestas de la joven. La madre de Aurora insistió en denunciar a la policía el supuesto hurto. Sólo días más tarde se atrevió Aurora a contar la verdad a su padre. Pero ¿quién va a creer en las confusas historias de una cría? Al menos, Francisco Rodríguez retiró la denuncia.
Una víctima continua de las travesuras infantiles era la institutriz. Isabel Monteiro, una señorita delgada y ya de cierta edad, había esperado vanamente durante años a un hombre que quisiera casarse con ella. Hablaba en raras ocasiones y se daba por satisfecha si los niños de los Rodríguez se entretenían en silencio durante las clases, dejándole tiempo para leer extensas novelas en las que hombres caballerosos cortejaban a mujeres cristianas y virtuosas. Josefa y el hermano mayor de Aurora se divertían pegando algunas páginas o arrancando las últimas, de forma que la aplicada lectora quedaba frustrada, sin poder conocer el final feliz de pasiones aún abrasadoras. Cuando Josefa era ya algo más mayor solía poner en aprietos a la señorita Monteiro con preguntas sobre la reproducción humana. O preguntaba con insistencia qué estaban haciendo dos perros a los que había observado el día anterior en una postura peculiar. Entonces la señorita se daba la vuelta, hacía un intento con lo de las abejas, se sonrojaba mientras los niños reían a carcajadas y dejaba la explicación para otro día.
En una ocasión en la que Aurora estaba jugando en el jardín oyó un ruido que provenía de una habitación alejada en el ala lateral de la casa. Poniéndose de puntillas, vio a su hermana desnuda, sin otra ropa que las medias, con los muslos abiertos y las piernas plegadas alrededor de la espalda de un hombre. Ambos respiraban pesadamente; entonces el jadeo de la hermana se convirtió en una especie de quejido; sacudía la cabeza de un lado a otro con el hombre encima; él tenía el pelo ralo en la nuca y un vello espeso en los hombros.
Aurora quiso apartar la vista, salir corriendo, asqueada, tal como confesó ante el tribunal, pero las piernas no la obedecieron, siguió mirando al hombre, que se incorporó y se limpió el miembro con un pañuelo; y vio cómo Josefa, que seguía tumbada, estiró las piernas, puso una mano bajo la cabeza y contempló al hombre desnudo con indiferencia, burlonamente, o eso le pareció a la chica, que se había quedado allí y aún espiaba a pesar del riesgo de ser descubierta y de que le dolía la planta de los pies.
Cuando hacía ya mucho que Josefa había dejado de recibir clases de la señorita Monteiro, empezó a transformarse de manera inexplicable. Le daban ataques de vértigo y de náuseas, y vomitaba todas las mañanas en su orinal. También tenía un humor cambiante, estaba abatida la mayor parte del tiempo pero de pronto se ponía alegre sin motivo, le daba un arrebato de cariño y rodeaba con un brazo a Aurora, que hasta entonces nunca había recibido esas muestras de ternura.
Las dos compartían dormitorio y Aurora quiso informar a sus padres cuando comenzaron los malestares de su hermana. Pero Josefa le rogó no decir ni una palabra. Ya se normalizaría su estado, que era habitual en las chicas jóvenes, debido al crecimiento acelerado y a las transformaciones internas, y que por tanto no era preocupante en absoluto. Y no siendo para nada una enfermedad, no quería inquietar a los padres.
Así que Aurora guardó silencio, incluso cuando unas semanas después notó que a Josefa se le hinchaban la cara y las piernas, y que su cuerpo estaba engordando, aunque era evidente que procuraba comer poco. A pesar de que se ceñía la ropa con fuerza por las mañanas, no pudo ocultar su estado durante mucho tiempo. Un día se desmayó durante el almuerzo. La transportaron al salón a toda prisa, la tumbaron en el diván y le aflojaron el vestido. Entonces los padres entendieron lo que sucedía. Aurora tuvo que irse a su habitación y desde allí oyó los gritos de la madre y las bofetadas con las que la señora Carballeira devolvió la conciencia a Josefa. También a golpes obtuvo la futura abuela la identidad del hombre que se había acostado con Josefa. Pero como resultó no ser un aspirante digno para el matrimonio era imposible salvar mediante una boda forzosa la honra de la familia. La cual, por cierto, resultaba bastante indiferente a Francisco Rodríguez, quien se recluía cada vez más tiempo en su biblioteca, apenas aceptaba nuevos casos y sólo hacía el mínimo imprescindible en los juzgados. La agitación de su mujer le parecía exagerada teniendo en cuenta el estado general del mundo y de las costumbres. Y en casa había suficiente dinero para alimentar una boca más.
Como su mujer quería evitar un escándalo a cualquier precio, Josefa tuvo que trasladarse a la pequeña ciudad de Betanzos, donde dio a luz a un varón en diciembre de 1896. El niño recibió el nombre de José y fue amamantado por una nodriza. Se crió en casa de los abuelos; la madre había hecho las maletas poco después del parto con la intención de sumergirse en la vida mundana de la alta sociedad.
El niño, viendo que la abuela no le hacía mucho caso, empezó a buscar muy pronto la atención de la tía, que le correspondió con su afecto. Aurora sacaba al niño de paseo horas y horas, lo protegía de la impaciencia y la incomprensión de los adultos, le cantaba por las noches para que se durmiera. Y si Pepito, como lo llamaba cariñosamente, estaba irritable o triste, le tocaba nanas al piano. Al principio lo hacía en intervalos variables, pero se fue convirtiendo en una rutina diaria de la que ninguno de los dos quería prescindir. Durante estos conciertos, Pepito estaba sentado en el regazo de Aurora, sin moverse, atento, inmerso en el sonido de la música.
La madre daba rara vez señales de vida. En alguna ocasión llegaba un pequeño regalo con el correo, para mi monito, mi corazón, nuestro niño bueno: caballitos de madera de colores con y sin carruaje, una trompeta, soldaditos de plomo. Y tarjetas postales coloreadas en las que se veían el Palacio Real de Madrid, la Giralda de Sevilla o las Ramblas de Barcelona. En el reverso, algún saludo apresurado, imagínate, Joselito, ayer he visto al rey, me había invitado el Duque de Alba, mañana viajo a París. Pórtate bien y obedece siempre a tus queridos abuelos. A Pepito le dejaban frío estos detalles; los juguetes se quedaban muy pronto olvidados en un rincón y las postales sólo le interesaban mientras Aurora le contaba historias de las ciudades de las que provenían.
El material para esas historias lo encontraba Aurora Rodríguez en los libros de su padre, que devoraba al principio sin criterio alguno. Salvo unas breves escapadas a pueblos vecinos, varios viajes a La Coruña, donde Aurora Carballeira solía renovar su vestuario, y la estancia veraniega en la hacienda familiar, a treinta kilómetros hacia el interior, Aurora no salió de Ferrol en sus veinticuatro primeros años de vida. Estaba ansiosa por conocer lo que ocurría en el mundo, bebía las palabras de su padre cuando recordaba en el Casino, adonde le permitía acompañarlo, los hechos de los libertadores y mencionaba, con cautela pero también con insistencia, la miseria de los desfavorecidos, que sólo se podría eliminar con una reforma profunda de la sociedad.
Nadie podía imaginarse en el círculo de notarios, médicos y oficiales de la guarnición, que aquel estrafalario Rodríguez pretendiera acabar con los males del mundo.
Estimado colega, está usted repitiendo los argumentos de los criminales revolucionarios de Andalucía.
En absoluto, no aprecio lo más mínimo la violencia.
Precisamente. No puede haber para todos. Y nuestra vida tampoco es un jardín de rosas.
El padre de Aurora le llevó la contraria. A nosotros nos va bien. Tenemos más de lo que nos corresponde. ¿Y a quién hemos de agradecérselo? Pues a la ignorancia del pueblo llano, que se reproduce en exceso porque desconoce las reglas más básicas de la naturaleza. Porque son tontos. Y como poseen tan pocas tierras que apenas bastan para mantener a una sola persona, los pobres se ven obligados a realizar actividades mal pagadas que sólo le permiten vegetar, o matar y asesinar para hacerse de otra manera con aquello que se les niega.
Un fiscal que también se encontraba sentado a la mesa protestó contra aquella explicación parcial y demagógica del delito. De esa forma está usted justificando cualquier crimen.
Francisco Rodríguez se mantuvo en sus trece. Estos seres dignos de lástima, y no olviden que suponen el ochenta por ciento de nuestra población y más aún aquí en Galicia, no reciben en toda su vida la menor oportunidad de adquirir conocimientos. La iglesia los mantiene alejados de ellos, los ceba con supersticiones. Así que traen niños al mundo igual que los conejos, luchan para darles el pan de cada día y como es lógico no están en condiciones de educarse.
¿Cómo podemos cambiarlo?
Desde luego con una política demográfica que incluya instrucción y abstinencia sexual que en caso de necesidad debe imponerse al principio por la fuerza. Habiendo menos pobres, se repartirá mejor la riqueza.
Esto les pareció sensato. Los hombres pasaron a su rutina y discutieron casos jurídicos curiosos, los últimos decretos del Ministro de la Guerra y los avances de la medicina. Finalmente, se burlaron del último sermón del párroco de la ciudad; a pesar de ser librepensadores, ninguno se perdía la misa mayor.
Francisco Rodríguez regresó de buen humor de un viaje al sur en el que había llevado un arduo caso entre hermanos. Tenía que reconocer que la situación resultó bastante más complicada para su cliente de lo que había pensado antes de partir y que no pudo consultar algunos de los documentos que habría deseado procurarse, pero, como contó a su hija, durante el viaje de Sevilla hacia el Este había llegado por casualidad a una hacienda que estaba explotada y administrada conjuntamente por sus jornaleros desde la muerte del propietario anterior.
Imagínate, dijo el padre de Aurora, una agrupación de gentes sencillas, treinta hombres con sus familias, posibilitada por el altruismo del dueño, que había muerto de apoplejía. Y a pesar de la inquina de los terratenientes vecinos, que envían a sus servidores por las noches a devastar sus campos, por lo que la comunidad tiene que estar muy alerta, les basta para llevar una existencia digna. Por supuesto que a largo plazo el éxito sólo puede garantizarse siendo autárquicos gracias al autoabastecimiento, es decir, con explotaciones más grandes. Trescientas familias sobre cuatrocientas hectáreas de suelo fértil explotadas en cooperativa, eso sí garantizaría la alimentación de todos. También habría que ocuparse de la ropa, tendrían que criar ganado, vacas, cerdos y ovejas, cuya lana protege del frío. Campesinos y zapateros, herreros, carreteros y panaderos, todos tendrían empleo según sus habilidades y sus preferencias. Nadie recibiría un salario. Todo se basaría en el trabajo voluntario. Se aboliría el dinero. Tomarían las decisiones todos juntos. No habría jerarquías, ni imposiciones, ni sometimiento.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.