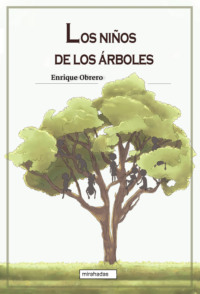Buch lesen: "Los niños de los árboles"

© del texto: Enrique Obrero
© diseño de cubierta: Equipo Mirahadas
© corrección del texto: Equipo Mirahadas
© de esta edición:
Editorial Mirahadas, 2021
Avda. San Francisco Javier, 9, P 6ª, 24 Edificio SEVILLA 2,
41018, Sevilla
Tlfns: 912.665.684
info@mirahadas.com www.mirahadas.com
Producción del ePub: booqlab
Primera edición: septiembre, 2021
ISBN: 9788418996894
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o scanear algún fragmento de esta obra»

Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 1
El silencio impropio del lugar sobrecogía. Había cesado el ensordecedor vaivén de máquinas en las obras de la M30 de la orilla oeste del río Manzanares. Un caótico ejército de camiones, excavadoras, hormigoneras, fresadoras y compactadoras de alquitrán permanecía inánime en aquel tramo a medio acabar de la autovía de circunvalación de Madrid, como si sus operarios hubieran huido despavoridos. Solo era perceptible el sonido monótono de la grúa de los bomberos que extraía de las aguas un saco ennegrecido, cubierto de cieno y mugre, y chorreante en su ascenso. Las luces azules y rojas de los coches policiales y de los bomberos centelleaban con intensidad a pesar de la claridad del día. El gruista paró el motor ahondando en el sigilo de la escena y la carga dibujó un movimiento pendular en el aire por encima de la barandilla del río. Los brazos de varios policías envueltos en uniformes grises se abalanzaron sobre el bulto y lo depositaron con sumo cuidado sobre el suelo. Estaba cerrado con torpes nudos en uno de sus extremos, dejando una punta de unos veinte centímetros de tela sobrante. Uno de los grises se puso de rodillas junto al saco con un cuchillo en la mano y fijó la mirada en el comisario que, impertérrito, permanecía de pie a un metro de él.
—Proceda.
El uniformado no se entretuvo en los inhábiles nudos y fue desgarrando el saco justo por debajo de la cuerda que lo había sellado. Cuando acabó el trabajo miró nuevamente al superior y fue apartando meticulosamente la tela. Enseguida los presentes quedaron paralizados. Algunos se tapaban los ojos con las manos. Más de uno vomitó el café de la mañana. Fue al ir descubriéndose la cabeza del cadáver en un avanzado estado de carbonización. No había rastro de pelo, era lastimosamente diminuta y de facciones irreconocibles en un ser humano. Una capa negra y dura repleta de hendiduras se extendía por tres cuartas partes del rostro, cubriendo boca, nariz y ojos. El policía deslizó algo más el saco hasta la altura del tórax. Todo el cuerpo visible estaba abrasado y encogido, con los brazos flexionados como los de un pequeño boxeador en actitud de combate.
—¡Dios mío! ¿Quién puede haber hecho algo tan atroz a un crío? Es él —dijo el comisario al hombre que como él vestía de paisano, entre el incesante cliquear de una cámara de fotos—. No lo toquen. Hay que avisar al juez. Señores, buscábamos el cadáver de un niño. Ahora buscamos a un despiadado asesino.
Capítulo 2
El fútbol lo era todo para Julián aquella primavera del 74. Sobre las once salían al recreo. Cuando sonaba el ansiado timbre, abandonaban la clase en tropel, enfilaban los estrechos pasillos del Colegio Nacional Amanecer, de desvencijadas paredes de verde pálido, ornamentadas con murales de las regiones de España y cristos crucificados, como jugadores que salen orgullosos a un gran estadio que les aclama.
Claro que aquellos templos futbolísticos carecían de las necesidades más básicas. Julián fue uno de esos niños que nunca disparó a una portería con red. Solo en sueños era capaz de pegar un trallazo y ver cómo el balón se colaba por toda la escuadra hasta besar las mallas. Las porterías no tenían fondo. Cuando alguien marcaba, el portero debía salir escopetado a por la pelota para reanudarse el juego. Las metas también carecían de palos, solo eran dos montones amorfos de ropa sobrante, separados por unos metros mal contados. Si la manga de alguna cazadora, a causa del viento o de la mala fe de un guardameta, se movía hacia adentro y era rozada por el esférico, se convertía en poste o palo y no en gol, aunque atravesara todo el centro del arco imaginario.
Rudimentario era también el balón, por llamarle de algún modo. Tal era la pasión por el fútbol que, a falta de bolas de cuero o de plástico —porque de cuando en cuando y sin explicación prohibían llevarlas a la escuela— una piedra más o menos redondeada hacía las veces de pelota y los más atrevidos hasta remataban de cabeza, si en alguna ocasión el canto se elevaba. En la mayoría de las ocasiones disputaban los encuentros con un ingenio rudimentario de gomas, de esas marrones que siempre habitaban en el revoltijo de cualquier cajón de las casas. Bastaban unos papeles bien prensados hasta formar una bola más o menos perfecta, que era cubierta después con infinidad de esas tiras elásticas que le daban cuerpo. ¡Ese era su Adidas Telstar! ¡Qué delicia golpear algo tan blandito! Hasta el más pusilánime del equipo metía entonces la testa en un córner como si le fuera la vida en ello.
Si los profesionales saltaban al estadio, escuchaban sus nombres por megafonía y se hacían las fotos de rigor antes del saque inicial, ellos también vivían sus prolegómenos. Había que elegir los dos equipos y las alineaciones se decidían a base de pies. Los dos capitanes se situaban frente a frente a unos cuantos metros, como en un duelo, y se iban acercando paulatinamente adelantando un pie. Ya casi sintiendo el aliento del otro en la cara, cuando a uno de ellos no le cabía un pie más, pues sobrepasaba con su puntera la del oponente, significaba que había perdido y el contrario gozaba del privilegio en el orden de preferencia a la hora de ir eligiendo a los compañeros para formar el equipo. Si los jugadores de la División de Honor no llevaban bien lo de chupar banquillo, ser elegido en el colegio muy al final en la suerte de los pies resultaba mortificante. Sus caras, al borde del llanto, pues los niños no saben disimular sentimientos, reflejaban la derrota antes de empezar el partido. No era infrecuente que los primeros elegidos en la ronda de pies se regodearan de tal honor cerca de los últimos alineados. Les hacían sentirse como el compañero que ocupaba el puesto más rezagado del aula por sus malas notas, a quien el profesor marcaba el pupitre con el degradante y esmerado dibujo en cartulina de las enormes orejas de un burro o el farolillo rojo de un tren, como el colista de la tabla clasificatoria de la Liga interna del aula.
Así pues, en los partidos del recreo las victorias y las derrotas personales solían fraguarse antes de rodar la piedra o la esfera de gomas. Media hora no daba para mucho antes de volver a clase y, entre la elección del once vía pies, el mal control de tan improvisados esféricos y las discusiones acerca de si era gol o manga, casi todos los enfrentamientos acababan en empate sin goles. Rara vez volvía a clase equipo alguno cantando triunfante «el hemos ganau, hemos ganau», porque el ganado rimaba peor la cancioncilla y ellos se sentían libres de deformar el verbo como les daba la gana, si no había profesor a la vista que les corrigiera como a las reses a golpes de vara, mientras convertía el participio en sustantivo.
—Más que haber ganado, ganado es lo que sois.
Ya en casa, en el humilde pisito de la Colonia Moscardó, en el barrio de Usera, al sur de Madrid, Julián, de pelo negro y rostro pálido como dos casillas del ajedrez, severa delgadez y ojos profundos y soñadores, se imaginaba velando armas con su equipo en el salón de un lujoso hotel de una gran ciudad europea y en la víspera de un encuentro crucial. Intentaba, casi nunca sin éxito, dar buena cuenta del menú diario a toda prisa, junto a sus tres hermanos a la mesa, a fin de aprovechar la hora que le quedaba para jugar al fútbol antes de volver al colegio. Su mal comer atormentaba a su madre Lucía que se dejaba el alma para que el más enclenque de sus retoños tonificara sus lastimeros huesos.
—Come las lentejas, hijo. Llena la cuchara que tienen hierro y no apartes la zanahoria que es buena para la vista o te pondrán gafas de culo de botella. Anda, come, que pareces uno de esos negritos de Biafra.
Julián se encrestaba ante su hermana Antonia —Antoñita la fantástica—, dos años mayor, pero los suficientes para manipularle a su antojo, cuando terciaba en el empeño maternal para que vaciara el plato preguntando qué le pasaba, porque le veía más en las nubes que en las legumbres. Irguiendo su cabeza y sintiéndose como su ídolo atlético Rubén Ratón Ayala, el Once, ante los micrófonos de Radio Intercontinental, le soltaba con calma y orgullo:
—Estoy concentrado con el equipo.
Ella podía responder:
—Anda, no apartes el tocino, que mamá ya sabe por la vecina que ayer tiraste el bocadillo de chorizo Revilla de la merienda para jugar a la revolotera.
—¡No lo tiré, bruja! Se me cayó. ¡Que se muera mamá si no es verdad!
—¡Y dale con que me muera! No insultes a tu hermana, con lo que le cuesta a tu padre ganar dinero para que podamos vivir, siempre fuera del hogar, en peligro día y noche por esas carreteras de Dios.
—Mamita, ¿tienes pasteles de postre, que son buenos para las agujetas y soy el más delgadito? —desviaba Julián la conversación en las postrimerías del almuerzo poniendo morritos zalameros.
—¡No, hijo, no! Ni que todos los días fueran fiesta. Zumo de naranja, que tiene mucha vitamina C.
—Y pólvora en su cáscara —interrumpió entusiasmado José, el hermano mayor—. Mamá, dame una cerilla, ¡veréis cómo explota!
—¿Estás loco, José? ¿Qué quieres, prender la casa y matarnos a todos? ¿Eso es lo que te enseñan en el instituto? Hincar los codos es lo que tienes que hacer o irás con tu padre a ayudarle en el camión, que esto no es una pensión. ¡Vamos, todos a la escuela, que me volvéis loca!
La revolotera era algo así como un medio partido de fútbol. Con ella calmaban sus ansias cuando apenas había tiempo, pues debían volver al colegio después de comer o faltaban jugadores para disputar un encuentro en toda ley. Uno se ponía de portero y luchaban todos contra todos con el propósito de marcar en un único arco. Quien lograra el tanto sustituía al guardameta-avisador. Este tenía que estar pendiente no solo del balón para no encajar sino de los coches que venían de frente, ya que disputaban la pachanga en plena carretera. Puede parecer peligroso, pero ningún futbolista de la colonia resultó atropellado, pues los coches apenas circulaban. El campo se situaba en una gran recta y los conductores, la mayoría en Seat 600, solían ver con antelación suficiente al enjambre de chavales corriendo como abejas hacia un mismo destino, cambiando bruscamente de trayectoria siguiendo los pasos del desbocado balón. Al grito de «cocheeeeee...», todos se detenían y dejaban paso al motorizado espontáneo fijándose en el piloto que, bajando con histeria la ventanilla, presagiaba que algún día habría una desgracia. Una vez que todos veían el culo del 600 el juego continuaba previo bote neutral. Más que de resultar lastimados por la embestida de un 600 o de un 850, sentían pavor de quedar allí desangrados al dejarse la cabeza, tras una criminal entrada, sobre el duro y frío granito de los bordillos de la calzada. El final de la revolotera no lo marcaba el árbitro, Julián jamás jugó al fútbol ni con redes en las porterías ni con colegiados. La jueza era su madre que, desde el balcón, sin silbato, pero a todo pulmón, ordenaba el camino a los vestuarios con un sonoro aullido:
—¡Julián! —Seguido de una pausa—. Al colegio.
Y generalmente un segundo y definitivo pitido final:
—¡Julianín! —con tono más elevado y seguido de una mayor pausa—. ¡Que llegas tarde!
Capítulo 3
Dolores, la del piso de la derecha, vivía sola en el invierno de su vida. Era la adorable vecina de puerta con puerta de Julián y su familia, la generosa proveedora cuando en el de la izquierda se había acabado la sal, el pan y el café o cuando surgía algún inesperado problema de liquidez. Era de las mujeres más forofas del fútbol que conocía y ante todo su madrina atlética, tan colchonera como él, del primero al último poro de su piel. Los lunes aguardaba impaciente a que Julián regresara del colegio a mediodía para permitirle hojear las cabeceras deportivas siempre que fueran de esperar ilusionantes titulares. Si los rojiblancos no conseguían ni siquiera el empate, no había periódico que valiera, la señora Dolores se ahorraba las seis pesetas del diario y Julián el disgusto de la crónica de una amarga derrota.
—Bastante hemos sufrido ya perdiendo los dos puntos. ¿Para qué seguir martirizándonos más? —decía cabalmente la vecina.
Pero sobre todo era su ángel de la guarda. Su hogar era su casa de socorro si ante cualquier urgencia faltaba su madre. Con once años, la altura del timbre, un botón descascarillado de pintura por el uso, ya no era un obstáculo insalvable para él. Años atrás solo de puntillas podía tocarlo con el dedo corazón o rozarlo a saltitos. Si lo hacía sonar sabía que estaba salvado al abrigo de Dolores, en caso contrario, quizá se desangraría en el descansillo, un torrente sanguíneo se precipitaría en cascada por las escaleras hacia el bajo y seguiría su curso hasta teñir la acera y los zapatos de algún viandante de la calle que, quizá demasiado tarde, se percataría de que estaba en peligro. Mientras oía sus pasos acercándose se imaginaba cuál sería esta vez el color de sus vistosas batas de andar por casa —rojo intenso, azul cielo, rosa chicle...— que al tacto le recordaban al algodón dulce de las ferias. Cuando Dolores asomaba su cara blanca, salpicada de alguna venita azulada, y le miraba con sus chispeantes ojos negros que parecían sonreír sin el amparo de su boca, se derrumbaba sobre ella acurrucando su cara en su cuerpo para sentir la suavidad de la ropa que le envolvía, y llorando, como hablando a su vientre, le decía:
—Me he caído, señora Dolores.
Ella le quitaba importancia a su herida abierta, a la sangre que tanto le asustaba, soplaba sin parar para mitigar el escozor y limpiaba con alcohol el reseco surco rojo que caía de sus rodillas. Sin rastro de dolor le acostaba como a un rey en el sofá aterciopelado antes de surtirle de deliciosas rosquillas de anís, amasadas quizá ese mismo día con las mismas manos que después le sanarían. Solo interrumpía el frenético festín de las rosquillas en la contemplación absorta, como tantas otras veces, de la cabeza del romano: una escultura de bronce que iluminaba el oscuro mueble imitación de caoba del salón y al que Dolores llamaba el Julio César. Tenía aire de hombre valeroso, altivo y conquistador y de adalid de invencibles centurias. Solo el Once, Rubén Ayala, con sus regates y velocidad de gacela y su larga melena al viento, que parecía hacerle volar sobre la hierba y servirle de timón para dejar atrás a un rival tras otro, competía con el romano por el liderato entre sus héroes. De repente, Dolores rodeó su cuello con la bufanda más grande que jamás había visto, parecía más bien una manta que cubría casi al completo su menudo y frágil cuerpo; pura lana, suave como la piel de su madre, con olor a pompas de jabón y bicolor: roja y blanca.
—Es para ti, Julianín, no me queda mucho para acabarla, cuando ganemos la Copa de Europa la podrás lucir. Pero tendrás que seguir siendo bueno, ya sabes que lo más valioso que tenemos siempre está en nuestro interior.
Capítulo 4
Julián contaba los días para la gran final del miércoles 15 de mayo. Era tal su excitación que contagiaba al grupo con el que a diario acudía a la escuela, siempre pastoreado por Fernando, un hombrecito de séptimo curso, cabal y fortachón, a quien confiaban las madres el rebaño. De repente, los cuatro amigos giraron sus cabezas al percibir que alguien gritaba a sus espaldas.
—¡Julián, mira cómo va! —dijo Dolores desde el ventanal de su primer piso, ondeando la enorme bufanda.
—¡Bien, ya casi está! ¡Qué bonita! —respondió Julián, emocionado, al percatarse de que había crecido al menos un par de palmos.
—¡Qué grande!, ¡qué bufandón, Julianín, debe pesar más que tú! —añadió el mayor de la pandilla con los ojos como platos.
Al contemplar la flamante bufanda, en aquel día tan soleado de mayo, colgar de las manos de Emilia, a Julián se le hinchó el pecho y con toda su alma, acentuando y alargando la segunda sílaba hasta dejarle sin aliento, exclamó:
—¡Atleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeti!
—¡Bien! —respondieron los tres amigos, formando una minúscula e improvisada peña.
—¡Atleeeeeeeeeeeeeeeeeeeti!
—¡Bien, coño, bien!
Se dejaron ver por la ventana la señora Teresa —la del bajo derecha y madre de Fernando—, simulando que pedían agua sus geranios y la señora Lucía —la del primero izquierda y madre de Julián—, a quien le urgía dar un buen repaso a los cristales con unas gotas de Cristasol. La intención de ambas no era si no amonestar públicamente por la palabrota brotada de aquellas infantiles bocas que incluían las de sus hijos. Querían manifestar en román paladino a las curiosas cabezas que por doquier se iban asomando por las fachadas —teatralizando todas visiblemente las causas de sus repentinas apariciones—, que de sus casas no había salido tal grosería y amenazaban con plantar al grupo una guindilla que abrasaría sus sonrosadas lenguas si osaban volver a pronunciarla.
Y al instante, todo el coro, remató el estribillo final:
—¡Ala bim; ala bam; ala bim, bom, bam; Atleti, Atleti, y nadie más!
Por entonces, no había más canción de ánimo que la compuesta por tan extraña pero tan pegadiza letra, que debía haberse transmitido generación tras generación. Servía para apoyar a cualquier equipo, simplemente sustituyendo el nombre del club. En su versión primigenia, en una fecha imprecisa de la dominación árabe de la península ibérica, debió ser un canto de agradecimiento del pueblo a su Dios, Alá.
Mientras retomaban el camino al colegio se toparon con un chico de octavo curso al que llamaban en la colonia el Cuco, porque siempre salía por el balconcillo de su casa agitando los brazos hacia arriba y chillando como un loco cada vez que marcaba un gol el Real Madrid. Aunque intentaron evitarle, sin contemplación alguna el Cuco les amargó el espontáneo jolgorio que traían. Les restregó en la cara que ellos ya tenían no una, sino seis Copas de Europa y que precisaba de ambas manos para poder contarlas. Y procedió a enumerárselas levantando un dedo tras otro a un palmo de sus narices, con burlona y sonora voz, pero a un ritmo lento para dilatar la ofensa.
Si fuera del colegio imperaba la ley del más fuerte para salir airoso de cualquier eventualidad, de poco servía la razón, en clase la memoria era la más afilada espada para vencer ante cualquier lance que se presentara. A base de años, amenazas y castigos, fechas como la del 12 de octubre de 1492, el Descubrimiento de América por los españoles, habían quedado marcadas a fuego en la mente de toda el aula de Julián, desde el primero al último de los 42 de la lista, desde Agüero a Zamora. Pero en solo unos días y sin machacona insistencia, tras la victoria en semifinales ante el Celtic en el Manzanares —después de superar el cero a cero en Glasgow, con medio equipo sancionado, entre ellos su ídolo Ayala—, otra fecha, el 15 de mayo de 1974, ya se había grabado para siempre en su corazón: el día en el que el Atlético de Madrid, el equipo de su aún corta vida, iba a conquistar su primera Copa de Europa.
En la escuela, Julián ya recitaba hacía tiempo sin esfuerzo los Diez Mandamientos, pero apenas representaban otra retahíla teórica, memorizada y disfuncional, sin conexión práctica con su existencia, una tabla sagrada que apenas significaba más que la de multiplicar. En la cúspide de sus mandamientos de la vida real se había instalado con todos los honores una regla única: amarás al Atleti sobre todas las cosas. Si el equipo de rayas rojas y blancas ganaba, la dicha se apoderaba de él hasta el siguiente partido. En cambio, la derrota de los colchoneros le sumergía en un estado de zozobra y pesadumbre y solo se liberaba en parte de tan honda aflicción, lanzando mil veces las maldiciones y exabruptos de su ya amplio repertorio labrado en la calle, que se iban apagando a medida que se acercaba un nuevo encuentro capaz de redimir el dolor.
Instalado en su posición, casi en el ala del ventanal, en uno de esos pupitres de madera verde limón que daban estrecho acomodo a ocho niños por cada una de las seis filas horizontales que cubrían el ancho del aula, esperaba el relevo del maestro pintando el escudo del Atleti con los lápices de colores Alpino, en la última hoja de su cuaderno cuadriculado Ancla. Tan interiorizado en él habitaba el blasón rojiblanco que jugaba a concebirlo a ciegas, reservándose en la cajonera las pinturas necesarias. ¡Era tan divertido ver el resultado! Aunque a veces, Manuel, su compañero de la derecha y uno de los pocos atléticos de la clase, rompía el misterio con risitas intermitentes, invitándole a prever la imperfección del acabado. Podía trazar fuera del escudo una, dos o todas las columnas rojiblancas y hasta encarcelar tras ellas al oso, en una jaula similar a la de la Casa de Fieras del Retiro. En cierta ocasión, las sonoras carcajadas de Manuel, que interrumpían su entonación en mayo del «Navidad, dulce Navidad…», le invitaron a abrir los ojos con antelación encima del proyecto de escudo, adivinando sin dificultad la causa de su incontrolada hilaridad e inexplicable añoranza de las Pascuas. Y es que en el surrealismo de la oscuridad había pintado estrellas colgando de las ramas del madroño; solo faltaban las bolas, las luces y los espumillones y ya tenían instalado el árbol de Navidad.
—Esas cuatro estrellas sobre el árbol son una señal de los cuatro goles que les vamos a meter al Bayern —dijo Julián a modo de chanza.
Mientras miraba fijamente a la puerta entreabierta, escudriñando indicios de la inminente sombra del maestro, cerró el cuaderno y lo metió en la cajonera, una bandeja debajo del escritorio. Un acto mecánico de la estancia escolar, pero a veces de lo más repulsivo, pues era inevitable no palpar en aquel receptáculo invisible, cráteres resecos de mocos pegados a lo largo de los años y los cursos, como una repugnante impronta de las antiguas a las nuevas generaciones. Todo el quinto b, con el jersey azul y el pantalón corto y gris del uniforme de entretiempo, las piernas semidesnudas, generalmente huesudas, visiblemente cicatrizadas y pidiendo ya la piel a gritos el baño dominical, sentados como media centuria romana, en seis hileras de hasta ocho pares de extremidades sin tocar el suelo, casi unidas y moviéndose a intervalos como las teclas de un piano tocando la triste melodía de todos los días, aguardaban la irremisible interrupción del brusco y sonoro redoble de reglazos de don Pedro sobre la superficie de su imponente escritorio, seguido de un grito agudo y marcial.
—¡Silencio!
—¡He dicho silencio!