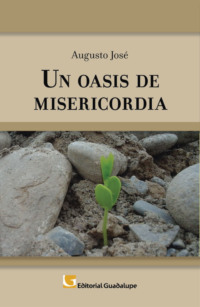Buch lesen: "Un oasis de misericordia"
UN OASIS DE MISERICORDIA
Augusto José
«De noche, iremos, de noche
que para encontrar la fuente
sólo la sed nos alumbra...
Qué bien sé yo la fuente que mana y corre
aunque es de noche.
Su claridad nunca es oscurecida
y sé que toda la luz de ella es venida,
aunque es de noche.
Esta eterna fuente está escondida
en este vivo Pan por darnos vida,
aunque es de noche.
Esta viva fuente que deseo
en este Pan de vida yo la veo,
aunque es de noche».
-Luis Rosales-
Basile, Augusto Raúl
Un oasis de misericordia / Augusto Raúl Basile. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires :
Guadalupe, 2020.
Libro digital, Book "app" for Android
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-950-500-805-6
1. Espiritualidad Cristiana. I. Título.
CDD 248.4
Desarrollo digital: Patricia Peralta
Imagen de tapa: Augusto Raúl Basile
Editorial Guadalupe
Mansilla 3865
(1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.editorialguadalupe.com.ar ventas@editorialguadalupe.com.ar

Presentación
Al mediodía, Jesús, cansado del camino, llega a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José, y se sienta junto al pozo de Jacob a descansar. Una mujer de Samaría fue a sacar agua, y Jesús le pide: «Dame de beber» (Jn. 4, 4-7).
También nosotros, surcando los desiertos del mundo y de la vida, experimentamos el cansancio, la duda, el temor, la desolación, la desorientación, la sed, la necesidad de consuelo y de alentar la esperanza, que de momentos parece perderse en un horizonte desfigurado; en el fondo, el anhelo de saciar esa profunda y tan nuestra «sed de amar y ser amados» (Madre Teresa de Calcuta).
A la hora más calurosa del día descubrimos un oasis en medio del desierto... No es un espejismo... Es un auténtico oasis, cuya presencia cercana alienta nuestra esperanza y fortalece los pasos de nuestra fe... Hacia él nos dirigimos, con el deseo de dejar reposar, junto a sus aguas tranquilas, nuestra inquietud y reparar las fuerzas (cfr. Sal 22).
Allí encontramos a Jesús, también cansado del camino y sediento, como nosotros. Él conoce profundamente nuestro anhelo... Él saciará nuestra sed... Sin embargo, sus ojos mansos nos miran con bondad y nos revelan: «Tengo sed» (Jn 19, 28).
«¡Cómo! ¿Tú, que eres el Hijo de Dios, la Fuente de Agua viva, me pides de beber a mí, que soy como un pobre ciervo sediento, surcando estas tierras desoladas?» (cfr. Jn 4, 9).
A pesar de esa paradójica petición, Jesús nos ha revelado su sed y, con ella, ha dejado al descubierto, sin más, nuestro más profundo anhelo: nuestra sed de su amor y la necesidad de amar en Él y como Él. Sólo nos pide creer y entregarle nuestro corazón sediento.
Sólo Él conoce las oscuras profundidades de nuestro corazón, donde se esconden los obstáculos verdaderos que impiden nuestra santidad. Él, y sólo Él, conoce el camino que lleva a cada uno de nosotros a la conversión. De modo que sólamente Dios sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos, para llevarnos a la conversión. Es decir, que Dios nos empuja a hacer un acto de confianza y de abandono radical en el misterio de su infinita Sabiduría, la cual nos sobrepasa inmensamente por todos lados. Nos pide creer en su amor, «sin ver»; es más, a menudo viendo lo contrario.
Este abandonarse confiadamente como niños al Misterio de Dios es el corazón de la vida del desierto... Rechazar este abandono en Dios y volver a Egipto fue la gran tentación del pueblo durante los cuarenta años de su peregrinación en el desierto. La tentación de desconfiar de Dios, fue la gran prueba que sacudió, pero que también purificó la fe de Israel durante los largos años del destierro en Babilonia.
Dios nos lleva a veces hasta el borde para que LA FE sea nuestro único apoyo. Sin embargo, sólamente allí, en este límite entre la fe y la desconfianza, es en donde encontramos el amor verdadero, el amor al Señor, y no a sus dones o a sus consolaciones.
Es en esta larga espera de verlo, tan larga que parece perderse en la niebla de un horizonte borroso e indefinido, donde el amor se purifica y se fortalece, porque allí Cristo nos ofrece compartir su propio amor al Padre. Un amor que es totalmente gratuito, que no pide nada a cambio, un amor que se dona sólamente porque el Amado es amado, y nada más.
«Lo que embellece al desierto es que esconde un pozo en alguna parte», decía el Principito... Este amor que Cristo nos ofrece es el pozo que hace hermoso al desierto1.
A la hora más calurosa del día, en ese oasis, junto al pozo solitario, íntimo, encontramos, cansado y sediento, a Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador.
Este libro quiere ser como ese pozo escondido en medio de un oasis de esperanza y paz, en medio del desierto de la dura realidad por la que atraviesa nuestra humanidad, donde encontrarás el agua de Jesús, límpida y fresca, que saciará tu sed.
«Nos sentimos heridos y agobiados, precisamos alivio y fortaleza», es cierto; pero también es cierto que Jesús, «Señor de la Historia», está esperándonos para acoger y saciar esa sed del corazón, que ha quedado al descubierto en medio de la realidad frágil de nuestra humanidad. Es la sed de amor, la sed de consuelo, la sed de encontrar de nuevo el sentido profundo de la vida verdadera, que se halla sólo en Él, y recuperar los valores de la esperanza, la alegría, la caridad en la entrega, que nos pone nuevamente en el camino del servicio generoso de nuestros hermanos y hermanas, con la certeza de que Jesús, no sólo nos espera junto al pozo, sino que camina a nuestro lado, pues su sed está en nosotros.
Que estas meditaciones sean el instrumento, como un frágil vaso de barro, que te permita sacar el agua del consuelo, de la luz y de la paz, que necesitas para que tu fe permanezca estable como un faro en la montaña, como un pozo en el desierto, como un brote de esperanza y vida nueva, para que seas testigo de la Pascua, portador de la alegría del Evangelio, y anunciador de la Buena Noticia de la Salvación que Cristo Jesús nos ha revelado y que colma nuestro corazón desierto.
La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La Esposa de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios que sale a encontrar a todos, sin excluir a ninguno. En nuestro tiempo, en el que la Iglesia está comprometida en la nueva evangelización,... su lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre.
La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De este amor, que llega hasta el perdón y al don de sí, la Iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres. Por tanto, donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre... Dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia2.
Que sea, entonces, para tu vida cristiana y tu corazón sediento, un oasis de misericordia este lugar.
Fraternalmente,
Augusto José. 7 de junio de 2020, Solemnidad de la Santísima Trinidad.
1
Misión de luz eterna
Como centinela de la noche, el faro permanece siempre despierto, encendido enviando sus señales a los que navegan en alta mar.
De pie, firme en la orilla, y desde su altura encumbrada, a toda hora, ya sea de noche o de día, despliega su misión, destellando en todas las direcciones un potente haz de luz, de manera que ella pueda ser percibida por todos, especialmente por el que navega en la distancia, y particularmente por aquél que está en peligro, invitándolo a orientar su rumbo hacia el lugar desde donde procede la luz, con la confianza de que allí podrá encontrar el «seguro y tranquilo puerto» (san Bruno).
A veces la tiniebla impedirá al navegante percibir la luz del faro, mas no ha de temer, pues ella es tan potente que es capaz de traspasar el corazón mismo de la oscuridad; aun si el navegante está demasiado ocupado en sus pericias, que hasta le parece haber perdido el rumbo. Le será conveniente, pues, estar atento, y levantar con confianza sus ojos y agudizar su mirada, para descubrir que en la distancia se manifiesta, siempre amable, la luz buena que lo guiará a su real destino.
Es esa luz que nunca le falta al faro, pues ha sido llamado precisamente a custodiarla, por lo que ha de permanecer igualmente atento, esto es, despierto, en vela, para no dejar de enviar sus destellos hacia el mar.
El faro sabe que la luz no es suya, sólo su custodio y el portador de su mensaje, y que su misión tiene sentido en cuanto que entrega esa luz completa y que descansa en su interior, de manera que el navegante pueda llegar a salvo.
Es por eso que él ha sido puesto en un “lugar elevado”, de modo que su luz pueda ser percibida desde cualquier punto en la distancia. Su altura significa para él un lugar privilegiado, es cierto, mas no porque sea mejor o por querer quedar por encima del navegante, sino en función de su misión, que ha de custodiar como precioso tesoro, a fin de acercar con firme disponibilidad la luz que él ha recibido, que viene de lo alto y que ha de cuidar con fidelidad y alegría, volviéndose canal, mediador, instrumento, un humilde mensajero de esa luz que desciende y que busca rescatar al que viaja por los mares, a veces tempestuosos, de la vida.
Para cumplir cabalmente su misión, el faro deberá ser transparente, quitando todo lo que pueda impedir que la luz llegue a los navegantes, y no buscando guardar la luz para iluminar sólo a su alrededor, puesto que ella le ha sido dada especialmente para llegar a todos y abrazar a todos con su potente y bondadoso resplandor. Si sólo se iluminara a sí mismo, no tendría razón de ser su misión, y se limitaría a ser como una lámpara que se esconde debajo de la mesa, impidiendo a los demás poder ver la luz (cfr. Lc 11, 33-36).
Es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe –nos exhorta el Papa Francisco... Y es que la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. Porque una luz tan potente no puede provenir de nosotros mismos, ha de venir de una fuente más primordial, tiene que venir, en definitiva, de Dios. La fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor, un amor que nos precede y en el que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la vida. Transformados por este amor, recibimos ojos nuevos, experimentamos que en él hay una gran promesa de plenitud y se nos abre la mirada al futuro. La fe, que recibimos de Dios como don sobrenatural, se presenta como luz en el sendero, que orienta nuestro camino en el tiempo. Por una parte, procede del pasado; es la luz de una memoria fundante, la memoria de la vida de Jesús, donde su amor se ha manifestado totalmente fiable, capaz de vencer a la muerte. Pero, al mismo tiempo, como Jesús ha resucitado y nos atrae más allá de la muerte, la fe es luz que viene del futuro, que nos desvela vastos horizontes, y nos lleva más allá de nuestro «yo» aislado, hacia la más amplia comunión. Nos damos cuenta, por tanto, de que la fe no habita en la oscuridad, sino que es luz en nuestras tinieblas3.
El faro propicia, por tanto, el encuentro entre el navegante y Aquél que es la Fuente de la Luz de la vida, DIOS, que desea iluminar sus oscuridades y conducirlo, progresivamente, como adentrándose en la inmensidad del mar, hacia la plenitud de su amor, revelado con misericordiosa ternura.
La luz, por tanto, de la que el faro es portador y custodio, es una luz buena, y que se manifiesta con bella claridad para conducir, para guiar, para propiciar el encuentro, el abrazo luminoso del padre cuando el hijo ha vuelto a casa, la salvación; es, por tanto, una luz cercana, que sale al encuentro y que abraza, envolviendo al navegante con su manso resplandor, aunque su punto de referencia sea uno, el faro, pues permanece estable, cual don de fidelidad, mas sólo porque su misión está afianzada sobre la roca firme en la montaña, indicándole al navegante que la luz que proviene de su interior es fiable, que en su guía puede confiar.
Aunque también es una luz que espera, que lo deja libre para que pueda conducir o reorientar su barca hacia Aquél que lo llama con destellos de bondad, de ternura y compasión (cfr. Sal 102 y 124), proponiéndole un camino de vida nueva y esperanza, aunque a veces destella tímidamente entre la espesura de la niebla o parece que se ha apagado en medio de la fuerte tempestad.
La barca podrá retomar, gracias a la luz de la fe que transmite el faro, el horizonte perdido, el rumbo cierto, el navegar sereno, y llegar al puerto donde podrá descansar, alimentarse, recobrar sus fuerzas y recoger los víveres necesarios para continuar el viaje. La tentación será pretender no fiarse de la luz que se le entrega como un don, y querer navegar por la vida sin su guía y orientación, conduciendo la propia barca hacia mares que podrían hacer encallar en la noche su vida, haciéndola chocar contra las duras rocas del sinsentido, acarreando sufrimiento y quebrantando la esperanza (cfr. Dt 8, 2-18).
Sin la luz de la fe, pues, la barca navegará a la deriva, y las pericias, acaso de experto navegante, parecerán no alcanzar o no servir para recobrar el rumbo perdido. Pero no se debe temer, sólo basta con levantar la mirada con confianza al cielo para descubrir, para encontrar, especialmente en la noche más oscura, el faro que, de día y de noche, se alza para acercarle la más verdadera y segura luz de salvación.
En la fe, don de Dios, virtud sobrenatural infusa por Él, reconocemos que se nos ha dado un gran Amor, que se nos ha dirigido una Palabra buena, y que, si acogemos esta Palabra, que es Jesucristo, Palabra encarnada, el Espíritu Santo nos transforma, ilumina nuestro camino hacia el futuro, y da alas a nuestra esperanza para recorrerlo con alegría. Fe, esperanza y caridad, en admirable urdimbre, constituyen el dinamismo de la existencia cristiana hacia la comunión plena con Dios. ¿Cuál es la ruta que la fe nos descubre? ¿De dónde procede su luz poderosa que permite iluminar el camino de una vida lograda y fecunda, llena de fruto?4
La fe cristiana está centrada en Cristo, es confesar que Jesús es el Señor, y Dios lo ha resucitado de entre los muertos (cfr. Rom 10, 9). Todas las líneas del Antiguo Testamento convergen en Cristo; Él es el «sí» definitivo a todas las promesas, el fundamento de nuestro «amén» último a Dios (cfr. 2Cor 1, 20). La historia de Jesús es la manifestación plena de la fiabilidad de Dios. Si Israel recordaba las grandes muestras de amor de Dios, que constituían el centro de su confesión y abrían la mirada de su fe, ahora la vida de Jesús se presenta como la intervención definitiva de Dios, la manifestación suprema de su amor por nosotros. La Palabra que Dios nos dirige en Jesús no es una más entre otras, sino su Palabra eterna (cfr. Hb 1, 1-2). No hay garantía más grande que Dios nos pueda dar para asegurarnos su amor, como recuerda san Pablo (cfr. Rom 8, 31-39). La fe cristiana es, por tanto, fe en el Amor pleno, en su poder eficaz, en su capacidad de transformar el mundo e iluminar el tiempo. «Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él» (1Jn 4, 16). La fe reconoce el amor de Dios manifestado en Jesús como el fundamento sobre el que se asienta la realidad y su destino último.
La mayor prueba de la fiabilidad del amor de Cristo se encuentra en su muerte por los hombres. Si dar la vida por los amigos es la demostración más grande de amor (cfr. Jn 15, 13), Jesús ha ofrecido la suya por todos, también por los que eran sus enemigos, para transformar los corazones. Por eso, los evangelistas han situado en la hora de la cruz el momento culminante de la mirada de fe, porque en esa hora resplandece el amor divino en toda su altura y amplitud... Precisamente en la contemplación de la muerte de Jesús, la fe se refuerza y recibe una luz resplandeciente, cuando se revela como fe en su amor indefectible por nosotros, que es capaz de llegar hasta la muerte para salvarnos. En este amor, que no se ha sustraído a la muerte para manifestar cuánto me ama, es posible creer...
Ahora bien, la muerte de Cristo manifiesta la total fiabilidad del amor de Dios a la luz de la resurrección. En cuanto resucitado, Cristo es testigo fiable, digno de fe (cfr. Ap 1, 5; Hb 2, 17), apoyo sólido para nuestra fe. «Si Cristo no ha resucitado, su fe no tiene sentido», dice san Pablo (1Cor 15, 17). Si el amor del Padre no hubiese resucitado a Jesús de entre los muertos, si no hubiese podido devolver la vida a su cuerpo, no sería un amor plenamente fiable, capaz de iluminar también las tinieblas de la muerte... Precisamente porque Jesús es el Hijo, porque está radicado de modo absoluto en el Padre, ha podido vencer a la muerte y hacer resplandecer plenamente la vida. Nuestra cultura ha perdido la percepción de esta presencia concreta de Dios, de su acción en el mundo. Pensamos que Dios sólo se encuentra más allá, en otro nivel de realidad, separado de nuestras relaciones concretas. Pero si así fuese, si Dios fuese incapaz de intervenir en el mundo, su amor no sería verdaderamente poderoso, verdaderamente real, y no sería entonces ni siquiera verdadero amor, capaz de cumplir esa felicidad que promete... Los cristianos confiesan el amor concreto y eficaz de Dios, que obra verdaderamente en la historia y determina su destino final, amor que se deja encontrar, que se ha revelado en plenitud en la pasión, muerte y resurrección de Cristo5.
He aquí el Kerigma, cuyo contenido el faro es llamado a custodiar en su interior; el gran Anuncio, fruto de la Pascua de Cristo, que está llamado a testimoniar lanzándolo con fuerza y esperanza, cuales señales en la noche, para atraer del navegante la mirada, y orientarlo con confianza hacia la plenitud del amor de Dios que se manifiesta a su corazón como Luz y Vida verdaderas, en Jesús, el Señor (cfr. Jn 1, 5. 9-12).
La vida cristiana es como un faro puesto en la montaña para servir a los navegantes, hombres y mujeres, que surcan los mares de la Historia. Ha de permanecer fuertemente arraigada a Cristo, la Roca firme (cfr. Sal 17); encumbrada, es decir, construida en lugar elevado, mas sólo porque su misión es lograr que la luz de Jesús alcance a todos. Por eso, ha de permanecer también fiel a su esencia verdadera y custodiar con alegría la fe sobrenatural que le ha sido dada como un don, siendo transparente para que todos vean la luz, especialmente los más alejados, los que están en peligro de encallar contra las rocas, los que se dejan arrastrar por las olas del consumismo, el individualismo, las modas y tendencias pasajeras, y que buscan hundir su barca con la fuerza desintegradora de una tempestad.
La luz de la fe no disipa todas nuestras tinieblas, sino que, como una lámpara, guía nuestros pasos en la noche, y esto basta para caminar. Al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que explique todo, sino que le responde con una presencia que lo acompaña, con una historia de bien que se une a toda historia de sufrimiento para abrir en ella un resquicio de luz. En Cristo, Dios mismo ha querido compartir con nosotros este camino y ofrecernos su mirada para darnos luz. Cristo es Aquél que, habiendo soportado el dolor, «inició y completa nuestra fe» (Hb 12, 2)6.
La vida cristiana se alimenta de Cristo, «Luz del mundo» (Jn 8, 12), que brilla en el interior del corazón y se manifiesta en su Palabra, y de quien, por gratuidad, se sabe partícipe y testigo (cfr. Lc 24, 44-49). Por esto, no ha de esconder la luz, sino lanzarla al tiempo y en todas las direcciones sin temor, confiando en que la luz llegará con su potencia y libertad hasta aquél que podrá percibirla en la distancia, pudiendo abrazarla, ya que se habrá vuelto una atracción irresistible de salvación.
Cuando el cristiano contempla que el errante navegante encontró al fin su rumbo y que arribó sano y salvo al seguro puerto, esto se convierte en su más plena alegría, pues sabe que ha cumplido con su misión y que la luz que ha entregado gratuitamente ha llegado al corazón del osado navegante; una misión que le habrá demandado, sin duda, perseverancia y paciencia, confianza plena en Aquél que a tiempo siempre llega, fidelidad y alegría verdaderas, aunque también desolación y sacrificio en la espera, pero dejando, con todo, traslucir la escondida certeza de que habrá sido para él una hermosa y resplandeciente misión de Luz eterna... ¡He aquí su más radiante recompensa!
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.