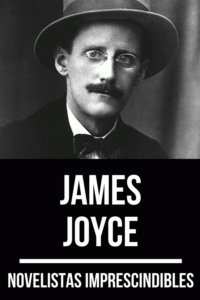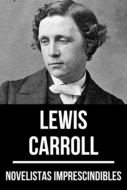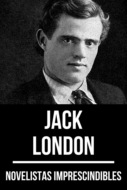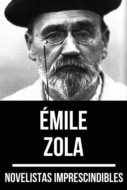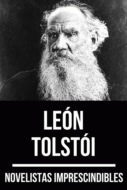Buch lesen: "Novelistas Imprescindibles - James Joyce"

Tabla de Contenido
Title Page
El Autor
Ulises
Retrato del Artista Adolescente
About the Publisher
 |  |

El Autor

James Augustine Aloysius Joyce (Dublín, 2 de febrero de 1882-Zúrich, 13 de enero de 1941) fue un escritor irlandés, mundialmente reconocido como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX. Joyce es aclamado por su obra maestra, Ulises (1922), y por su controvertida novela posterior, Finnegans Wake (1939). Igualmente ha sido muy valorada la serie de historias breves titulada Dublineses (1914), así como su novela semiautobiográfica Retrato del artista adolescente (1916). Joyce es representante destacado de la corriente literaria de vanguardia denominada modernismo anglosajón, junto a autores como T. S. Eliot, Virginia Woolf, Ezra Pound o Wallace Stevens.
Aunque pasó la mayor parte de su vida adulta fuera de Irlanda, el universo literario de este autor se encuentra fuertemente enraizado en su nativa Dublín, la ciudad que provee a sus obras de los escenarios, ambientes, personajes y demás materia narrativa. Más en particular, su problemática relación primera con la iglesia católica de Irlanda se refleja muy bien a través de los conflictos interiores que atormentan a su álter ego en la ficción, representado por el personaje de Stephen Dedalus. Así, Joyce es conocido por su atención minuciosa a un escenario muy delimitado y por su prolongado y autoimpuesto exilio, pero también por su enorme influencia en todo el mundo. Por ello, pese a su regionalismo, paradójicamente llegó a ser uno de los escritores más cosmopolitas de su tiempo.
La Encyclopædia Britannica destaca en el autor el sutil y veraz retrato de la naturaleza humana que logra imprimir en sus obras, junto con la maestría en el uso del lenguaje y el brillante desarrollo de nuevas formas literarias, motivo por el cual su figura ejerció una influencia decisiva en toda la novelística del siglo XX. Los personajes de Leopold Bloom y Molly Bloom, en particular, ostentan una riqueza y calidez humanas incomparables.
El editor de la antología The Cambridge Companion to James Joyce [Guía de Cambridge para James Joyce] escribe en su introducción: «A Joyce lo leen muchas más personas de las que son conscientes de ello. El impacto de la revolución literaria que emprendió fue tal que pocos novelistas posteriores de importancia, en cualquiera de las lenguas del mundo, han escapado a su influjo, incluso aunque tratasen de evitar los paradigmas y procedimientos joyceanos. Topamos indirectamente con Joyce, por lo tanto, en muchas de nuestras lecturas de ficción seria de la última mitad de siglo, y lo mismo puede decirse de la ficción no tan seria».
Anthony Burgess, al final de su largo ensayo Re Joyce (1965), reconoció:
Junto con Shakespeare, Milton, Pope y Hopkins, Joyce sigue siendo el modelo más elevado en que ha de fijarse todo aquel que aspire a escribir con propiedad. [...] Pero, una vez leído y absorbido un solo ápice de la esencia de este autor, ni la literatura ni la vida vuelven a ser las mismas de nuevo.
En un texto de 1939, Jorge Luis Borges afirmó sobre el autor:
Es indiscutible que Joyce es uno de los primeros escritores de nuestro tiempo. Verbalmente, es quizá el primero. En el Ulises hay sentencias, hay párrafos, que no son inferiores a los más ilustres de Shakespeare o de Sir Thomas Browne.
T.S. Eliot, en su ensayo "Ulysses, Order and Myth" ["Ulises, orden y mito"] (1923), declaró sobre esta misma obra:
Considero que este libro es la expresión más importante que ha encontrado nuestra época; es un libro con el que todos estamos en deuda, y del que ninguno de nosotros puede escapar.
 |  |

Ulises

1
Solemne, el gordo Buck Mulligan avanzó desde la salida de la escalera, llevando un cuenco de espuma de jabón, y encima, cruzados, un espejo y una navaja. La suave brisa de la mañana le sostenía levemente en alto, detrás de él, la bata amarilla, desceñida. Elevó en el aire el cuenco y entonó:
—Introibo ad altare Dei.
Deteniéndose, escudriñó hacia lo hondo de la oscura escalera de caracol y gritó con aspereza:
—¡Sube acá, Kinch! ¡Sube, cobarde jesuita!
Avanzó con solemnidad y subió a la redonda plataforma de tiro. Gravemente, se fue dando la vuelta y bendiciendo tres veces la torre, los campos de alrededor y las montañas que se despertaban. Luego, al ver a Stephen Dedalus, se inclinó hacia él y trazó rápidas cruces en el aire, gorgoteando con la garganta y sacudiendo la cabeza. Stephen Dedalus, molesto y soñoliento, apoyó los brazos en el remate de la escalera y miró fríamente aquella cara sacudida y gorgoteante que le bendecía, caballuna en su longitud, y aquel claro pelo intonso, veteado y coloreado como roble pálido.
Buck Mulligan atisbó un momento por debajo del espejo y luego tapó el cuenco con viveza.
—¡Vuelta al cuartel! —dijo severamente.
Y añadió, en tono de predicador:
—Porque esto, oh amados carísimos, es lo genuinamente cristino: cuerpo y alma y sangre y llagas. Música lenta, por favor. Cierren los ojos, caballeros. Un momento. Hay algo que no marcha en estos glóbulos blancos. Silencio, todos.
Echó una ojeada a lo alto, de medio lado, y lanzó un largo y grave silbido de llamada: luego se detuvo un rato en atención arrebatada, con sus dientes blancos e iguales brillando acá y allá en puntos de oro. Chrysóstomos. Dos fuertes silbidos estridentes respondieron a través de la calma.
—Gracias, viejo —gritó con animación—. Así va estupendamente. Corta la corriente, ¿quieres?
Bajó de un salto de la plataforma de tiro y miró gravemente al que le observaba, recogiéndose por las piernas los pliegues flotantes de la bata. Su gruesa cara sombreada y su hosca mandíbula ovalada hacían pensar en un prelado, protector de las artes en la Edad Media. Una grata sonrisa irrumpió silenciosamente en sus labios.
—¡Qué broma! —dijo alegremente—. ¡Ese absurdo nombre tuyo, un griego antiguo!
Le apuntó con el dedo, en befa amistosa, y se fue hacia el parapeto, riendo para adentro. Stephen Dedalus, con su mismo paso, le acompañó cansadamente hasta medio camino y se sentó en el borde de la plataforma de tiro, sin dejar de observarle cómo apoyaba el espejo en el parapeto, mojaba la brocha en el cuenco y se enjabonaba mejillas y cuello.
La alegre voz de Buck Mulligan continuó:
—Mi nombre también es absurdo: Málachi Múlligan, dos dáctilos. Pero tiene un son helénico, ¿no? Saltarín y solar como el mismísimo macho cabrío. Debemos ir a Atenas. ¿Vienes si consigo que la tía suelte veinte pavos?
Dejó a un lado la brocha y, riendo de placer, gritó:
—¿Vendrá éste? ¡El gesticulante jesuita!
Interrumpiéndose, empezó a afeitarse con cuidado.
—Dime, Mulligan —dijo Stephen suavemente.
—¿Qué, cariño mío?
—¿Cuánto tiempo se va a quedar Haines en esta torre?
Buck Mulligan enseñó una mejilla afeitada sobre el hombro derecho.
—Dios mío, pero ése es terrible, ¿verdad? —dijo, desahogándose—. Un pesado de sajón. Cree que tú no eres un caballero. Vaya por Dios, ¡esos jodidos ingleses! Reventando de dinero y de indigestión. Porque viene de Oxford. De veras, Dedalus, tú sí que tienes los verdaderos modales de Oxford. A ti no te entiende. Ah, el nombre que te tengo yo es el mejor: Kinch, el pincho.
Se afeitó cautamente la barbilla.
—Ha estado delirando toda la noche sobre una pantera negra —dijo Stephen—. ¿Dónde tiene la pistolera?
—¡Un loco temible! —dijo Mulligan—. ¿Te entró pánico?
—Sí —dijo Stephen con energía y con creciente miedo—. Ahí en la oscuridad, con uno que no conozco, y que delira y gime para sus adentros que le va a pegar un tiro a una pantera negra. Tú has salvado a algunos de ahogarse. Yo no soy ningún héroe, sin embargo. Si ése se queda aquí, yo me voy.
Buck Mulligan miró ceñudamente la espuma de la navaja. Bajó de un brinco de donde estaba encaramado y empezó a registrarse apresuradamente los bolsillos.
—¡Mierda! —gritó con voz pastosa.
Pasó hasta la plataforma de tiro y, metiendo la mano en el bolsillo de arriba de Stephen, dijo:
—Otórgame un préstamo de tu moquero para limpiar mi navaja.
Stephen consintió que le sacara y exhibiera por una punta un pañuelo sucio y arrugado. Buck Mulligan limpió con cuidado la navaja de afeitar. Luego, observando el pañuelo, dijo:
—¡El moquero del bardo! Un nuevo color artístico para nuestros poetas irlandeses: verdemoco. Casi se saborea, ¿no?
Subió otra vez al parapeto y miró allá, toda la bahía de Dublín, con el claro pelo roblepálido ligeramente agitado.
—¡Dios mío! —dijo a media voz—. ¿No es verdad que el mar es como lo llama Algy: una dulce madre gris? El mar verdemoco. El mar tensaescrotos. Epi oinopa pontos. ¡Ah, Dedalus, los griegos! Tengo que instruirte. Tienes que leerlos en el original. Thalatta! Thalatta! La mar es nuestra gran madre dulce. Ven a mirar.
Stephen se irguió y se acercó al parapeto. Asomándose sobre él miró, allá abajo, el agua y el barco correo que salía por la boca del puerto de Kingstown.
—¡Nuestra poderosa madre! —dijo Buck Mulligan.
Bruscamente, volvió sus grises ojos inquisitivos desde el mar a la cara de Stephen.
—La tía cree que mataste a tu madre —dijo—. Por eso no quiere que tenga nada que ver contigo.
—Alguien la mató —dijo Stephen, sombrío.
—Podías haberte arrodillado, maldita sea, Kinch, cuando te lo pidió tu madre agonizante —dijo Buck Mulligan—. Yo soy tan hiperbóreo como tú. Pero pensar que tu madre te pidió con su último aliento que te arrodillaras y rezaras por ella. Y te negaste. Tienes algo siniestro...
Se interrumpió y volvió a enjabonar ligeramente la otra mejilla. Una sonrisa tolerante curvó sus labios.
—Pero un farsante delicioso —murmuró para sí—. ¡Kinch, el más delicioso de los farsantes!
Se afeitó por igual y con cuidado, en silencio, seriamente.
Stephen, con un codo apoyado en el granito rugoso, apoyó la palma de la mano en la frente y se observó el borde deshilachado de la manga de la chaqueta, negra y lustrosa. Un dolor, que no era todavía el dolor del amor, le roía el corazón. Silenciosamente, ella se le había acercado en un sueño después de morir, con su cuerpo consumido, en la suelta mortaja parda, oliendo a cera y palo de rosa: su aliento, inclinado sobre él, mudo y lleno de reproche, tenía un leve olor a cenizas mojadas. A través de la bocamanga deshilachada veía ese mar saludado como gran madre dulce por la bien alimentada voz de junto a él. El anillo de bahía y horizonte contenía una opaca masa verde de líquido. Junto al lecho de muerte de ella, un cuenco de porcelana blanca contenía la viscosa bilis verde que se había arrancado del podrido hígado en ataques de ruidosos vómitos gimientes.
Buck Mulligan volvió a limpiar la navaja.
—¡Ah, pobre cuerpo de perro! —dijo con voz bondadosa—. Tengo que darte una camisa y unos cuantos moqueros. ¿Qué tal son los calzones de segunda mano?
—Me sientan bastante bien —contestó Stephen.
Buck Mulligan atacó el entrante de debajo del labio.
—Qué ridículo —dijo, satisfecho—. De segunda pierna, deberían ser. Dios sabe qué sifilicólico los habrá soltado. Tengo un par estupendo a rayas, gris. Quedarás fenómeno con ellos. En serio, Kinch. Tienes muy buena pinta cuando te arreglas.
—Gracias —dijo Stephen—. No puedo ponérmelos si son grises.
—No puede ponérselos —dijo Buck Mulligan a su propia cara en el espejo—. La etiqueta es la etiqueta. Mata a su madre pero no puede ponerse pantalones grises.
Plegó con cuidado la navaja y se palpó la piel lisa dando golpecitos con las yemas.
Stephen volvió los ojos desde el mar hacia la gruesa cara de móviles ojos azul humo.
—El tipo con el que estuve anoche en el Ship —dijo Buck Mulligan— dice que tienes p.g.a. Está en Villatontos con Conolly Norman. ¡Parálisis general de los alienados!
Dio vuelta al espejo en semicírculo por el aire para hacer destellar la noticia a lo lejos, en la luz del sol ya radiante sobre el mar.
Rieron sus plegados labios afeitados y los filos de sus blancos dientes fúlgidos. La risa se apoderó de todo su fuerte tronco bien trabado.
—¡Mírate a ti mismo —dijo—, bardo asqueroso!
Stephen se inclinó a escudriñar el espejo que se le ofrecía, partido por una raja torcida, y se le erizó el pelo. Como me ven él y los demás. ¿Quién eligió esta cara para mí? Este cuerpo de perro que limpiar de gusanera. Todo esto me pregunta también a mí.
—Lo he mangado del cuarto de la marmota —dijo Buck Mulligan—. A ella le va bien. La tía siempre tiene criadas feas, por Malachi. No le dejes caer en la tentación. Y se llama Úrsula.
Volviendo a reír, apartó el espejo de los inquisitivos ojos de Stephen.
—¡Qué rabia la de Calibán por no verte la cara en un espejo! —dijo—. ¡Si estuviera vivo Wilde para verte!
Echándose atrás y señalando con el dedo, Stephen dijo amargamente:
—Es un símbolo del arte irlandés. El espejo partido de una criada.
Buck Mulligan, de repente, dio el brazo a Stephen y echó a andar con él dando una vuelta a la torre, con la navaja y el espejo traqueteando en el bolsillo donde los había metido.
—No está bien hacerte rabiar así, ¿verdad, Kinch? —dijo cariñosamente—. Bien sabe Dios que tú tienes más espíritu que cualquiera de ésos.
Otra vez paró la estocada. Teme el bisturí de mi arte como yo temo el del suyo. La fría pluma de acero.
—¡Espejo partido de una criada! Díselo a ese buey, el tío de abajo, y dale un sablazo de una guinea. Está podrido de dinero y cree que no eres un caballero. Su viejo hizo sus perras vendiendo jalapa a los zulús o con no sé qué otra jodida estafa. Válgame Dios, Kinch, si tú y yo pudiéramos trabajar juntos, a lo mejor haríamos algo por la isla. Helenizarla.
El brazo de Cranly. Su brazo.
—Y pensar que tengas que mendigar de estos cerdos. Yo soy el único que sabe lo que eres tú. ¿Por qué no te fías más de mí? ¿Por qué me miras con malos ojos? ¿Es por lo de Haines? Como haga ruido aquí, traigo a Seymour y le damos un escarmiento peor que el que le dieron a Clive Kempthorpe.
Griterío juvenil de voces adineradas en el cuarto de Clive Kempthorpe. Rostros pálidos: se sujetan la tripa de la risa, agarrándose unos a otros. ¡Ay, que me muero! ¡Ten cuidado cómo le das la noticia a ella, Aubrey! ¡Me voy a morir! Azotando el aire con tiras desgarradas de la camisa, brinca y renquea dando vueltas a la mesa, los pantalones caídos por los talones, perseguido por Ades el de Magdalen, con las tijeras de sastre. Una asustada cara de becerro, dorada de mermelada. ¡Quietos con mis pantalones! ¡No juguéis conmigo al buey mocho!
Gritos por la ventana abierta, sobresaltando el atardecer en el patio. Un jardinero sordo, con delantal, enmascarado con la cara de Matthew Arnold, empuja la segadora por el césped ensombrecido observando atentamente el vuelo de las briznas de hierba.
Para nosotros... nuevo paganismo... ómphalos.
—Déjale que se quede —dijo Stephen—. No le pasa nada malo sino de noche.
—Entonces, ¿qué ocurre? —preguntó Buck Mulligan con impaciencia—. Desembucha. Soy sincero contigo. ¿Qué tienes ahora contra mí?
Se detuvieron, mirando el chato cabo de Bray Head que se extendía en el agua como el morro de una ballena dormida. Stephen se soltó del brazo suavemente.
—¿Quieres que te lo diga? —preguntó.
—Sí, ¿qué es? —contestó Buck Mulligan—. Yo no recuerdo nada.
Miró a la cara de Stephen mientras hablaba. Una leve brisa le pasaba por la frente, abanicando suavemente su claro pelo despeinado y agitando puntos plateados de ansiedad en sus ojos.
Stephen, deprimido por su propia voz, dijo:
—¿Te acuerdas de la primera vez que fui a tu casa después que murió mi madre?
Buck Mulligan arrugó el ceño vivamente y dijo:
—¿Qué? ¿Dónde? No me acuerdo de nada. Sólo recuerdo ideas y sensaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasó, en nombre de Dios?
—Estabas haciendo té —dijo Stephen— y yo crucé el descansillo para buscar más agua caliente. Tu madre y una visita salían de la sala. Ella te preguntó quién estaba en tu cuarto.
—¿Sí? —dijo Buck Mulligan—. ¿Y qué dije? Se me ha olvidado.
—Dijiste —contestó Stephen—: «Ah, no es más que Dedalus, que se le ha muerto su madre como una bestia».
Un rubor que le hizo más joven y atractivo invadió las mejillas de Buck Mulligan.
—¿Eso dije? —preguntó—. Bueno, ¿y qué tiene de malo eso?
Se sacudió de encima el cohibimiento con nerviosismo.
—¿Y qué es la muerte —preguntó—, la de tu madre o la tuya o la mía? Tú sólo has visto morir a tu madre. Yo los veo reventar todos los días en el Mater y Richmond, y cómo les sacan las tripas en la sala de autopsia. Es algo bestia, y nada más. Sencillamente, no importa. Tú no quisiste arrodillarte a rezar por tu madre en la agonía cuando ella te lo pidió. ¿Por qué? Porque llevas dentro esa maldita vena jesuítica, sólo que inyectada al revés. Para mí todo es ridículo y bestia. A ella no le funcionan ya los lóbulos cerebrales. Llama al doctor Sir Peter Teazle y coge flores de la colcha. Pues síguele la corriente hasta que se acabe. Le llevaste la contraria en su último deseo al morir, y sin embargo andas de malas conmigo porque no gimoteo como una llorona alquilada de Lalouette. ¡Qué absurdo! Supongo que sí lo dije. No quería ofender la memoria de tu madre.
A fuerza de hablar se había envalentonado. Stephen, tapando las anchas heridas que esas palabras habían dejado en su corazón, dijo con mucha frialdad:
—No estoy pensando en la ofensa a mi madre.
—¿Pues en qué? —preguntó Buck Mulligan.
—En la ofensa a mí —contestó Stephen.
Buck Mulligan se dio vuelta sobre los talones.
—¡Ah, eres imposible! —exclamó.
Echó a andar rápidamente, siguiendo la curva del parapeto. Stephen se quedó en su sitio, contemplando el mar tranquilo, hacia el promontorio. Mar y promontorio ahora se ensombrecían. Le latía la sangre en los ojos, velándole la vista, y notaba la fiebre de sus mejillas.
Una voz desde dentro de la torre gritó fuerte:
—¿Estás ahí arriba, Mulligan?
—Ya voy —contestó Buck Mulligan.
Se volvió a Stephen y dijo:
—Mira al mar. ¿Qué le importan las ofensas? Quítate de encima a Loyola, Kinch, y ven para abajo. El sajón quiere sus tajadas matinales de tocino.
Su cabeza se volvió a detener un momento en la entrada de la escalera, al nivel del techo.
—No te pases el día rumiándolo —dijo—. Yo soy un inconsecuente. Déjate de cavilaciones malhumoradas.
Su cabeza desapareció, pero el bordoneo de su voz, al bajar, siguió retumbando desde el hueco de la escalera:
No te arrincones más a cavilar
sobre el misterio amargo del amor,
pues Fergus rige los broncíneos carros.
Sombras boscosas se veían pasar flotando silenciosamente a través de la paz mañanera, desde la entrada de la escalera, hacia el mar, a donde él contemplaba. En la orilla y hacia lo hondo, el espejo de agua se blanqueaba, agitado por presurosos pies levemente calzados. Blanco pecho del sombrío mar. Los acentos emparejados, de dos en dos. Una mano pulsando las cuerdas de arpa y fundiendo sus acordes emparejados. Palabras casadas, blancodeola, rielando sobre la sombría marea.
Una nube empezó a cubrir lentamente el sol, ensombreciendo la bahía en verde más profundo. Se extendía a su espalda cuenco de aguas amargas. La canción de Fergus: él la cantaba en casa, a solas, sosteniendo los largos acordes sombríos. Ella tenía la puerta abierta: quería oír mi música. Silencioso de respeto y lástima, me acerqué a su cabecera. Lloraba en su mísera cama. Por esas palabras, Stephen: misterio amargo del amor.
¿Ahora dónde?
Los secretos que ella tenía: viejos abanicos de plumas, carnets de baile con borlas, un adorno de cuentas de ámbar en el cajón cerrado. Cuando era niña, había una jaula de pájaro colgando en la soleada ventana de su casa. Había oído cantar al viejo Royce en la pantomima de Turko el Terrible, y se rio con los demás cuando él cantaba:
Yo soy un mozo
que gozo
de invisibilidad.
Júbilo fantasmal, plegado y apartado: perfumado de almizcle.
No te arrincones más a cavilar.
Plegado y apartado en la memoria de la naturaleza con los juguetes de ella. Asaltaban recuerdos su mente cavilosa. Su vaso de agua en el grifo de la cocina, cuando había recibido la comunión. Una manzana rellena de azúcar moreno, asándose para ella en la chimenea, una oscura tarde de otoño. Sus lindas uñas enrojecidas por la sangre de piojos aplastados, de las camisas de los niños.
En un sueño, silenciosamente, se le había acercado, con su cuerpo consumido, en la suelta mortaja parda, oliendo a cera y palo de rosa: su aliento, inclinado sobre él con mudas palabras secretas, tenía un leve olor a cenizas mojadas.
Sus ojos vidriosos, mirando fijamente desde más allá de la muerte, para agitar y doblegar mi alma. A mí solo. El cirio fantasmal sobre la cara torturada. Su ronca respiración ruidosa estertorando de horror, mientras todos rezaban de rodillas. Sus ojos puestos en mí para derribarme. Liliata rutilantium te confessorum turma circumdet: iubilantium te virginum chorus excipiat.
¡Vampiro! ¡Masticador de cadáveres!
¡No, madre! Déjame ser y déjame vivir.
—¡Kinch, a bordo!
La voz de Buck Mulligan cantaba desde dentro de la torre. Se acercaba, escalera arriba, llamando una y otra vez. Stephen, todavía temblando del clamor de su alma, oyó el cálido correr de la luz del sol y, en el aire de detrás de él, palabras amigas.
—Dedalus, sé buen chico y baja. El desayuno está listo. Haines se excusa por habernos despertado anoche. Todo está muy bien.
—Ya voy —dijo Stephen, volviéndose.
—Ven, por lo que más quieras —dijo Buck Mulligan—. Hazlo por mí y por todos nosotros.
Su cabeza desapareció y reapareció.
—Le dije lo de tu símbolo del arte irlandés. Dice que es muy ingenioso. Dale un sablazo de una libra, ¿quieres? Una guinea, mejor dicho.
—Me pagan esta mañana —dijo Stephen.
—¿Tu burdel de escuela? —dijo Buck Mulligan—. ¿Cuánto? ¿Cuatro libras? Préstame una.
—Si te hace falta —dijo Stephen.
—Cuatro resplandecientes soberanos —gritó Mulligan con placer—. Nos tomaremos unos fenomenales tragos como para asombrar a los druídicos druidas. Cuatro omnipotentes soberanos.
Agitó las manos en lo alto y bajó zapateando los escalones de piedra, mientras cantaba desafinado con acento cockney:
¡Ah, qué día, qué día divino,
bebiendo whisky, cerveza y vino,
en la ocasión
de la Coronación!
¡Ah, qué día, qué día divino,
bebiendo whisky, cerveza y vino!
Tibio fulgor solar en regocijo sobre el mar. La bacía de níquel brillaba, olvidada, en el parapeto. ¿Por qué tendría que bajarla? ¿Y dejarla allí todo el día, amistad olvidada?
Llegó hasta ella, y la sostuvo un rato entre las manos, tocando su frescura, oliendo la baba pegajosa de la espuma en que estaba metida la brocha. Así llevaba yo el incensario entonces en Conglowes. Ahora soy otro y sin embargo el mismo. Un sirviente. Siervo de los siervos.
En el sombrío cuarto de estar abovedado, en la torre, la figura de Buck Mulligan en bata se movía con viveza de un lado para otro de la chimenea, ocultando y revelando su fulgor amarillo. Desde las altas troneras caían dos lanzadas de suave luz del día: en la intersección de sus rayos flotaba, dando vueltas, una nube de humo de carbón y vapores de grasa frita.
—Nos vamos a asfixiar —dijo Buck Mulligan—. Haines, abre esa puerta, ¿quieres?
Stephen dejó la bacía en el aparador. Una alta figura se levantó de la hamaca donde estaba sentada, se acercó a la entrada y abrió de un tirón las puertas interiores.
—¿Tienes la llave? —preguntó una voz.
—Dedalus la tiene —dijo Buck Mulligan—. Janey Mack, ¡me asfixio!
Sin levantar la mirada del fuego, aulló:
—¡Kinch!
—Está en la cerradura —dijo Stephen, adelantándose.
La llave dio dos vueltas, arañando ásperamente, y, cuando estuvo entreabierta la pesada puerta, entraron, bien venidos, la luz y el aire claro. Haines se quedó en la entrada, mirando afuera. Stephen tiró de su maleta, puesta vertical, hasta la mesa, y se sentó a esperar. Buck Mulligan echó la fritanga en el plato que tenía al lado. Luego llevó a la mesa el plato y una gran tetera, los dejó pesadamente y suspiró con alivio.
—Me estoy derritiendo —dijo—, como dijo la vela cuando... Pero silencio. Ni una palabra más sobre el tema. Kinch, despierta. Pan, mantequilla, miel. Haines, entra. El rancho está listo. Bendecidnos, Señor, y bendecid estos dones. ¿Dónde está el azúcar? Ah, jodido, no hay leche.
Stephen trajo del aparador la hogaza y el tarro de la miel y la mantequera. Buck se sentó con repentina irritación.
—¿Qué burdel es éste? —dijo—. Le dije que viniera después de las ocho.
—Lo podemos tomar solo —dijo Stephen—. Hay un limón en el aparador.
—Maldito seas tú con tus modas de París —dijo Buck Mulligan—: yo quiero leche de Sandycove.
Haines se acercó desde la entrada y dijo tranquilamente:
—Ya sube esa mujer con la leche.
—¡Las bendiciones de Dios sobre ti! —gritó Buck Mulligan, levantándose de la silla de un salto—. Siéntate. Echa el té ahí. El azúcar está en la bolsa. Ea, no puedo seguir enredándome con los malditos huevos.
Dio unos tajos a través de la fritanga de la fuente y la fue estampando en tres platos, mientras decía:
—In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Haines se sentó a servir el té.
—Os doy dos terrones a cada uno —dijo—. Pero oye, Mulligan, tú haces fuerte el té, ¿no?
Buck Mulligan, sacando gruesas rebanadas de la hogaza, dijo con mimosa voz de vieja:
—Cuando hago té, hago té, como decía la abuela Grogan. Y cuando hago aguas, hago aguas.
—Por Júpiter, que es té —dijo Haines.
Buck Mulligan siguió cortando y hablando con mimos de vieja:
—«Eso hago yo, señora Cahill», dice. «Caramba, señora», dice la señora Cahill, «Dios le conceda no hacerlo en el mismo cacharro».
Tendió a cada uno de sus comensales, por turno, una gruesa rebanada de pan, empalada en el cuchillo.
—Esa es gente para tu libro, Haines —dijo con gran seriedad—. Cinco líneas de texto y diez páginas de notas sobre el pueblo y los dioses-peces de Dundrum. Impreso por las Hermanas Parcas en el año del gran viento.
Se volvió a Stephen y preguntó con sutil voz intrigada, levantando las cejas:
—¿Recuerdas, hermano, si el cacharro del té y del agua de la vieja Grogan se menciona en el Mabinogion, o si es en los Upanishads?
—Lo dudo —dijo Stephen gravemente.
—¿De veras? —dijo Buck Mulligan en el mismo tono—. Por favor, ¿qué razones tienes?
—Se me antoja —dijo Stephen, comiendo— que no existió ni dentro ni fuera del Mabinogion. La vieja Grogan, es de imaginar, era parienta de Mary Ann.
El rostro de Buck Mulligan sonrió con placer.
—¡Encantador! —dijo con dulce voz afeminada, mostrando sus blancos dientes y parpadeando amablemente—. ¿Crees que lo era? ¡Qué encanto!
Luego, nublando de repente sus facciones, gruñó con voz ronca y rasposa, mientras volvía a dar vigorosas tajadas a la hogaza:
A la vieja Mary Ann
no le importa el qué dirán
sino que, levantándose la enagua...
Se atascó la boca de fritura y fue mascando y bordoneando.
El hueco de la puerta se ensombreció con una figura que entraba.
—¡La leche, señor!
—Pase, señora —dijo Mulligan—. Kinch, toma la lechera.
Una vieja se adelantó y se puso al lado de Stephen.
—Hace una mañana estupenda, señor —dijo—. Bendito sea Dios.
—¿Quién? —dijo Mulligan, lanzándole una ojeada—. ¡Ah, claro!
Stephen se echó atrás y acercó del aparador el jarro de la leche.
—Los isleños —dijo Mulligan a Haines, como de paso—, hablan frecuentemente del recaudador de prepucios.
—¿Cuánta, señor? —preguntó la vieja.
—Dos pintas —dijo Stephen.
La observó echar en la medida, y luego en la jarra, blanca leche espesa, no suya. Viejas tetas encogidas. Volvió a echar una medida y una propina. Anciana y secreta, había entrado desde un mundo mañanero, quizá mensajera. Alababa la excelencia de la leche, mientras la vertía. Acurrucada junto a una paciente vaca, al romper el día, en el fértil campo, bruja sentada en su seta venenosa, con sus arrugados dedos rápidos en las ubres chorreantes. Mugían en torno a ella, y la conocían; ganado sedoso de rocío. Seda de las vacas y pobre vieja: nombres que se le dieron en tiempos antiguos. Una anciana errante, baja forma de un ser inmortal, sirviendo al que la conquistó y alegremente la traicionó; la concubina común de ellos, mensajera de la secreta mañana. Si para servir o para reprender, no sabía él decirlo: pero desdeñaba solicitarle sus favores.
—Está muy bien, señora —dijo Buck Mulligan, sirviendo leche en las tazas.
—Pruébela, señor —dijo ella.
Él bebió, tal como le rogaba.