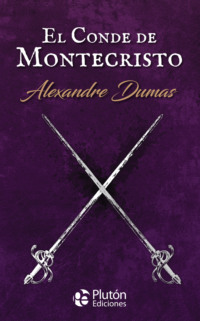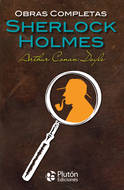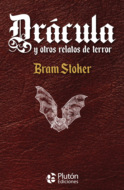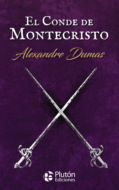Buch lesen: "El Conde de Montecristo"

© Plutón Ediciones X, s. l., 2020
Traducción: Celia Akram
Diseño de cubierta y maquetación: Saul Rojas
Edita: Plutón Ediciones X, s. l.,
E-mail: contacto@plutonediciones.com
http://www.plutonediciones.com
Impreso en España / Printed in Spain
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.
I.S.B.N: 978-84-18211-38-6
Estudio Preliminar
El conde de Montecristo es una de las novelas de aventuras más famosas de todos los tiempos. Escrita por el autor francés Alexandre Dumas (1802-1870), la novela fue terminada en 1844 y publicada de forma serial entre agosto de ese mismo año y enero de 1846 en el periódico Journal des debats. Su primera aparición como libro ocurrió también durante 1846, en París, después que varias versiones ilegales y copiadas se encargaran de reunir por primera vez el texto en un solo volumen. El conde de Montecristo fue un fenómeno comercial al momento de su publicación, gracias en parte a la acogida de otra novela reciente de Dumas, Los tres mosqueteros (1844). Los lectores franceses estaban listos para seguir devorando el estilo fresco y aventurero del autor, las historias complejas y dramáticas, pero indiscutiblemente enraizadas en la realidad y memoria colectiva del país, la naturalidad de sus diálogos y muchas cosas más que hicieron de la mayoría de la prosa de Dumas un éxito de ventas durante su vida, incluso hasta nuestros días.
La novela narra la vida de Edmundo Dantés desde que fue apresado injustamente en el castillo de If por un falso cargo de traición, hasta que regresa años después, convertido en el conde de Montecristo, para ejercer su venganza sobre aquellos que destruyeron su vida.
Dantés era el primer oficial a bordo de El Faraón, una fragata de la marina mercante, quien regresaba a Marsella para contraer matrimonio con su prometida, Mercedes. Allí fue víctima de una conspiración en la que lo acusan de Bonapartista, en un momento histórico en que serlo significaba traición y cárcel. Francia vivía la Restauración Borbónica y con el regreso de la familia real, cualquier nexo con Napoleón Bonaparte era prohibido y perseguido. Dantés fue incriminado por tres hombres: Fernando Mondego, primo y enamorado de Mercedes y celoso por la futura boda; Danglars, colega de Dantés y envidioso del vertiginoso ascenso del mismo en la tripulación de El Faraón; y Caderousse, borracho y vecino de Edmundo que se mantiene silente ante la acusación. Dantés es puesto en prisión y seis años después conoce al abate Faria, que durante ocho años más lo educa y lo ayuda a escapar. Faria le revela el secreto del tesoro de Montecristo con el cual Dantés financia su título nobiliario y su larga y minuciosa revancha.
La novela trata temas como la ceguera aristocrática, la ambición, el honor, los cambios de una época tumultuosa en la historia de Francia, la naturaleza del odio y el peso de la maldad sobre el alma humana. Es una ventana a un momento turbio de manipulaciones sociales y políticas, de intriga cortesana y de fascinación por lo exótico y lo desconocido, y sobre todo de lo que está dispuesto a hacer un hombre por rehacer su vida y restaurar su felicidad. Muchos de estos temas siguen vigentes hoy en día, y vistos a través de los ojos del lector moderno algunos de ellos son menos importantes que otros, pero la historia del conde de Montecristo sigue produciendo fascinación en la cultura popular por la inmortalidad de sus ideales sobre la justicia y el temple del ser humano.
El conde de Montecristo ha sido adaptada a todos los medios imaginables, como el cine, la televisión, novelas gráficas y hasta dibujos animados, y su estructura y modelo arquetípico ha sido utilizado por muchos autores a través del tiempo para narrar historias diferentes, pero que le deben mucho a las vicisitudes de Edmundo Dantés y su búsqueda de la justicia.
Vale la pena mencionar que Alexandre Dumas no trabajó solo en sus novelas más famosas, contó con la colaboración de Auguste Maquet, que sirvió de escritor fantasma e investigador, y El conde de Montecristo no fue la excepción. Maquet generaba un boceto de historia, el esqueleto de la estructura y detalles de la ubicación histórica y geográfica, y después Dumas procedía a “limpiar” y editar profundamente el texto con su prosa distendida, con personajes más o personajes menos, con diálogos vibrantes y otra serie de detalles que distinguían sus obras del resto de sus contemporáneos. El nombre de Maquet nunca figuró en los manuscritos y publicaciones, por recomendación del editor de Dumas, sin embargo, fue recompensado generosamente por su trabajo, y su relación laboral con Dumas le hizo un hombre pudiente. Hay varias conjeturas acerca de la necesidad de Alexandre Dumas de utilizar una figura como la de Maquet. Unos dicen que su vida social no le permitía el tiempo para dedicarse de lleno a la pre producción de sus obras, algunos piensan que el fuerte del autor era precisamente embellecer y mejorar las historias concebidas por otros autores, otros alegan que simplemente había perdido el fuego literario de su juventud y necesitaba de otros para mantener su reputación y estilo de vida. La verdad es que sean cuales fuesen las razones de Dumas, su genio personal y muy particular quedó innegablemente imbuido en su obra y dejó el legado de algunas de las novelas más importantes de todos los tiempos.

Primera Parte: El castillo de If
Capítulo uno: Marsella. La llegada
El 24 de febrero de 1815, el vigía de Nuestra Señora de la Guarda dio la señal de que se hallaba a la vista el bergantín El Faraón procedente de Esmirna, Trieste y Nápoles. Como suele hacerse en tales casos, salió inmediatamente en su busca un práctico, que pasó por delante del castillo de If y subió a bordo del buque entre la isla de Rión y el cabo Mongión. En un instante, y también como de costumbre, se llenó de curiosos la plataforma del castillo de San Juan, porque en Marsella se daba gran importancia a la llegada de un buque y sobre todo si le sucedía lo que a El Faraón, cuyo casco había salido de los astilleros de la antigua Focia y pertenecía a un naviero de la ciudad.
Mientras tanto, el buque seguía avanzando; habiendo pasado felizmente el estrecho producido por alguna erupción volcánica entre las islas de Calasapeigne y de Jaros, dobló la punta de Pomegue hendiendo las olas bajo sus tres gavias, su gran foque y la mesana. Lo hacía con tanta lentitud y tan penosos movimientos, que los curiosos, que por instinto presienten la desgracia, se preguntaban unos a otros qué accidente podía haber sobrevenido al buque. Los más peritos en navegación reconocieron al punto que, de haber sucedido alguna desgracia, no debía de haber sido al buque, puesto que, aun cuando con mucha lentitud, seguía este avanzando con todas las condiciones de los buques bien gobernados.
En su puesto estaba preparada el ancla, sueltos los cabos del bauprés, y al lado del piloto, que se disponía a hacer que El Faraón enfilase la estrecha boca del puerto de Marsella, se hallaba un joven de fisonomía inteligente que, con mirada muy viva, observaba cada uno de los movimientos del buque y repetía las órdenes del piloto.
Entre los espectadores que se hallaban reunidos en la explanada de San Juan, había uno que parecía más inquieto que los demás y que, no pudiendo contenerse y esperar a que el buque fondeara, saltó a un bote y ordenó que le llevasen a El Faraón, al que alcanzó frente al muelle de la Reserva.
Viendo acercarse al bote y al que lo ocupaba, el marino abandonó su puesto al lado del piloto y se apoyó, sombrero en mano, en el filarete del buque. Era un joven de unos dieciocho a veinte años, de elevada estatura, cuerpo bien proporcionado, hermoso cabello y ojos negros, observándose en toda su persona ese aire de calma y de resolución peculiares a los hombres avezados a luchar con los peligros desde su infancia.
—¡Ah! ¡Es usted Edmundo! ¿Qué es lo que ha sucedido? —preguntó el del bote—. ¿Qué significan esas caras tan tristes que tienen todos los de la tripulación?
—Una gran desgracia, para mí al menos, señor Morrel —respondió Edmundo—. Al llegar a la altura de Civita-Vecchia, falleció el valiente capitán Leclerc...
—¿Y el cargamento? —preguntó con ansia el naviero.
—Intacto, sin novedad. El capitán Leclerc...
—¿Qué le ha sucedido? —preguntó el naviero, ya más tranquilo—. ¿Qué le ocurrió a ese valiente capitán?
—Murió.
—¿Cayó al mar?
—No, señor; murió de una calentura cerebral, en medio de horribles padecimientos.
Volviéndose luego hacia la tripulación:
—¡Hola! —dijo—. Cada uno a su puesto, vamos a anclar.
La tripulación obedeció, lanzándose inmediatamente los ocho o diez marineros que la componían unos a las escotas, otros a las drizas y otros a cargar velas.
Edmundo observó con una mirada indiferente el principio de la maniobra, y viendo a punto de ejecutarse sus órdenes, se volvió hacia su interlocutor.
—Pero ¿cómo sucedió esa desgracia? —continuó el naviero.
—¡Oh, Dios mío!, de un modo inesperado. Después de una larga conversación con el comandante del puerto, el capitán Leclerc salió de Nápoles bastante agitado, y no habían transcurrido veinticuatro horas cuando le acometió la fiebre... y a los tres días había fallecido. Le hicimos los funerales de ordenanza, y reposa decorosamente envuelto en una hamaca, con una bala del treinta y seis a los pies y otra a la cabeza, a la altura de la isla de Giglio. La cruz de la Legión de Honor y la espada las conservamos y las traemos a su viuda.
—Es muy triste, ciertamente —prosiguió el joven con melancólica sonrisa— haber hecho la guerra a los ingleses por espacio de diez años, y morir después en su cama como otro cualquiera.
—¿Y qué podemos hacer, señor Edmundo? —replicó el naviero, cada vez más tranquilo—; somos mortales, y es necesario que los viejos cedan su puesto a los jóvenes; de no ser así no habría ascensos, y puesto que me asegura que el cargamento...
—Se halla en buen estado, señor Morrel. Le aconsejo, pues, que no lo ceda ni aun con veinticinco mil francos de ganancia.
Acto seguido, y viendo que habían pasado ya la torre Redonda, gritó Edmundo:
—Larguen las velas de las escotas, el foque y las de mesana.
La orden se ejecutó casi con la misma exactitud que en un buque de guerra.
—Amainen y carguen por todas partes.
A esta última orden se plegaron todas las velas, y el barco avanzó de un modo casi imperceptible.
—Si quiere subir ahora, señor Morrel —dijo Dantés dándose cuenta de la impaciencia del armador—, aquí viene su encargado, el señor Danglars, que sale de su camarote, y que le informará de todos los detalles que desee. Por lo que a mí respecta, he de vigilar las maniobras hasta que quede El Faraón anclado y de luto.
No dejó el naviero que le repitieran la invitación, y asiéndose a un cable que le arrojó Dantés, subió por la escala del costado del buque con una ligereza que honrara a un marinero, mientras que Dantés, volviendo a su puesto, cedió el que ocupaba últimamente a aquel que había anunciado con el nombre de Danglars, y que saliendo de su camarote se dirigía adonde estaba el naviero.
El recién llegado era un hombre de veinticinco o veintiséis años, de semblante algo sombrío, humilde con los superiores, insolente con los inferiores; de modo que con esto y con su calidad de sobrecargo, siempre tan mal visto, le aborrecía toda la tripulación, tanto como quería a Dantés.
—¡Y bien!, señor Morrel —dijo Danglars—, ya sabe la desgracia, ¿no es cierto?
—Sí, sí, ¡pobre capitán Leclerc! Era muy bueno y valeroso.
—Y buen marino sobre todo, encanecido entre el cielo y el agua, como debe ser el hombre encargado de los intereses de una casa tan respetable como la de Morrel e hijos —respondió Danglars.
—Sin embargo —repuso el naviero mirando a Dantés, que fondeaba en este instante—, me parece que no se necesita ser marino viejo, como dice, para ser ducho en el oficio. Y si no, ahí tiene a nuestro amigo Edmundo, que de tal modo conoce el suyo, que no ha de necesitar lecciones de nadie.
—¡Oh, sí! —dijo Danglars dirigiéndole una aviesa mirada en la que se reflejaba un odio reconcentrado—; parece que este joven todo lo sabe. Nada más morir el capitán, se apoderó del mando del buque sin consultar a nadie, y aún nos hizo perder día y medio en la isla de Elba en vez de proseguir rumbo a Marsella.
—Al tomar el mando del buque —repuso el naviero— cumplió con su deber; en cuanto a perder día y medio en la isla de Elba, obró mal, si es que no tuvo que reparar alguna avería.
—Señor Morrel, el bergantín se hallaba en excelente estado y aquella demora fue puro capricho, deseos de bajar a tierra, no lo dude.
—Dantés —dijo el naviero encarándose con el joven—, venga aquí.
—Discúlpeme, señor Morrel —dijo Dantés—, voy en seguida.
Y en seguida ordenó a la tripulación: “Fondo”; e inmediatamente cayó el anda al agua, haciendo rodar la cadena con gran estrépito. Dantés permaneció en su puesto, a pesar de la presencia del piloto, hasta que esta última maniobra hubo concluido.
—¡Bajen el gallardete hasta la mitad del mastelero! —gritó en seguida—. ¡Iza el pabellón, cruza las vergas!
—¿Lo ve? —observó Danglars—, ya se cree capitán.
—Y de hecho lo es —contestó el naviero.
—Sí, pero sin su consentimiento ni el de su asociado, señor Morrel.
—¡Diablos! ¿Y por qué no le hemos de dejar con ese cargo? —repuso Morrel—. Es joven, ya lo sé, pero me parece que le sobra experiencia para ejercerlo...
Una nube ensombreció la frente de Danglars.
—Discúlpeme, señor Morrel —dijo Dantés acercándose—, y puesto que ya hemos fondeado, aquí me tiene a sus órdenes. Me ha llamado, ¿no es verdad?
Danglars hizo ademán de retirarse.
—Quería preguntarle por qué se ha detenido en la isla de Elba.
—Lo ignoro, señor Morrel: fue para cumplir las últimas órdenes del capitán Leclerc, que me entregó, al morir, un paquete para el mariscal Bertrand.
—¿Lo pudo ver, Edmundo?
—¿A quién?
—Al mariscal.
—Sí.
Morrel miró a su alrededor, y llevando a Dantés aparte:
—¿Cómo está el emperador? —le preguntó con interés.
—Según he podido juzgar por mí mismo, muy bien.
—¡Cómo! ¿También ha visto al emperador?...
—Sí, señor; entró en casa del mariscal cuando yo estaba en ella...
—¿Y le habló?
—Al contrario, él me habló a mí —repuso Dantés sonriéndole.
—¿Y qué fue lo que le dijo?
—Me hizo mil preguntas acerca del buque, de la época de su salida de Marsella, el rumbo que había seguido y del cargamento que traía. Creo que al haber venido en lastre, y al ser yo su dueño, su intención era el comprármelo; pero le dije que no era más que un simple segundo, y que el buque pertenecía a la casa Morrel e hijos. “¡Ah —dijo entonces—, la conozco. Los Morrel han sido siempre navieros, y uno de ellos servía en el mismo regimiento que yo, cuando estábamos de guarnición en Valence”.
—¡Es verdad! —exclamó el naviero, loco de alegría—. Ese era Policarpo Morrel, mi tío, que es ahora capitán. Dantés, si le dice a mi tío que el emperador se ha acordado de él, lo verá llorar como un niño. ¡Pobre viejo! Vamos, vamos —añadió el naviero dando cariñosas palmadas en el hombro del joven—; ha hecho bien en seguir las instrucciones del capitán Leclerc deteniéndose en la isla de Elba, a pesar de que podría comprometerle el que se supiese que ha entregado un pliego al mariscal y hablado con el emperador.
—¿Y por qué tendría que comprometerme? —dijo Dantés—. Puedo asegurar que no sabía de qué se trataba; y en cuanto al emperador, no me hizo preguntas que no hubiera hecho a otro cualquiera. Pero con su permiso —continuó Dantés—: vienen los aduaneros, le dejo...
—Sí, sí, querido Dantés, cumpla con su deber.
El joven se alejó, mientras iba aproximándose Danglars.
—Vamos —preguntó—, ¿le explicó el motivo por el cual se detuvo en Porto-Ferrajo?
—Sí, señor Danglars.
—Vaya, tanto mejor —respondió—, porque no me gusta tener un compañero que no cumple con su deber.
—Dantés ya ha cumplido con el suyo —respondió el naviero—, y no hay por qué reprenderle. Cumplió una orden del capitán Leclerc.
—A propósito del capitán Leclerc, ¿le ha entregado una carta de su parte?
—¿Quién?
—Dantés.
—¿A mí?, no. ¿Le dio alguna carta para mí?
—Suponía que además del pliego le hubiese confiado también el capitán una carta.
—Pero ¿de qué pliego habla, Danglars?
—Del que Dantés ha dejado al pasar en Porto-Ferrajo.
—Cómo, ¿sabe que Dantés llevaba un pliego para dejarlo en Porto-Ferrajo...?
Danglars se sonrojó.
—Pasaba casualmente por delante de la puerta del capitán, estaba entreabierta, y le vi entregar a Dantés un paquete y una carta.
—Nada me dijo aún —contestó el naviero—, pero si trae esa carta, él me la dará.
Danglars reflexionó un instante.
—En ese caso, señor Morrel, le suplico que no diga nada de esto a Dantés; me habré equivocado.
En esto volvió el joven y Danglars se alejó.
—Querido Dantés, ¿está ya libre? —le preguntó el naviero.
—Sí, señor.
—La operación no ha sido larga, vamos.
—No, he dado a los aduaneros la factura de nuestras mercancías, y los papeles de mar a un oficial del puerto que vino con el práctico.
—¿Conque nada tiene que hacer aquí?
Dantés cruzó una ojeada a su alrededor.
—No, todo está en orden.
—Puede venir a comer con nosotros, ¿verdad?
—Discúlpeme, señor Morrel, discúlpeme, se lo ruego, porque antes quiero ver a mi padre. Sin embargo, le agradezco profundamente el honor que me hace.
—Es muy justo, Dantés, es muy justo; ya sé que es usted un buen hijo.
—¿Sabe cómo está mi padre? —preguntó Dantés con interés.
—Creo que bien, querido Edmundo, aunque no lo he visto.
—Continuará encerrado en su mísero cuartucho.
—Eso demuestra al menos que nada le ha hecho falta cuando usted está ausente.
Dantés sonrió.
—Mi padre es demasiado orgulloso, señor Morrel, y aunque hubiera carecido de lo más necesario, dudo que pidiera nada a nadie, excepto a Dios.
—Bien, entonces después de esa primera visita cuento con usted.
—Le repito mis excusas, señor Morrel; pero después de esa primera visita quiero hacer otra no menos interesante a mi corazón.
—¡Ah!, es verdad, Dantés, me olvidaba de que en el barrio de los Catalanes hay una persona que debe esperarle con tanta impaciencia como su padre, la hermosa Mercedes.
Dantés se sonrojó intensamente.
—Ya, ya —repuso el naviero—; por eso no me asombra que haya ido tres veces a pedir información acerca de la vuelta de El Faraón. ¡Caramba! Edmundo, en verdad que es hombre que entiende del asunto. Tiene una querida muy guapa.
—No es querida, señor Morrel —dijo con gravedad el marino—; es mi novia.
—Es lo mismo —contestó el naviero, riéndose.
—Para nosotros no, señor Morrel.
—Vamos, vamos, mi querido Edmundo —replicó el señor Morrel—, no quiero entretenerle por más tiempo. Ha desempeñado harto bien mis negocios para que yo le impida que se ocupe de los suyos. ¿Necesitas dinero?
—No, señor; conservo todos mis sueldos de viaje.
—Es un muchacho muy ahorrativo, Edmundo.
—Y añada que tengo un padre pobre, señor Morrel.
—Sí, ya sé que es buen hijo. Vaya a ver a su padre.
El joven dijo, saludando:
—Con su permiso.
—Pero ¿no tiene nada que decirme?
—No, señor.
—El capitán Leclerc, ¿no le dio al morir una carta para mí?
—¡Oh!, no; le hubiera sido imposible escribirla; pero esto me recuerda que tendré que pedirle licencia por unos días.
—¿Para casarse?
—Primeramente, para eso, y luego para ir a París.
—Bueno, bueno, por el tiempo que quiera, Dantés. La operación de descargar el buque nos ocupará como mínimo seis semanas, de manera que no podrá darse a la vela otra vez hasta dentro de tres meses. Para esa época sí necesito que esté de vuelta, porque El Faraón —continuó el naviero tocando en el hombro al joven marino— no podría volver a partir sin su capitán.
—¡Sin su capitán! —exclamó Dantés con los ojos radiantes de alegría—. Piense lo que dice, señor Morrel, porque esas palabras hacen nacer las ilusiones más queridas de mi corazón. ¿Piensa nombrarme capitán de El Faraón?
—Si solo dependiera de mí, le daría la mano, mi querido Dantés, diciéndole... “es cosa hecha”; pero tengo un socio, y ya sabe el refrán italiano: Che a compagne a padrone. Sin embargo, mucho es que de dos votos tenga ya uno; en cuanto al otro confíe en mí, que yo haré lo posible por que lo obtenga también.
—¡Oh, señor Morrel! —exclamó el joven con los ojos inundados en lágrimas y estrechando la mano del naviero—; señor Morrel, le doy gracias en nombre de mi padre y de Mercedes.
—Basta, basta —dijo Morrel—. Siempre hay Dios en el cielo para la gente honrada; vaya a verlos y vuelva después a mi encuentro.
—¿No quiere que le conduzca a tierra?
—No, gracias: tengo aún que arreglar mis cuentas con Danglars. ¿Se llevó bien con él durante el viaje?
—Según el sentido que dé a esa pregunta. Como camarada, no, porque creo que no me desea bien, desde el día en que a consecuencia de cierta disputa le propuse que nos detuviésemos los dos solos diez minutos en la isla de Montecristo, proposición que no aceptó. Como agente de sus negocios, nada tengo que decir y quedará satisfecho.
—Si llega a ser capitán de El Faraón, ¿se llevará bien con Danglars?
—Capitán o segundo, señor Morrel —respondió Dantés—, guardaré siempre las mayores consideraciones a aquellos que posean la confianza de mis principales.
—Vamos, vamos, Dantés, veo que es cabalmente un excelente muchacho. No quiero detenerle más, porque noto que está ardiendo de impaciencia.
—¿Me permite..., entonces?
—Sí, ya puede irse.
—¿Podré usar la lancha que le trajo?
—¡No faltaba más!
—Hasta la vista, señor Morrel, y gracias por todo.
—Que Dios le guíe.
—Hasta la vista, señor Morrel.
—Hasta la vista, mi querido Edmundo.
El joven saltó a la lancha, y sentándose en la popa dio orden de abordar a la Cannebière. Dos marineros iban al remo, y la lancha se deslizó con toda la rapidez que es posible en medio de los mil buques que obstruyen la especie de callejón formado por dos filas de barcos desde la entrada del puerto al muelle de Orleáns.
El naviero le siguió con la mirada, sonriendo hasta que le vio saltar a los escalones del muelle y confundirse entre la multitud, que desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche llena la famosa calle de la Cannebière, de la que tan orgullosos se sienten los modernos focenses, que dicen con la mayor seriedad: “Si París tuviese la Cannebière, sería una Marsella en pequeño”.
Al volverse el naviero, vio detrás de sí a Danglars, que aparentemente esperaba sus órdenes; pero que en realidad vigilaba al joven marino. Sin embargo, esas dos miradas dirigidas al mismo hombre eran muy diferentes.
Capítulo dos: El padre y el hijo
Y dejando que Danglars diera rienda suelta a su odio inventando alguna calumnia contra su camarada, sigamos a Dantés, que después de haber recorrido la Cannebière en toda su longitud, se dirigió a la calle de Noailles, entró en una casita situada al lado izquierdo de las alamedas de Meillán, subió de prisa los cuatro tramos de una escalera oscurísima, y comprimiendo con una mano los latidos de su corazón se detuvo delante de una puerta entreabierta que dejaba ver hasta el fondo de aquella estancia; allí era donde vivía el padre de Dantés.
La noticia de la arribada de El Faraón no había llegado aún hasta el anciano, que encaramado en una silla, se ocupaba en clavar estacas con mano temblorosa para unas capuchinas y enredaderas que trepaban hasta la ventana.
De pronto sintió que le abrazaban por la espalda, y oyó una voz que exclamaba:
—¡Padre! ..., ¡padre mío!
El anciano, dando un grito, volvió la cabeza; pero al ver a su hijo se dejó caer en sus brazos pálido y tembloroso.
—¿Qué tienes, padre? —exclamó el joven lleno de inquietud—. ¿Te encuentras mal?
—No, no, querido Edmundo, hijo mío, hijo de mi alma, no; pero no lo esperaba, y la alegría... la alegría de verte así..., tan de repente... ¡Dios mío!, me parece que voy a morir...
—Cálmate, padre: yo soy, no lo dudes; entré sin prepararte, porque dicen que la alegría no mata. Vamos, sonríe, y no me mires con esos ojos tan asustados. Ya me tienes de vuelta y vamos a ser felices.
—¡Ah!, ¿conque es verdad? —replicó el anciano—: ¿conque vamos a ser muy felices? ¿Conque no me dejarás otra vez? Cuéntamelo todo.
—Dios me perdone —dijo el joven—, si me alegro de una desgracia que ha llenado de luto a una familia, pues el mismo Dios sabe que nunca anhelé esta clase de felicidad; pero sucedió, y confieso que no lo lamento. El capitán Leclerc ha muerto, y es probable que, con la protección del señor Morrel, ocupe yo su plaza... ¡Capitán a los veinte años, con cien luises de sueldo y una parte en las ganancias! ¿No es mucho más de lo que podía esperar yo, un pobre marinero?
—Sí, hijo mío, sí —dijo el anciano—, ¡eso es una gran felicidad!
—Así pues, quiero, padre, que del primer dinero que gane alquiles una casa con jardín, para que puedas plantar tus propias enredaderas y tus capuchinas..., pero ¿qué tienes, padre? Parece que te encuentras mal.
—No, no, hijo mío, no es nada.
Las fuerzas faltaron al anciano, que cayó hacia atrás.
—Vamos, vamos —dijo el joven—, un vaso de vino lo reanimará. ¿Dónde lo tienes?
—No, gracias, no tengo necesidad de nada —dijo el anciano procurando detener a su hijo.
—Sí, padre, sí, es necesario; dime dónde está.
Y abrió dos o tres armarios.
—No te molestes —dijo el anciano—, no hay vino en casa.
—¡Cómo! ¿No tienes vino? —exclamó Dantés palideciendo a su vez y mirando alternativamente las mejillas flacas y descarnadas del viejo—. ¿Y por qué no tienes? ¿Por ventura te ha hecho falta dinero, padre mío?
—Nada me ha hecho falta, pues ya lo veo —dijo el anciano.
—No obstante —replicó Dantés limpiándose el sudor que corría por su frente—, yo le dejé doscientos francos... hace tres meses, al partir.
—Sí, sí, Edmundo, es verdad. Pero olvidaste cierta deudilla que tenías con nuestro vecino Caderousse; me lo recordó, diciéndome que si no se la pagaba iría a casa del señor Morrel... y yo, temiendo que esto te perjudicase, ¿qué debía hacer? Le pagué.
—Pero eran ciento cuarenta francos los que yo debía a Caderousse... —exclamó Dantés—. ¿Se los pagaste de los doscientos que yo dejé?
El anciano hizo un movimiento afirmativo con la cabeza.
—De modo que has vivido tres meses con sesenta francos... —murmuró el joven.
—Ya sabes que con poco me basta —dijo su padre.
—¡Ah, Dios mío, Dios mío! ¡Perdonadme! —exclamó Edmundo arrodillándose ante aquel buen anciano.
—¿Qué haces?
—Me desgarraste el corazón.
—¡Bah!, puesto que ya estás aquí —dijo el anciano sonriendo—, todo lo olvido.
—Sí, aquí estoy —dijo el joven—, soy rico de porvenir y rico un tanto de dinero. Toma, toma, padre, y envía al instante por cualquier cosa.
Y vació sobre la mesa sus bolsillos, que contenían una docena de monedas de oro, cinco o seis escudos de cinco francos cada uno y varias monedas pequeñas.
El viejo Dantés se quedó asombrado.
—¿Para quién es esto? —le preguntó.
—Para mí, para ti, para nosotros. Toma, compra provisiones, sé feliz; mañana, Dios dirá.
—Despacio, despacito —dijo sonriendo el anciano—; con tu permiso gastaré, pero con moderación, pues creerían al verme comprar muchas cosas que me he visto obligado a esperar tu vuelta para tener dinero.
—Puedes hacer lo que quieras. Pero, ante todo, toma una criada, padre mío. No quiero que te quedes solo. Traigo café de contrabando y buen tabaco en un cofrecito; mañana estará aquí. Pero, silencio, que viene gente.
—Será Caderousse, que conociendo tu llegada vendrá a felicitarte.
—Bueno, siempre hay labios que dicen lo que el corazón no siente —murmuró Edmundo—; pero no importa, al fin es un vecino y nos ha hecho un favor.
En efecto, cuando Edmundo decía esta frase en voz baja, apareció en la puerta de la escalera la cabeza barbuda de Caderousse. Era un hombre de veinticinco o veintiséis años, y llevaba en la mano un trozo de paño, que en su calidad de sastre se disponía a convertir en forro de un traje.
—¡Hola, bien venido, Edmundo! —dijo con un acento marsellés de los más pronunciado, y con una sonrisa que descubría unos dientes blanquísimos.
—Tan bueno como de costumbre, vecino Caderousse, y siempre dispuesto a servirle en lo que le plazca —respondió Dantés disimulando su frialdad con aquella oferta servicial.
—Gracias, gracias; afortunadamente yo no necesito de nada, sino que por el contrario, los demás son los que necesitan algunas veces de mí (Dantés hizo un movimiento). No digo esto por ti, muchacho: te he prestado dinero, pero me lo has devuelto, eso es cosa corriente entre buenos vecinos, y estamos en paz.
—Nunca se está en paz con los que nos hacen un favor —dijo Dantés—, porque aunque se pague el dinero, se debe la gratitud.
—¿Para qué hablar de eso? Lo pasado, pasado; hablemos de tu feliz llegada, muchacho. Iba hacia el puerto a comprar paño, cuando me encontré con el amigo Danglars. “¿Tú en Marsella?”, le dije. “¿No lo ves?”, me respondió. “¡Pues yo lo creía en Esmirna!”. “¡Toma!, si ahora he vuelto de allá”. “¿Y sabes dónde está Edmundo?”. “En casa de su padre, sin duda”, respondió Danglars. Entonces vine presuroso —continuó Caderousse—, para estrechar la mano a un amigo.