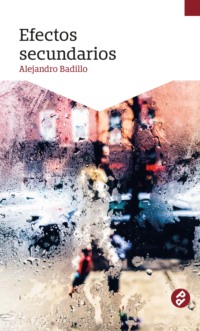Buch lesen: "Efectos secundarios"

EFECTOS SECUNDARIOS
Estoy en mi cama, custodiado por mis gatas. Alzo la vista y miro el techo. Me siento parte del paisaje. Imagino que soy una nube oscura y pesada. Solo puedo pensar mientras mis gatas se concentran en mi respiración y parpadean lentamente. Pensar y pensar. Es lo único que he hecho desde que desperté. Supongamos, retomando la idea, que soy una nube. Y me imagino inmaterial, hecho de un aire oscuro, casi algodonoso. Quizá, si profundizo en la imagen, me puedo ver flotando por la habitación.
Cuando abrí los ojos hace unos minutos, intenté levantarme de la cama, pero mi cuerpo no respondió. Las gatas atestiguaron mi esfuerzo y su displicencia pareció, en ese momento, una secreta y fugaz simpatía. Ahora, ante la imposibilidad de moverme, abandono cualquier esfuerzo, miro las puntas de los pies bajo las sábanas y pienso, casi convencido, que son elementos extraños a mi cuerpo. Es como si alguien hubiera puesto ahí, al otro extremo, una elaborada broma, una trampa. Las puntas de mis pies son dos monumentos demasiado pesados para mover, como si su escasa materia concentrara un fragmento del universo. Están ahí, inertes, esperando una señal, el impulso adecuado para despertar y moverse. Me concentro en ellos. Soy un náufrago que mira, con desesperación, un par de islas rocosas.
Imagino que nunca podré salir de la cama. Estas sábanas tibias, el cobertor de cuadros grises, son sutiles mecanismos que detendrán el tiempo o lo volverán irrelevante. Recuerdo las aspirinas que tomé ayer antes de dormir. Eran dos pastillas redondas, pequeñas, blancas y un poco porosas. Las gatas estaban echadas sobre mis pantalones de pana. Un pertinaz dolor de cabeza me agobiaba. Era una luz que se abría paso en mi cráneo. Fui por un vaso con agua. Me apresuré y di un par de largos tragos. Quizá, desde ese instante, hubo un anuncio leve de inmovilidad. Tal vez un hormigueo en las manos que atribuí, acaso, al invierno. Las pastillas viajaban, veloces, por mi cuerpo. A lo mejor, por misteriosas razones, habían sobrevivido al viaje por mi esófago y estaban muy quietas, escondidas en la profundidad de mi estómago, como piedras en el lecho de un río. Pienso en esta posibilidad. Miro el techo de la habitación. Escarbo una vez más en la memoria. Recuerdo haber dejado el vaso cerca de la estufa. Mis gatas se pasearon entre mis piernas. Había algo de ansiedad en su paseo. Quizá era una advertencia. Las aspirinas seguían ahí, inmunes al desgaste y al embate constante de ácidos y fluidos. Yo, ignorante de todo, apagué las luces y fui a la cama dispuesto a dormir. El dolor de cabeza había desaparecido a pesar de que las aspirinas seguían latentes e inmunes. Tal vez fue la sugestión que, como se sabe, puede generar efectos poderosos. ¿Cómo desaprovechar la oportunidad? Solo quería un sueño profundo, cerrar los ojos e internarme en un mar estéril. Entonces, ocurrió. Las pastillas dejaron en libertad un principio activo que, en lugar de las acostumbradas propiedades analgésicas, detonó un cambio en mi cuerpo. La actividad de mis músculos comenzó a menguar. El sueño en el que me sumergía era un ligero analgésico que evitaba cualquier reacción intempestiva. ¿Qué mente diseñó este experimento? ¿Acaso soy yo la única persona en el mundo sujeta a un extravagante efecto secundario? Probablemente un laboratorista, un sujeto de lentes gruesos, cobijado por el anonimato y con acceso a los últimos avances en química, descubrió una sustancia para aletargar de manera indefinida el cuerpo humano y de esta forma acercarse un poco más a la inmortalidad. No fue difícil usar aspirinas como vehículo transportador. Este hombre buscó en una base de datos el perfil de pacientes con migraña recurrente. La información personal es, en estos tiempos, botín para cualquiera con un poco de ingenio. Consultó candidatos ideales y dio con mi nombre. Se enteró, no con poco morbo, de mi tipo de sangre, de la extirpación de mi apéndice y, lo más importante, de la agenda de mis visitas médicas. Se aproximaba una consulta que era requisito indispensable para renovar mi seguro. Recuerdo la tarde de hace un par de días, cuando acudí a la clínica con mis análisis generales y el nerviosismo natural de un paciente poco experimentado. Sentado en mi silla, con las manos tiesas sobre los muslos, le ratifiqué mi migraña a un tipo a quien tomé por doctor. «Es importante que controle el dolor de cabeza para que no lo incapaciten. Le recomiendo tomar aspirinas con regularidad», me dijo asediándome tras los gruesos cristales de sus lentes, imitando el tono paternal de un médico. Después, con dedos seguros y veloces, tecleó una receta en la máquina de escribir. Disfrutó su victoria, con una escueta sonrisa, mientras me dirigía a la puerta del consultorio. El resto sería sencillo: esperar a que fuera a la farmacia que está en la esquina de la calle en donde vivo y que yo mismo escogiera las pastillas adecuadas, aquellas que él había empacado meticulosamente en cajas y colocado en los estantes, en una sagaz maniobra de sustitución, aprovechando un descuido de los dependientes. Ahora vigila mi ventana desde la calle o desde la azotea de una casa vecina.
El movimiento en mis venas está detenido. Los pulsos nerviosos no renuevan su energía y emiten un murmullo vacío. Solo queda mi respiración que conduce, solitaria, mi vida. Los pulmones se esponjan y distienden, no hay mucho más. Una química perversa se ha cebado en cada rincón de mi cuerpo. Por eso me enfrasco en mi consciencia, en mi voz que no es sonido, sino pensamiento. Trato, inútilmente, de mover la mano derecha que está oculta bajo las sábanas. Tal vez mi cuerpo es solo lo que puedo ver y el resto, que pensaba encallado bajo el cobertor, ha desaparecido. ¿Qué le diré a mi esposa cuando llegue a casa después de su viaje y me pida ayuda para bajar las maletas? Casi la puedo escuchar bajando del taxi, cerrando la reja. Pero las gatas están tranquilas. Una está cerca de mi pierna derecha y la otra está sobre una cajonera, mira por la ventana, como lánguida vigia de porcelana. Ellas detectarán el sonido del motor y comenzarán a husmear. En realidad mi destino no es tan terrible. Soy, a pesar de mis limitaciones, un dios inmóvil, pero aún con poder para imaginar y encontrar significados ocultos en la línea de luz que entra por la ventana. Tanta inmovilidad me llevará a interpretar el sueño inescrutable de mis gatas. Escucho el taxi. Quizá todo esto es una tontería. Podría inventarme situaciones más inverosímiles. Por ejemplo, que el aire estancado de esta habitación (sus enrarecidas moléculas) es el elíxir de la inmovilidad. Desde aquí ese extraño fenómeno colonizará el mundo. Miles de millones quedarán varados en sus cuerpos. Vaya tontería. Reiría si pudiera hacerlo. Las gatas no se mueven a pesar del rechinido de la reja y del cerrojo abriéndose. Intento, desesperado, atisbar desde el encuadre estático de mi mirada. La que está a mi lado ni siquiera dirige las orejas. La otra sigue vigilante en la cajonera, pero su postura —que no ha variado ni un milímetro desde hace minutos— y el brillo inútil de sus ojos me revelan la verdad. Solo resta esperar a que mi esposa suba las escaleras y abra la puerta.
EL TRUCO
Siempre ha jugado a favor de la posteridad la imagen del artista bohemio, pendenciero y adorador del alcohol. Esto lo sabía el abstemio Edgar Allan Poe quien contrató a un borracho de Virginia para que se hiciera pasar por él mientras escribía sus cuentos y poemas. El falso Poe logró popularidad y murió —como consigna la historia— el 7 de octubre de 1849 después de que unos vivales lo emborracharan para usarlo el día de las votaciones en Baltimore. Entonces el verdadero Poe salió a la luz pública para contar la verdad de la historia sin que nadie le hiciera caso. Siguió escribiendo hasta su muerte 20 años después. Sus obras descansan en un sótano esperando que alguien las publique.
LA VENGANZA
El despacho hierve de gente. Mira la desolación de su escritorio. Al lado derecho, una taza de café ya frío. La calle apabulla con su tráfico. López trata de contar los días que faltan para la quincena. Consulta el calendario de su computadora y se siente indefenso ante esos cinco días que todavía restan para la paga. Son un abismo. Un agujero negro que lo devora. No sabe si tendrá que pedir prestado. También tiene que contar a Juana, su esposa. Ella podrá desbarrancar cualquier intento de ahorro con alguna compra inesperada: una mesa de centro, una nueva lámpara. Le han dicho en el trabajo que los recortes están a la orden del día. Cada semana rueda una cabeza. Cabezas y cabezas. Las imagina rodando. No puede sentirse sorprendido. La catástrofe fue gradual, pero él y sus compañeros no tomaron en serio algunos signos inquietantes: primero desaparecieron las galletas que ofrecían en las mañanas y después sustituyeron el café de grano por un polvo instantáneo que apenas se disuelve en el hervor de las tazas.
López siente que su diminuta oficina se vuelve más estrecha: las paredes se acercarán hasta asfixiarlo lentamente. Por el pasillo se aproxima un carrito con una nueva dosis de papeles que deberá cotejar y luego llevar a otro escritorio. Llena papeles. A veces solo es una firma, pero en otras ocasiones debe descifrar un complejo entramado de instrucciones para pasar a un segundo oficio. Cree adivinar, a unas cuantas oficinas de distancia, el recorrido de otro carrito atestado de papeles. Transcurre la mañana. Su mente está revuelta y confusa: Juana y el dinero cayendo a un abismo. Billetes y billetes reduciéndose a nada. Ya ha intentado divorciarse. Al principio, ingenuamente, pensó que ella aceptaría sin demasiadas reticencias. Si la vida era un infierno para él era lógico que ella, al menos, encontrara algún alivio con la separación. Sin embargo, Juana se rehusó desde la primera vez. Al principio sus negativas eran airadas, invocaba sentimientos inexistentes: ¿Acaso su petición era un reclamo encubierto por no haber podido tener hijos? Él se defendía y esbozaba argumentos y más argumentos. Pero, pronto comprendió que ella estaba más allá de las razones. Le gustaba alargar el suplicio, hilvanar los días con lentitud hasta que la muerte no fuera un deseo, sino una necesidad.
Las manecillas se acercan a las dos de la tarde. No hay más: necesita matarse. Es la única salida, la única forma de escapar para siempre de Juana. Tiene que ser de inmediato, en caso contrario su cerebro comenzará a trabajar, a encontrar absurdas justificaciones y seguirá en este mundo, donde apenas respira entre los muertos vivientes. No ha planeado nada. Sabe de algunos suicidas famosos: gente que acarició largamente la idea de matarse y delineó con minucia su despedida, como quien elabora una obra de arte. Él, para variar, no tiene nada, acaso una intención que pronto puede evaporarse. No debe claudicar. Lucha y echa a andar la imaginación: puede subir al último piso del edificio y arrojarse al vacío. Son quince pisos. Se amedrenta: esos segundos de caída libre pueden ser eternos. Siente escalofríos.
Al fin llega la hora de la comida. Camina por el pasillo principal y no puede evitar una sonrisa cuando mira el carrito atestado de papeles. En la calle se convence de ir a su casa. Ahí, en la sala, en medio de tantos objetos que representan la podredumbre de sus días, encontrará el valor y la forma de despedirse para siempre del mundo. Camina en la calle repleta de gente. Toma su último camión del transporte público. Llega a casa. Siente algo parecido a la esperanza cuando piensa en lo que su esposa tendrá que decir cuando la investigue la policía y tenga que admitir, al menos, su contribución a una debacle que pondrá en entredicho su vida perfecta. Abre la puerta principal y, entre los objetos disponibles para acabar con él, piensa en el veneno para ratas que compró unos días antes. Luego la alacena: encuentra detergente para ropa, una desafilada segueta, barniz para madera que ya se petrificó. No está el frasco. Comienza a pensar en Juana: seguramente lo cambió de lugar o, mejor aún, lo escondió previendo sus intenciones de matarse y, así, continuar la tortura de todos los días. Esta certeza gana presencia en su mente. Ella siempre va un paso adelante. Incluso, en ese momento, sin necesidad de estar presente, ha ganado la partida. Avienta objetos, arroja por la ventana el odiado retrato de bodas. Busca bajo la cama, en los estantes del fregadero. Nada. Podría ir a la ferretería de la esquina para comprar un frasco nuevo pero el odio lo paraliza, crece cuando imagina a Juana, su voz que lo despierta todas las mañanas con alguna petición imposible. Se enoja tanto que la tensión inunda su cuerpo. El corazón resiente el esfuerzo y se colapsa lentamente, como un edificio a punto del derrumbe. López, en medio de la sala, se desploma. Antes de morir esboza una sonrisa: sabe que ha ganado.
LOS PRIMEROS DIOSES
Una nueva teoría sobre el origen del universo afirma que hubo una condición especial o un «error» en el big bang. Según esta perspectiva la expansión que siguió al gran evento se detuvo casi inmediatamente por causas desconocidas. El polvo y materia estelar quedaron concentrados bajo presiones inimaginables y el infinito no pudo ser colmado. La polémica teoría afirma que un poco de materia logró escapar de la gravedad concentrada y evolucionó hasta crear su propio espacio–tiempo y sus leyes físicas. Con el paso de miles de millones de años la materia tomó forma y moldeó un sistema solar que flotó a poca distancia, como un apéndice luminoso del universo abortado. Uno de los planetas tuvo las condiciones necesarias para crear vida inteligente. Estos seres primigenios se desarrollaron de forma ininterrumpida bajo un cielo sin estrellas, nebulosas ni galaxias. Con el tiempo construyeron enormes telescopios y descubrieron la condición anormal del universo que seguía concentrado, latiendo pero sin lograr la explosión definitiva. Muchos años después tuvieron la tecnología suficiente para enviar una nave que extrajera materia condensada del centro del universo fallido y esparcirla por el vacío que los rodeaba: moldearon galaxias, colorearon nebulosas y comprimieron pesados agujeros negros. Así nació de forma artificial un segundo universo que reemplazó al original, y que nosotros tomamos por verdadero.
LA VENTA
Llegaron un sábado por la mañana. Pidieron hablar con el dueño de la casa. La calle estaba blanca por los rayos del sol. Los dos hombres, vestidos con trajes oscuros y zapatos de charol, esperaron mientras el niño se internaba en el pasillo para buscar al viejo. Bastaron unos segundos para que apareciera su figura encorvada. Vestía una camisa medio raída y unos pantalones de mezclilla que le quedaban flojos. El calor y la humedad le abrillantaban la frente.
—¿Qué se les ofrece? —preguntó el viejo, mirándolos fijamente.
—Queremos comprar la casa —dijeron a una sola voz.
El viejo entrecerró los ojos. Un ladrido lejano cortó el silencio.
—Esta casa nunca ha estado en venta, señores —dijo mientras se fajaba la camisa. Después se subió los pantalones. Los hombres no respondieron y se dedicaron a mirar la fachada medio derruida y un balcón repleto de macetas con geranios. Demoraban la observación. Parecían darle al viejo una oportunidad para rectificar. Él, sin embargo, hizo gesto de regresar al interior de la casa.
—Espere —dijeron con voz firme.
El viejo llevó las manos a los bolsillos. Le molestaba verlos tan frescos, con los sacos abotonados y los nudos de las corbatas impecables. Frunció la nariz y encorvó un poco la espalda. Los hombres apenas parpadeaban. No había nadie en la calle. Los árboles, en las banquetas, eran puros esqueletos desvencijados.
—Nos han dicho que vende la casa —insistieron.
El viejo calculó la nueva frase que, aun vaga, ganaba en fuerza.
—¿Quién les dijo? —preguntó. Sacó las manos de los bolsillos y extrañó los días en que intimidaba a sus enemigos con solo mirarlos. Las fuerzas, desde hacía mucho, le menguaban. Le gustaba hacer sencillos trabajos de carpintería que, aunque mal pagados, le permitían comprobar que la fortaleza no se había ido del todo.
—Muchos saben en el pueblo.
El viejo comenzó a fastidiarse. Estaban jugando con él. Los hombres permanecían impávidos, aunque había algo en sus ojos, un brillo húmedo acaso el cual les otorgaba vida.
—¿De dónde vienen ustedes? —les dijo más molesto que intrigado.
Los hombres apretaron los labios y se miraron entre ellos. No habían movido los brazos en toda la plática y apenas gesticulaban. Parecían dos muñecos abandonados por el ventrílocuo. Los trajes, a la distancia, se veían muy finos. Las camisas, muy blancas, hacían contraste con las corbatas rojas. Sus mancuernillas relampagueaban. El viejo miró con interés su atuendo y tuvo una idea:
—La casa es muy antigua. Pueden revisarla y hacer un ofrecimiento.
Los hombres sonrieron. Parecían niños que ven cumplido un deseo largamente añorado.
—Nos parece bien.
El viejo dio media vuelta. Mientras enfilaba al pasillo trató de atisbar si había algún auto en la calle desierta. En vano. Quizá los hombres lo habían dejado en un callejón aledaño. Otra posibilidad era que hubieran llegado en la única corrida de autobús que conectaba al pueblo con la región. Sin embargo, sus trajes sin una sola arruga y los zapatos brillantes como espejos hacían difícil esa opción.
Se internaron por el largo pasillo. Las paredes, revocadas con cemento, mostraban agujeros, grietas y huellas de humedad. Tal vez por eso los hombres echaron atrás las cabezas y alentaron su paso. El niño que los había recibido volvió a aparecer. El viejo le ordenó que regresara a jugar. Los hombres, visiblemente optimistas, tomaron la iniciativa:
—¿Y en cuánto la vende?
—Esperen a verla toda y después hacen su oferta.
El calor se metía en la casa. La humedad era un aliento que ascendía, moroso, desde el piso. El viejo les enseñó la cocina, la sala y una estancia en la que se apiñaban varios muebles. Sillones cubiertos de polvo enseñaban sus resortes. Apenas miraron el filo oscurecido de un serrucho y la estéril sombra que proyectaba.
—Vamos arriba —los invitó casi como una orden.
Subieron por las escaleras. El viejo resoplaba por el esfuerzo. El pantalón volvió a aflojársele. Se lo subió de nuevo hasta las caderas. Encontraba a los hombres cada vez más irritantes. Sus caras lampiñas, sus buenos modales, el andar pausado y elegante. Tendría que poner fin a la visita lo más pronto posible.
—Vamos a la habitación principal —les dijo, sin poder ocultar la molestia en su voz. Los hombres dejaron de curiosear el cubo de las escaleras y, a un solo paso, lo siguieron.
Abrieron la puerta. La cama, cubierta por sábanas percudidas, estaba coja. El sol lamía las paredes. Las vigas de madera eran nido de polillas. Una repisa sostenía la imagen de un santo y un florero vacío. Una cortina sucia era movida por el viento. El viejo se hizo a un lado para que pasaran primero los trajeados y les dijo:
—Señores, esta es la habitación más grande de la casa. Le he tratado de dar mantenimiento, pero apenas tengo dinero para mí y mi nieto.
Los hombres no atendieron el pretexto y comenzaron a husmear. El viejo, aprovechando que estaban de espaldas, dio un par de pasos a la derecha y abrió, sin hacer ruido, el cajón de un escritorio pequeño, medio comido por el tiempo. El movimiento no llamó la atención de los hombres que, muy juntos, indagaban el gran cuarto. Cuando terminaron la inspección y dieron media vuelta, encontraron al viejo que, entre temblores, sostenía un revólver en la mano derecha. No hubo en ellos gesto de sorpresa ni de miedo. Simplemente se quedaron muy serios en medio de la habitación, mientras el otro trataba de amartillar el arma. Los hombres parpadearon muy lentamente. El ámbito se llenó de silencio. El viejo luchaba para destrabar el revólver. Sus párpados se sembraron de arrugas y también de rabia. Los hombres no se movieron. El gatillo, al fin, cedió y hubo un par de disparos. El estallido acabó pero su eco salió de la casa y rebotó, hasta desaparecer, en las calles. El viejo se acercó a los cuerpos. Los dos estaban bocarriba, con los brazos firmes y los ojos cerrados. Parecían soldados de plomo recién derribados. Miró de nueva cuenta sus camisas impecables, su expresión inmóvil y serena. No había rastros de sangre. Iba a esculcarlos cuando percibió un murmullo débil. Se arrodilló y dirigió su atención a los hombres. Entonces, lo único que pudo escuchar, como si fuera el primer latido del mundo, fueron sus respiraciones.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.