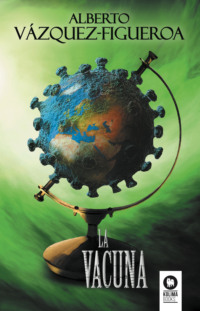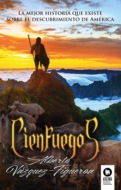Buch lesen: "La vacuna"
La vacuna
Alberto Vázquez-Figueroa

Categoría: Novelas Colección: Grandes acontecimientos mundiales
Título original: La vacuna
Primera edición: Septiembre 2020
© 2020 Editorial Kolima, Madrid
www.editorialkolima.com
Autor: Alberto Vázquez-Figueroa
Dirección editorial: Marta Prieto Asirón
Diseño de cubierta: Silvia Vázquez-Figueroa
Imágenes: @Shutterstock
Maquetación de cubierta: Sergio Santos Palmero
Maquetación: Carolina Hernández Alarcón
ISBN: 978-84-18263-40-8
No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares de propiedad intelectual.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).
NOTA DEL AUTOR
La vacuna es la continuación de Cien años después, una novela corta que escribí en unos momentos en que los científicos creían –o hacían creer– que la pandemia desaparecería en poco tiempo.
Pero no ha sido así; el «Coronavirus» se ha convertido en nuestro peor enemigo, y por lo tanto he considerado lógico retomar la historia y acompañar a sus personajes a través del mundo absurdo, caótico y cruel en que nos está tocando morir.
Capítulo I
Los meses que siguieron fueron tranquilos, como si el mero hecho de deponer las armas negándose a continuar defendiendo la granja a tiros hubiera propiciado que el virus decidiera tomarse un descanso, o tal vez –y eso era lo más probable–, que estuviera aprovechando el alto al fuego para mutar hacia una nueva estructura aún más dañina.
Retirado momentáneamente a sus cuarteles de invierno, el infernal ejército invisible recuperaba fuerzas, decidido a lanzar un definitivo asalto destinado a liberar para siempre al planeta de su más enconado enemigo.
Ya había conseguido que incontables fábricas cerraran, miríadas de vehículos se detuvieran, bandadas de rugientes aviones se posaran definitivamente e incluso que algunas centrales nucleares dejasen de proporcionar energía porque los que sabían manejarlas estaban muertos o faltaba el material de mantenimiento apropiado.
Los seres humanos habían construido un mundo exclusivo para seres humanos, a imagen y semejanza de los seres humanos y dirigido por seres humanos, por lo que cuando esos seres humanos fallaban todo se desmoronaba.
El golpe había sido tan duro que ni siquiera el corto período de supuesto armisticio les había servido para tomar aliento y disponerse a reanudar la lucha o buscar nuevas armas.
Se limitaban a rezar y confiar en que todo hubiera acabado.
A veces rezar es bueno.
Y confiar también.
Pero solo a veces.
Una tibia mañana, cuando en la atribulada familia nadie estaba aún muy seguro de qué podría ocurrir de allí en adelante, un muchacho que casi parecía un cadáver viviente hizo su aparición por el sendero.
Se le advertía agotado, con aire ausente, como drogado, borracho o inmerso en un universo propio.
No prestaba atención a las flores, ni a los árboles, ni a los pájaros, y apenas reaccionó en el momento de cruzar un charco que le empapó los zapatos.
Corrieron hacia él.
–¿Qué te ocurre? ¿Estás enfermo?
–Solo agotado.
–¿Tienes hambre?
–Mucha.
Le ayudaron a entrar en la casa.
–¿Qué te apetece?
–Cualquier cosa.
–¿Patatas con chorizo o perdiz escabechada? También podemos prepararte un conejo a la brasa, pero tardará un poco más. Hay que matarlo.
Les observó como si le costara un inaudito esfuerzo aceptar tan absurda pregunta.
–¿Hablan en serio?
–Totalmente.
Se decantó por la perdiz acompañada de pan fresco y un vaso de leche, y al terminar observó a las tres mujeres y a los dos hombres que le observaban a su vez.
Una de las mujeres, la que le daba el pecho a un niño, inquirió:
–¿Cómo te llamas?
–Víctor.
–¿Y a dónde vas?
–Aún no lo sé. Mis padres murieron el mes pasado y todavía no lo he decidido.
–Puedes quedarte el tiempo que quieras.
–No tengo dinero.
–Ni admitimos dinero, ni son estos tiempos de cobrar a quienes más lo necesitan –intervino Samuel.
–Pero la comida…
–Comida sobra. Las cosechas están siendo increíbles, los ríos se han llenado de peces y los campos de conejos, ciervos y perdices.
–¿Y eso por qué?
–Suponemos que puede deberse a que al disminuir la contaminación, la naturaleza ha reaccionado, pero no estamos seguros.
Costaba trabajo aceptarlo, pero así era. El virus que mataba a millones de personas no se mostraba inhumano, sino más bien «anti-humano» y parecía dispuesto a conceder el control del planeta a unos animales que hasta esos momentos se habían limitado a ser víctimas de los hombres.
Ningún gobierno había querido –o se había atrevido– a dar una cifra exacta del número de fallecidos, pero cabía suponer que la población mundial estaba siendo diezmada a marchas forzadas.
Y a medida que los habitantes supuestamente más inteligentes del planeta tendían a desaparecer, ese planeta se fortalecía y cedía el testigo de la supremacía a quienes nunca habían deseado ser supremacistas.
–¡De acuerdo! –admitió el muchacho, que aún se mostraba confundido–. Les sobran alimentos. ¿pero qué ocurre con la enfermedad? ¿No les asusta?
–Naturalmente que nos asusta –admitió Saúl–. Durante un tiempo convertimos la granja en una fortaleza pero llegó un momento en que nos dimos cuenta de que vivir en un eterno estado de terror es peor que no vivir.
–Algo sé de eso. Pasé un mes en una unidad de cuidados intensivos con temblores en todo el cuerpo. Creí que nunca más podría volver a trabajar.
–¿A qué te dedicas?
–Soy dibujante.
–¿Pintor…?
–Pintor es decir demasiado. Quizás algún día lo sea, pero de momento me limito a los cómics.
–¿Qué clase de cómics? –se interesó Laura, a la que como siempre le interesaba todo.
–De aventuras, pero ahora quiero empezar una serie sobre la epidemia; un reflejo del tiempo que nos ha tocado vivir, con ciudades vacías, violencia, miedo y familias rotas.
–Pues aquí no vas a encontrar ciudades vacías ni familias rotas, pero podrás trabajar tranquilo –le hizo notar Saúl–. Si quieres puedes instalarte en una de las cabañas del bosque.
–¿Y cómo les voy a pagar?
–¡Qué pesadez! Echarás una mano en la granja.
–No me parece suficiente.
–¿Y qué te parece un porcentaje sobre tus futuras ganancias? Probablemente alguien estará escribiendo un libro sobre la epidemia, pero en estos momentos nadie puede hacer una película y el testimonio de un cómic sería muy interesante.
–A condición de que fuera bueno… –puntualizó Anabel–. ¿Eres bueno?
El recién llegado pidió una hoja de papel y un lápiz y apenas necesitó un par de minutos para demostrar que era muy bueno plasmando con todo lujo de detalles la desolación de una gran ciudad de enormes rascacielos por cuya avenida principal tan solo se distinguía una jirafa.
–Eres bueno… –aceptaron de común acuerdo–. ¿Pero, por qué una jirafa?
–Porque en ese entorno resulta insólita, y cuanto estamos viviendo se me antoja insólito.
–De pequeña me encantaba pintar jirafas… –señaló Aurelia.
–Pero tenían cabeza de jirafa y patas de cocodrilo –le recordó su tío–. Eran horribles.
–Odio a los cocodrilos… –reconoció Víctor.
–Todo el mundo odia a los cocodrilos.
–Los egipcios no. Sobek era el dios de la abundancia y la fertilidad, creador del Nilo.
–Es que los egipcios eran muy raros. Siempre andaban de costado y con la mano extendida, como pidiendo una comisión o una limosna.
Como no era cuestión de pasarse la tarde diciendo sandeces, las mujeres decidieron acompañar al nuevo miembro de la comunidad a la mayor de las cabañas del bosquecillo, y en cuanto hubieron desaparecido, Samuel, al que Anabel había dejado al cuidado del niño, comentó, mientras comenzaba a cambiar los pañales:
–Esto me huele mal.
–¿Qué esperabas? –señaló su hermano–. Siempre ha sido un cagón.
–No me refiero al niño; me refiero a que ese chico nos puede traer problemas.
–¿Anabel…? –aventuró Saúl.
–Y Aurelia. Tú eres su padre y la sigues viendo como a una niña, pero ya no es ninguna niña y ese es el primer muchacho que ha visto en mucho tiempo.
–Ya lo sé.
–Y es muy agradable.
–Ya me había dado cuenta.
–¿Y qué podemos hacer?
–¿Hacer? –le replicó su hermano como si acabara de decir una herejía–. No puedo hacer nada. Durante la mayor parte de mi vida me consideré dueño y responsable de mis actos, pero ya no soy su dueño, y por lo tanto tampoco soy responsable. Es el puñetero virus el que marca la pauta.
–No en este caso. Se trata de tu familia.
–Se trata de «nuestra familia», y si tienes alguna idea de cómo encarar este problema te agradecería que la expresaras porque más vale equivocarse juntos que por separado.
–Pedirle que siga su camino.
–¿Por qué razón? ¿Porque no confiamos en nuestra hermana o porque tú no confías en tu sobrina ni yo en mi hija?
–¡Visto así…!
–Visto como lo has expuesto. Los dos sabemos que Anabel siempre hace lo que le da la gana, incluido tocar el acordeón, pero ya no es la misma y espero que a estas alturas tenga un cierto sentido de la responsabilidad.
Samuel también hubiera deseado que lo tuviese pero no podía olvidar que su hermana menor había sido siempre una de las criaturas más liberales disparatadas y desinhibidas del planeta.
Capítulo II
Observaron con preocupación el gigantesco navío que se aproximaba; era el «Estrella Polar» y sabían que pertenecía a la misma empresa de cruceros que el «Cruz del Sur».
–Este viene a decirnos que el barco ya no es nuestro.
–Nunca lo fue –le hizo notar Mubarac.
Tenía razón; el hecho de que hubieran sido los primeros en subir a bordo de una nave abandonada tan solo les daba derecho a considerarse sus dueños hasta que sus verdaderos dueños hicieran su aparición y demostraran que había sido evacuada debido a que sus pasajeros corrían peligro de contagiarse.
–¿Y qué vamos a hacer?
–No lo sé, pero ya iba siendo hora de que alguien tomase las riendas de un asunto que nos queda grande –señaló Óscar.
–Hasta ahora no lo habíamos hecho tan mal.
–Tal como están las cosas, no hacerlo mal no significa hacerlo bien.
Guardaron silencio mientras observaban como el inmenso crucero hacía una prodigiosa demostración de habilidad, giraba noventa grados y se arboleaba por la banda de estribor sin que tan siquiera se percibiera un leve estremecimiento.
–Esos sí que son profesionales. No como otros…
Minutos después, su capitán, un cincuentón de espesa barba entrecana, aspecto de auténtico lobo de mar extraído de una vieja foto del «Titanic» e impecable uniforme blanco, se reunió con ellos en el puente de mando.
–¡Buenos días! –saludó casi militarmente–. Soy el capitán Rossi, Mario Rossi, y me pongo a sus órdenes.
–¿Cómo que se pone a nuestras órdenes? –se escandalizó Óscar–. Somos nosotros los que nos ponemos a las suyas. Llevamos meses fondeados aquí porque no tenemos ni idea de cómo se maneja un barco.
–No se trata de manejar un barco; se trata de manejar un hospital flotante, y lo están haciendo maravillosamente. A mí se me han muerto cuatro tripulantes y ya no me quedan más que treinta y seis hombres y cinco mujeres, una de ellas embarazada. ¿Cuántos pasajeros tienen a bordo?
–Cuatrocientos ochenta y cinco.
–¡Extraordinario! Realmente extraordinario. ¿Cuántos muertos durante la última semana?
–Ninguno.
–¡Extraordinario!
Al parecer la palabra le encantaba.
–Suponíamos que venía usted a hacerse cargo del «Cruz del Sur» en nombre de los armadores –señaló Mubarac.
–¿Los armadores? –pareció escandalizarse el marino–. Menuda pandilla de indeseables. Nos han abandonado a nuestra suerte porque saben que el negocio del turismo de cruceros será el último en recuperarse, por lo que apuestan por cobrar el seguro cuando la epidemia pase alegando que los barcos se perdieron.
–¿Realmente cree que la epidemia pasará?
–¿Y qué otra cosa podría hacer más que creerlo? Mi mujer está confinada en Génova, mi hija en Londres y mi hijo en un petrolero que se supone que navega rumbo a Sudáfrica, pero que nadie sabe dónde diablos se encuentra en estos momentos –depositó la gorra sobre la mesa de mapas como si con ello indicara que estaba listo para ponerse a trabajar–. ¿Cómo puedo ayudarles?
Óscar señaló un punto en el corazón de la ensenada.
–Llevándonos hasta allí, donde estaremos más protegidos y podamos largar una tubería hasta la desembocadura del río. Necesitamos más agua.
El viejo lobo de mar asomó la cabeza con el fin de estudiar el cielo, consultó su reloj y asintió:
–Tendrá que ser mañana porque maniobrar con barcos arboleados no resulta fácil. Y ahora les agradecería que me invitaran a cenar algo decente.
Le ofrecieron lo mejor de lo mejor, con buen vino, buen coñac y un habano, de lo que disfrutó sin dejar de repetir:
–¡Extraordinario! Realmente extraordinario.
En ciertos aspectos era un personaje un tanto peculiar y maniático, pero conocía muy bien su oficio por lo que al día siguiente maniobró de tal forma que los barcos quedaron al abrigo de la ensenada con lo que de inmediato pudieron iniciarse los trabajos de tender una tubería hasta la desembocadura del río.
Todos a bordo colaboraban entusiasmados con la idea de que a partir de aquel momento no tendrían que ducharse en medio minuto.
No obstante, a media tarde el italiano se presentó en el puente del «Cruz del Sur» y resultó visible que se encontraba molesto mientras comentaba en tono brusco:
–Dos de sus pasajeros, un príncipe saudí y un banquero panameño, han sobornado a mi sobrecargo con el fin de que les proporcione los cinco mejores camarotes de mi barco.
–¿Y por qué cinco?
–Por lo visto el príncipe tiene tres esposas.
–Se ve que le gusta la privacidad… –admitió César–. ¿Y cómo han conseguido sobornar a su sobrecargo si no permitimos manejar dinero?
–Con oro y diamantes.
–Se los requisaremos.
–¿Le pidieron permiso para subir a bordo?
–No.
–En ese caso tírelos al agua.
–¿Cómo ha dicho? –se asombró el italiano creyendo haber oído mal.
–Que los tire al agua –fue la tranquila respuesta exenta de toda teatralidad–. Nos encontramos en estado de excepción, por lo que si alguien aborda una nave sin permiso de su capitán está cometiendo un acto de piratería.
–Hace años nos aconsejaron a cuantos navegábamos por las costas de Somalia que arrojáramos por la borda a los piratas que intentaran asaltarnos –reconoció Mario Rossi–. Pero no creo que la situación sea equiparable.
–Desde que se incrementó la epidemia se considera defensa propia disparar contra quien invada una propiedad privada, o sea que tiene mi permiso para hacerlo.
–¡Extraordinario! –al capitán le seguía encantando la palabra–. Realmente extraordinario.
–Creo que también podría ahorcarlos, pero como no estoy seguro limítese a darles un chapuzón –consultó el reloj–. Prepare un buen espectáculo para las cinco porque conviene que quede bien claro que nadie puede saltarse las normas por muy príncipe o muy banquero que sea.
–¿Y qué hago con el sobrecargo?
–Si no hay distinción de clases es que no hay distinción de clases. Al agua con él.
–¡Extraordinario! Realmente extraordinario.
Se anunció por los altavoces y constituyó un curioso y divertido espectáculo ver como un estirado sobrecargo, un príncipe gordinflón y un escuchimizado banquero con peluquín desfilaban en paños menores por una pasarela y acababan siendo obligados a lanzarse al mar desde casi nueve metros de altura.
El príncipe fue el más aplaudido porque levantó una gran columna de agua, nadó resoplando hasta la orilla y, como había perdido los calzoncillos, durante la caída quedó tumbado sobre la arena mostrando sin el menor pudor su inmenso trasero.
Quienes más le aplaudieron fueron sus tres jovencísimas esposas.
Por su parte el banquero perdió el peluquín por lo que el divertido espectáculo resultó ejemplarizante, aunque dejó de ser divertido a partir del momento en que, al recoger la documentación de los condenados, se constató que el príncipe era efectivamente Omar Suleimán bin Fasi bin Salman, un destacado y prepotente miembro de la Casa real que a menudo demostraba ser cruel, sanguinario y vengativo, y el supuesto banquero panameño era en realidad Deodato Carballo, un corrupto general venezolano acusado de tráfico de drogas a gran escala, perseguido por la justicia internacional.
–¿O sea que hemos estado alimentando, cuidando y protegiendo a un narcotraficante? –se lamentó Camila–. ¡Lo que nos faltaba!
–Lo malo no es que lo hayamos alimentado, cuidado y protegido; lo malo es que le hemos dejado escapar –añadió Mubarac–. El jodido nadaba como un perro mientras todos estábamos pendientes del príncipe y en cuanto llegó a la orilla corrió como una liebre.
Aquella era una pésima noticia, de las peores que podrían haberles dado puesto que canallas de la calaña de Deodato Carballo y sus compinches del régimen bolivariano se estaban adueñando del planeta al sobornar o apoyar a políticos afines a sus ideas totalitarias.
Como el dinero no protegía contra el virus su puesto estaba siendo ocupado por la cocaína, la heroína, la marihuana o las anfetaminas, que no constituían un remedio, pero sí un consuelo.
Que dicho consuelo conllevara un precio muy alto para la salud no parecía significar un obstáculo para unos descerebrados que ya lo eran cuando aún no necesitaban disculpas para «meterse un chute», «esnifar una raya» o consumir a todas horas unas drogas que cada día causaban menos efecto.
La ley de la oferta y la demanda había conseguido que se establecieran mercadillos que recordaban los «corralitos» de las épocas de grandes crisis económicas, con la diferencia de que en ellos no se cambiaban dos gallinas por diez kilos de patatas, sino ocho gramos de heroína por cinco papeletas de cocaína.
A la vista de ello, y de descubrir que había estado protegiendo a malhechores y malgastando en ellos un tiempo y unos recursos que mucha gente honrada estaba necesitando, Óscar admitió que se había excedido en sus atribuciones y que ni él, ni Mubarac, Camila, o tan siquiera el capitán Rossi, tenían derecho a decidir a quién se debía tirar al agua y a quién no.
Rogó por tanto a cuantos jueces, fiscales o abogados hubiera a bordo que acudiesen al salón de actos y les comunicó que en su opinión había llegado el momento de redactar un conjunto de leyes apropiadas al momento que les había tocado vivir.
–Las normas anteriores ya no sirven, o sirven mal, puesto que ningún jurista pudo prever la llegada de este cataclismo, o sea que deben ser aquellos que se sientan capaces de anteponer la ley a cualquier ideología los que dicten unas nuevas. ¿A alguien le apetece sacar adelante un proyecto de esas características?
Intercambiaron miradas, se volvieron a observar reacciones, y al fin una elegante dama francesa se decidió a inquirir:
–¿Se está refiriendo a redactar una especie de Constitución o «Carta Magna» adaptada a los tiempos actuales?
–Eso deben decidirlo los implicados, teniendo en cuenta que serán unas reglas de comportamiento que afectarán a todos, cualquiera que sea su origen, raza, nacionalidad, estatus social o creencias.
–No tienen que ir en favor o en contra de nadie… –recalcó Camila–. Nuestro futuro es común, por lo que si no nos ajustamos a unas normas de convivencia nuestro peor enemigo seremos nosotros mismos.
Un pelirrojo que se sentaba en la segunda fila alzó la mano.
–Me considero un comunista convencido –dijo–. O sea que me descarto.
–No es necesario dar explicaciones –advirtió Mubarac–. Nos consta que será una labor difícil que no contentará a todos, así que los que no se sientan con ánimos para intentarlo pueden irse.
Se quedaron seis, incluida la elegante dama francesa. Se les alojó en los mejores camarotes del «Estrella Polar» y se les suplicó que tuvieran lista la nueva Constitución, «Carta Magna», o como quiera que la llamasen, antes de dos semanas.
–¿Dos semanas…? –protestaron–. ¿Se han vuelto locos?
–Probablemente, pero nos hemos limitado a propinar un chapuzón a dos auténticas alimañas... –tomó aire como si con ello pretendiera conseguir que lo que iba a decir fuera mucho más contundente–: Y si por desgracia nos vemos obligados a imponer nuevas sanciones a los que pongan en peligro la convivencia, debemos contar con argumentos legales que nos respalden o de lo contrario quedaríamos como hemos quedado en este caso: como unos auténticos gilipollas.
***
Tres hombres y las dos mujeres se sentaban en torno a una mesa redonda, como si con ello quisieran evidenciar que ninguno se consideraba superior al resto, y se encontraban allí por contribuir con idéntico esfuerzo a una causa común.
Como eran conscientes de la importancia de su trabajo, y de lo peligroso que sería que se conociesen sus auténticas identidades, habían decidido otorgarse nombres ficticios y nunca relacionados con el país al que pertenecían.
–Creo que, con mucha suerte, conseguiríamos disponer de treinta y cinco dosis al mes; como máximo, cuarenta –señalaba en esos momentos quien respondía al seudónimo de Lena.
–No bastarán –sentenció el denominado Dimitri.
–Ya sé que no bastarán; ni cuarenta, ni cuarenta mil, ni cuarenta millones, pero es lo que hay.
–¿Y si pidiéramos ayuda a la Organización Mundial de la Salud? –quiso saber quien se hacía llamar Diana y que parecía ser la de más edad.
–Alguien querría colgarse una medalla y echaría las campanas al vuelo despertando falsas expectativas. Y en este caso no es cuestión de dinero, querida. No se trata de invertir millones porque la naturaleza va a su ritmo.
–Y si la forzáramos perdería el paso –intervino el apodado Enzo, que chupaba una pipa que nunca se atrevía a encender porque le tiraban zapatos a la cabeza–. Tu nieto nacerá dentro de cuatro meses, pero si intentáramos que naciera dentro de dos tu hija correría peligro… ¿O no?
–Desde luego –admitió la demandada.
–Pues en eso estriba el problema –le hizo notar–. Si utilizáramos productos químicos nos bastaría poner a los laboratorios a producir a destajo, pero estamos trabajando con períodos de gestación que la naturaleza ha impuesto a lo largo de millones de años y no somos dioses que podamos salvar de un salto semejante abismo.
–¿Luego vamos por mal camino?
–A mi modo de ver estamos en un punto muerto del camino correcto, que no es lo mismo.
–Intento entenderte pero me resulta difícil –intervino por primera vez Richard.
–Digamos que es como si un grupo de alpinistas consiguiera coronar el Everest pero que por mucho que se apretujaran en la cumbre nunca habría espacio más que para cuarenta.
–Un símil acertado –admitió Dimitri–. ¿O sea que una vez en la cima algunos tendrían que descender para que subieran otros?
–Más o menos.
–Hace tiempo vi una película en la que docenas de ellos se amontonaban en una parte estrecha de la ruta, iban muriendo y…
–Todos la hemos visto, querido; todos la hemos visto y recordamos el problema moral que se les presentó a los guías a la hora de decidir a quién debían rescatar. No los salvaban por su dinero, sus méritos o su importancia, sino por las posibilidades que tenían de sobrevivir a la hora de descender por su propio pie hasta el campamento base.
Había comenzado a llover y permanecieron unos instantes contemplando como el amplio ventanal se cubría de goterones que resbalaban sin prisas como invitándoles a imitarlos y no precipitarse a la hora de tomar decisiones.
La tragedia de la mañana del once de mayo de mil novecientos noventa y seis, cuando una inesperada tormenta se abatió sobre el Everest provocando la muerte de ocho alpinistas, les obligada a considerar que de igual modo corrían el riesgo de precipitarse a la hora de elegir a quiénes debían vacunar.
Eran cinco, ¡solo cinco!, los que sabían lo que siete mil millones de seres humanos deseaban saber, y evidentemente la carga resultaba excesiva.
–No podemos callarlo.
–Pero tampoco decirlo.
–¿Y qué contará la historia sobre quienes sabían que existía una vacuna pero permitieron que tantos infelices murieran?
–Lo que cuente la historia me importa un bledo –sentenció Enzo agitando su pipa–. Me importa lo que dirían mi mujer y mis hijos si supieran que sé como salvarlos y no lo hago.
–Puedes hacerlo –puntualizó Lena.
–Desde luego, pero al día siguiente mi mujer me pediría que salvara a su hermana, su cuñado y sus sobrinos. Y lo mismo os ocurriría a vosotros, con lo que dentro de una semana una multitud desesperada derribaría esa puerta buscando una vacuna que no podemos proporcionarle.
–¿Y qué solución propones?
–Seguir trabajando mientras encontramos caminos paralelos.
–¿Al referirte a caminos paralelos te estás refiriendo a especies similares…? –se sorprendió Diana.
–Similares o afines por muy lejanos que parezcan.
–Podemos remontarnos a la prehistoria.
–Más vale remontarse a la prehistoria que aproximarse a la posthistoria. Al fin y al cabo, hemos comprobado que esos virus tenían un antepasado común que ha ido evolucionando de muy diversas formas.
–Volvemos a lo mismo: la evolución de las especies, pero nunca he sabido si los diferentes tipos de pinzón en los que Darwin basó sus teorías ponían el mismo tipo de huevos o tardaban el mismo tiempo en empollarlos.
–No creo que ni él mismo lo supiera, al igual que nosotros ignoramos cuál es el tiempo de gestación de un «Desmodus».
–Varía entre los tres y los seis meses.
–De eso no estamos seguros. Entre tres y seis meses suele ser el tiempo de gestación de la mayor parte de los murciélagos, pero por ser hematófago el «Desmodus» resulta único, y tampoco sabemos cuántas crías suele tener en cada parto.
–No más de dos –intervino Richard.
–Pues en ese caso pasarán años antes de que contemos con el material genético necesario para empezar a trabajar en serio porque la mayor colonia de «Desmodus» se encuentra en las selvas de la cordillera andina ecuatoriana y a casi tres mil metros de altura –se llevó la pipa a la boca, aspiró con delectación, como si estuviera tragando humo en lugar de aire, alzó los ojos evocando viejos tiempos e inquirió–: ¿Os acordáis de la epidemia de ébola de hace siete años…?
–Cómo olvidarla.
–En ese tiempo trabajaba para un laboratorio alemán que me envió al Congo a intentar averiguar algo sobre los supuestos estudios de unos misioneros que al parecer estaban obteniendo resultados del veinte por ciento de casos letales, cuando es cosa sabida que la tasa de mortalidad del ébola suele alcanzar el ochenta por ciento.
–Desconocía esa faceta aventurera de tu currículum –comentó Lidia con una divertida sonrisa–. Siempre te había considerado un ratón de biblioteca.
–Nosotros no somos ratones de biblioteca sino ratas de laboratorio, querida, pero dejando las bromas a un lado, lo cierto es que conseguí acceder a un galpón que se había utilizado en otro tiempo como aserradero y lo primero que me llamó la atención fue que contenía medio centenar de jaulas repletas de murciélagos.
–Ya estamos otra vez con la matraca de los murciélagos –protestó Dimitri–. ¿Hasta cuándo?
–Hasta que dejen de ser un referente en todo cuanto se refiere a epidemias. Y los que yo vi no eran «Desmodus hematófagos», sino frugívoros de la familia «Pteropodidae».
–¡Vaya por Dios! Eso me tranquiliza.
–¿Puedo continuar con mi historia?
–Puedes.
–¡De acuerdo! No lejos del galpón, un grupo de nativos parecía recuperar fuerzas, pero un guardia me impidió aproximarme y al poco acudió un misionero, que por lo visto había sido sargento de la legión, que me ordenó que diera media vuelta y no volviera a no ser que trajera víveres, ropas o medicinas.
–Normal… A esos lugares no se va con las manos vacías.
–Intenté sonsacarle sobre el número de enfermos que habían conseguido salvar, pero me respondió de muy malas maneras que no me mandaba al infierno porque ya estaba en él, pero que me largara cuanto antes o me echaría a patadas.
–¿Era católico…?
–¿Y qué más da que fuera católico, protestante o evangelista para que me pateara el culo? –fue la agria respuesta–. Era una especie de «Rambo» con sotana, pero al día siguiente conseguí saltar el muro, atisbar por la ventana y lo que pude ver me dejó helado; había docenas de enfermos derrengados en los camastros, gente que gemía, vómitos por todas partes y tres monjas que se afanaban por atender a los pacientes mientras otras dos diseccionaban pangolines y murciélagos.
–¡Qué manía!
–¡Por Dios, Dimitri! –se lamentó Diana–. Déjale en paz.
–¡Gracias, bonita! Por lo visto descartaron a los pangolines porque las muestras de virus que les tomaron carecían de la cadena de aminoácidos que aparece en el que afecta a los seres humanos. Para entonces ya había vuelto con dos camiones cargados de víveres, ropas y medicina, y a la vista de ello se mostraron más locuaces admitiendo que «su mejunje» estaba dando resultados, aunque aún era pronto para cantar victoria.
–Resulta comprensible que no quisieran precipitarse.
–Comprensible sí, pero a mí el laboratorio me exigía resultados porque corría el rumor de que gringos y chinos estaban ya tras la misma pista, por lo que les hice una última oferta: quince millones en mano y el veinte por ciento de los beneficios.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.