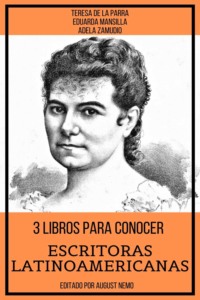Buch lesen: "3 Libros Para Conocer Escritoras Latinoamericanas"
Introducción
Bienvenidos a la colección 3 libros para conocer, nuestra idea es ayudar a los lectores a aprender sobre temas fascinantes a través de tres libros imprescindibles y destacados. Estas obras cuidadosamente seleccionadas pueden ser de ficción, no ficción, documentos históricos o incluso biografías. Siempre seleccionaremos para ti tres grandes obras para instigar tu mente, esta vez el tema es: Escritoras Latinoamericanas.
Ifigenia por Teresa de la Parra.
Pablo o la vida en las pampas por Eduarda Mansilla.
7 Mejores Cuentos de Adela Zamudio.
Este es uno de los muchos libros de la colección 3 libros para conocer. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de la colección, pues estamos convencidos de que alguno de los temas te gustará.
Las Autoras
Ana Teresa de la Parra Sanojo (París, 5 de octubre de 1889-Madrid, 23 de abril de 1936), más conocida como Teresa de la Parra, fue una escritora venezolana. Es considerada una de las escritoras más destacadas de su época.
Eduarda Damasia Mansilla (11 de diciembre de 1834 - 20 de diciembre de 1892) fue una escritora y periodista argentina del siglo XIX, precursora en su género, cuya obra transcendió el ámbito nacional mereciendo el privilegio de ser traducida a otros idiomas. Es una de las primeras mujeres argentinas en haber logrado consideración por su labor literaria.
Adela Zamudio Rivero (Cochabamba, 11 de octubre de 1854 - ibídem, 2 de junio de 1928) fue una destacada escritora, pionera del feminismo en Bolivia, que cultivó tanto la poesía como la narrativa.
Ifigenia
Diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba
Teresa de la Parra
A ti, dulce ausente, a cuya sombra propicia floreció poco a poco este libro. A aquella luz clarísima de tus ojos que para el caminar de la escritura lo alumbraron siempre de esperanza, y también, a la paz blanca y fría de tus dos manos cruzadas que no habrán de hojearlo nunca, lo dedico.
Prólogo
Me regocija de todo corazón el éxito obtenido por este libro. Tanto más, cuanto que, habiéndole tenido ante mis ojos en forma de manuscrito, había podido apreciar de antemano, por decirlo así, la justicia de este triunfo.
Se llamaba al principio «Diario de una Señorita que se fastidia», título a mi parecer demasiado modesto, que no encerraba sino el elemento menos profundo de la obra. Me gusta mucho más el título actual que no tiene pretensión mitológica sino el tiempo brevísimo que dura una sonrisa, una de esas sonrisas encantadoras, furtivas y confidenciales, innatas en Teresa de la Parra, lo mismo como mujer que como escritora. Tengo el honor de conocerla personalmente y puedo decir qué es uno de los autores más perfectamente semejantes a sí mismos que me haya sido dado encontrar en este valle de lágrimas de tinta que llaman la literatura.
Ingenuidad: he aquí el don más evidente, y el más precioso también, de Teresa de la Parra. Es difícil imaginarse una carencia tan absoluta de pose, una naturalidad tan fresca y tan sincera. Al lado suyo las demás escritoras, aun las mejores, parecen o haberlo escondido todo, o haber enseñado demasiado; hipócritas o cínicas, líricas embriagadas de palabras o realistas cargadas de precisión fisiológica. Lo que sorprende en la autora de Ifigenia es este tino exquisito para expresar los sentimientos, esta moderación, este equilibrio, este tono de conversación familiar.
¿Han pensado ustedes nunca lo que podría ser esta frase en apariencia contradictoria: «una confesión de salón»? Pues bien, he aquí la obra de esta novelista: es una confesión para sociedad escogida. Teresa de la Parra dice todo cuanto le pasa por la cabeza, esa bonita cabeza tan bien hecha por fuera como por dentro, y nunca nos sentimos chocados, porque aun en los momentos mismos en que más se deja llevar por los caprichos de la fantasía, o por las conclusiones lógicas de sus libres convicciones, sigue siempre sometida a una especie de regla interior que le impide, por decirlo así, el ir más lejos de lo que se debe. Esta seguridad en el temple, esta armonía sutil, este ritmo secreto, provienen de una sensibilidad especial de nuestra autora, sensibilidad que no intento analizar, ya que este trabajo pedante no tendría quizás más resultado que el ahogar, disociándolos, esos elementos sutilísimos que la componen. Aquí nada equivale a la lectura. Diez páginas de la novela dicen más acerca de ella misma que un largo estudio crítico.
Desde el punto de vista de la composición, es Ifigenia un relato muy bien hecho, a pesar de su lenta cadencia y de la abundancia de digresiones (exquisitas digresiones que no deben sacrificarse de ningún modo). Es la historia de una muchacha de Caracas: María Eugenia Alonso que vuelve a su casa después de una larga ausencia coronada por unas breves semanas de permanencia en París, donde gasta sin darse cuenta el dinero que le quedaba. Al llegar a Caracas se entera de que no tiene un céntimo de que disponer. Ha de ser la víctima designada a las Euménides de la familia, la moderna Ifigenia.
Alrededor de ella se agrupa una serie de personajes dibujados cada cual con rasgos firmes, deliciosos y sabios. La Abuela (Abuelita) severa y afectuosa, la beata y burguesa tía Clara, los dos tíos: Eduardo, hipócrita y fastidioso, el falso bienhechor, el hombre admirado por todos; Pancho, el loco delicioso, paradójico y simpático, hermano colonial de Monsieur Dick, aquel otro adorable original héroe de David Copperfield; Gregoria, la sirvienta negra, llena de sabiduría, cronista de tan bellos cuentos, y Mercedes, exquisita y elegante que sabe esconder tras una sonrisa la herida secreta de su alma. Es de todo punto imposible olvidar ninguno de estos personajes tan llenos de verdad y de vida, tan lejanos de lo convencional como de la falsa originalidad. Y nada digo aquí de la decoración por la cual van desfilando estos personajes. Pintada siempre con sutiles rasgos alusivos, queda, precisamente por esta razón, firmemente grabada en el espíritu.
Pero la verdadera substancia de este libro transciende más allá. Por perfecta que sea la novela, el argumento nos interesa mucho menos que las reflexiones que su desarrollo va poco a poco sugiriendo al autor. No quiere esto decir que el amable relato no nos cautive, no; lo que acontece es que no lo vemos con nuestros propios ojos, sino por los ojos de la narradora. Es a ella a quien seguimos todo el tiempo y los acontecimientos no nos conmueven sino en razón de las repercusiones que determinan en su espíritu. La verdadera historia es la de la heroína, la historia de su corazón, ya herido, ya encantado en la malicia o en la bondad de los seres; es la historia de su espíritu, en el cual se graba como en una placa sensible el espectáculo cambiante del universo.
Tal es en nosotros la dulce autoridad de María Eugenia Alonso, que desde las primeras páginas, casi sin darnos cuenta, vemos con sus ojos, escuchamos con sus oídos y sentimos con su propio gusto. No pensamos ni por un segundo en libertarnos de este cautiverio. El fenómeno d-e transfusión intelectual que esto representa, por muy misterioso que sea, se opera del modo más natural. Es como cuando niños escuchábamos apasionadamente una historia relatada por alguno que en su vehemencia la iba creyendo cierta.
Ni por un instante creemos que se trate aquí de literatura (a pesar de la gracia sutil de un estilo que absorbe toda ciencia y todo esfuerzo en una limpidez cristalina que es el colmo del arte). Tenemos sólo la sensación de que se nos ha admitido a la confidencia de un cuaderno íntimo; lo hojeamos encantados, conmovidos al lado de quien lo escribió. Líelo aquí ingenioso e ingenuo, sincero y delicado, tan púdico como resuelto a no esconder nada. Y si está bien escrito es porque el autor por su nacimiento, su educación y la forma habitual de sus ensueños es tan incapaz de expresarse sin elegancia como de pensar sin dignidad.
Por su refinamiento, por su amor al humanismo, por una especie de dulce filosofía hacia lo extraño y lo sutil, y sobre todo en fin, por su gentil malicia, este espíritu fraterniza con el de un Jorge Hoore, con el de un Anatole Trance, y fraterniza aún más, por encima de todos, con el de ese delicioso mejicano, Gutiérrez Nájera, tan injustamente olvidado. Pero estos tres nombres son hombres al cabo y por muy exquisitos que sean en su sensibilidad, les falta esa vibración suprema, esa indefinida fosforescencia que acaricia en la obra de Teresa de la Parra.
Ifigenia es, pues, antes que nada y por sobre todas las cosas un retrato de mujer. Sencilla y compleja, natural y enamorada de todo artificio, tierna, coqueta y llena de vida; eso es, sí, infinita y maravillosamente llena de vida: Una mujer.
Francis De Miomandre
Primera Parte
UNA CARTA MUY LARGA DONDE LAS COSAS SE CUENTAN COMO EN LAS NOVELAS
De María Eugenia Alonso
A Cristina de Iturbe
¡POR FIN TE ESCRIBO, querida Cristina! No sé qué habrás pensado de mí. Cuando nos despedimos en la estación de Biarritz, recuerdo que te dije mientras te abrazaba llena de tristeza, de suspiros y de paquetes:
—¡Hasta pronto, pronto, prontísimo!
Me refería a una larga carta que pensaba escribirte de París y que empezaba ya a redactar en mi cabeza. Sin embargo, desde aquel día memorable han transcurrido ya más de cuatro meses y fuera de las postales no te he escrito una letra.
A ciencia cierta, no puedo decirte por qué no te escribí desde París, y muchísimo menos aún por qué no te escribí después, cuando radiante de optimismo y hecha una parisiense elegantísima, navegaba rumbo a Venezuela. Lo que sí voy a confesarte, porque lo sé y me consta, es que si desde aquí, desde Caracas, mi ciudad natal, no te había escrito todavía, aun cuando el tiempo me sobrara de un modo horrible, era única y exclusivamente, por pique y amor propio. Yo, que sé mentir bastante bien cuando hablo, no sé mentir cuando escribo, y como no quería por nada del mundo decirte la verdad, que me parecía muy humillante, había decidido callarme. Ahora me parece que la verdad a que me refiero no es humillante sino más bien pintoresca, interesante y algo medioeval. Por consiguiente he resuelto confesártela hoy a gritos si es que tú eres capaz de oír estos gritos que lanzan mis letras:
¡Ah! ¡Cristina, Cristina, lo que me fastidio!… Mira, por muchísimos esfuerzos de imaginación que tú hagas no podrás figurarte nunca lo que yo me fastidio desde hace un mes, encerrada dentro de esta casa de Abuelita que huele a jazmín, a tierra húmeda, a velas de cera, y a fricciones de Elliman’s Embrocation. Bueno, el olor a cera viene de dos velas que Tía Clara tiene continuamente encendidas ante un Nazareno vestido de terciopelo morado, de una media vara de estatura, el cual desde los tiempos remotos de mi bisabuela camina con su cruz a cuestas dentro de una redoma de vidrio. El olor a Elliman’s Embrocation es debido al reumatismo de Abuelita, que se fricciona todas las noches antes de acostarse. En cuanto al olor a jazmín con tierra húmeda, que es el más agradable de todos, viene del patio de entrada, que es amplio, cuadrado, sembrado de rosas, palmas, helechos, novios, y un gran jazminero que se explaya verde y espesísimo en su kiosco de alambre sobre el cual vive como un cielo estrellado de jazmines. Pero ¡ay! lo que yo me fastidio aspirando estos olores sueltos o combinados, mientras miro coser o escucho conversar a Abuelita y a tía Clara es una cosa inexplicable. Por delicadeza y por tacto, cuando estoy delante de ellas disimulo mi fastidio y entonces converso, me río, o enseño como perra sabia a Chispita, la falderilla lanuda, quien ha aprendido ya a sentarse con sus dos patitas delanteras dobladas con muchísima gracia, y quien, según he observado, dentro de este sistema de encierro en que nos tienen a ambas, sueña de continuo con la libertad y se fastidia tanto o más que yo.
Abuelita y tía Clara, que saben distinguir muy bien los hilos tramados de los zurcidos y de las randas, pero que no ven en absoluto estas cosas que se ocultan tras las apariencias, no conocen ni por asomos la cruel y estoica magnitud de mi aburrimiento. Abuelita tiene muy arraigado este principio falsísimo y pasado de moda:
—«Las personas que se fastidian es porque no son inteligentes».
Y claro, como mi inteligencia brilla de continuo y no es posible ponerla en tela de juicio, Abuelita deduce en consecuencia que yo me divierto a todas horas con relación a mi capacidad intelectual, es decir: muchísimo. Y yo por delicadeza se lo dejo creer.
¡Ah! cuántas veces he pensado en plena crisis de fastidio: «Si yo le contara esto a Cristina, me aliviaría muchísimo escribiendo». Pero durante un mes entero he vivido presa dentro de mi amor propio como dentro de las cuatro paredes viejas de esta casa. Quería que tú te imaginaras maravillas de mi existencia actual, y recluida en mi doble prisión callaba.
Hoy poniendo a un lado toda fantasía de amor propio, te escribo porque no puedo callarme más tiempo, y porque como te he dicho ya, he descubierto últimamente que esto de vivir tapiada siendo tan bonita como soy, lejos de ser humillante y vulgar parece por el contrario cosa de romance o leyenda de princesa cautiva. Y mira, sentada como estoy ahora ante la blanca hoja de papel, me siento tan encantada con la determinación y es tanto, tantísimo lo que deseo escribirte, que para hacerlo quisiera ya como dice el cantar «que la mar fuera de tinta y las playas de papel».
Como sabes, Cristina, siempre he tenido bastante afición a las novelas. También la tienes tú, y creo ahora que fue sin duda ninguna esta comunidad de gusto por el teatro y las novelas la que hizo que intimáramos tanto durante los meses de vacaciones, así como durante los meses de colegio nos hizo intimar mucho aquella otra comunidad de gusto en los estudios. Tú y yo éramos por lo visto unas niñas intelectuales y románticas, pero éramos también, por otro lado, exageradamente tímidas. He reflexionado algunas veces sobre este sentimiento de timidez y según creo ahora debimos de adquirirlos, a fuerza de ver reflejadas en los cristales de las ventanas y puertas del colegio nuestras frentes anchas descubiertas y rodeadas de aquel semicírculo negro formado por nuestro pobre pelo liso y tirantísimo. Como recordarás, este último requisito era indispensable, según la opinión de las Madres, al buen nombre de las niñas, que además de ser muy ordenadas, eran inteligentes y estudiosas como lo éramos nosotras dos. Yo llegué a adquirir la convicción de que el pelo tirante constituía realmente una gran superioridad moral, y, sin embargo, veía siempre con gran admiración las otras niñas cuyas cabezas «vacías por dentro» al decir de las Madres, tenían por fuera aquella agradable apariencia que las daban los rizos y las ondas usadas contra todo reglamento. A pesar de nuestra superioridad mental recuerdo que yo siempre me sentí en el fondo muy inferior a las del pelo flojo. Las heroínas de las novelas las colocaba también en este bando de las sienes cubiertas, el cual constituía a las claras, lo que las Madres llamaban con bastante desdén «el mundo». Nosotras, junto con las Madres, el Capellán del Colegio, las doce Hijas de María, los Santos del año Cristiano, el incienso, las casullas y los reclinatorios, pertenecíamos al otro bando. En realidad yo nunca tuve verdadero entusiasmo de partido. Aquel malvado «mundo» tan aborrecido y despreciado por las Madres, a pesar de su vil inferioridad, aparecía siempre ante mis ojos deslumbrante y lleno de prestigio. Nuestra superioridad moral resultaba para mí una especie de carga, y recuerdo que la llevé siempre llena de resignación y pensando con tristeza, que gracias a ella no desempeñaría en la vida más que papeles oscuros y secundarios.
Lo que quiero explicarte ahora es que en estos cuatro meses he variado por completo de ideas. Creo que me he pasado con armas y bagajes al abominable bando del mundo y siento que he adquirido en él una elevada graduación. Ya no me considero en absoluto personaje secundario, estoy bastante satisfecha de mí misma, me he declarado en huelga contra la timidez y la humildad, y tengo además la pretensión de creer que valgo un millón de veces más que todas las heroínas de las novelas que leíamos en verano tú y yo, las cuales, dicho sea entre paréntesis, me parece ahora que debían estar muy mal escritas.
En estos cuatro meses, Cristina, he pasado por muchos ratos de tristeza, he tenido impresiones desagradables, revelaciones desesperantes y, sin embargo, a pesar de todo, siento un inmenso regocijo porque he visto desdoblarse de mí misma una personalidad nueva que yo no sospechaba y que me llena de satisfacción. Tú, yo, todos los que andando por el mundo tenemos algunas tristezas, somos héroes y heroínas en la propia novela de nuestra vida, que es más bonita y mil veces mejor que las novelas escritas.
Es esta tesis la que voy a desarrollar ante tus ojos, relatándote minuciosamente y como en las auténticas novelas todo cuanto me ha ocurrido desde que dejé de verte en Biarritz. Estoy segura de que mi relato te interesará muchísimo. Además he descubierto últimamente que tengo mucho don de observación y gran facilidad para expresarme. Desgraciadamente estos dotes de nada me han servido hasta el presente. Algunas veces he tratado de ponerlos en evidencia delante de tía Clara y Abuelita, pero ellas no han sabido apreciarlos. Tía Clara no se ha tomado siquiera la molestia de fijarse en ellos. En cuanto a Abuelita, que como es muy vieja, tiene unas ideas atrasadísimas, sí debe haberlos tomado en consideración porque ha dicho ya por dos veces que tengo la cabeza llena de cucarachas.
Como puedes comprender ésta es una de las razones por las cuales me aburro en esta casa tan grande y tan triste, donde nadie me admira ni me comprende, y es esta necesidad de sentirme comprendida, lo que decididamente acabó de impulsarme a escribirte.
Sé muy bien que tú sí vas a comprenderme. En cuanto a mí no siento reserva ni rubor alguno al hacerte mis más íntimas confidencias. Tienes ante mis ojos el dulce prestigio de lo que pasó para no volver más. Los secretos que a ti te diga no han de tener consecuencias desagradables en mi vida futura y, por consiguiente, sé desde ahora que jamás me arrepentiré de habértelos dicho. Se parecerán en nuestro porvenir a los secretos que se llevan consigo los muertos. En cuanto al cariño tan grande que pongo para escribírtelos creo que tiene también cierto parecido con aquel tardío florecer de nuestra ternura, cuando pensamos en los que se fueron «para no volver».
Te escribo en mi cuarto cuyas dos puertas he cerrado con llave. Mi cuarto es grande, claro, empapelado de azul celeste, y tiene una ventana con reja que da sobre el segundo patio de la casa. Del lado afuera de la ventana, muy pegadito a la reja, hay un naranjo, y más allá, en cada una de las otras esquinas, hay otros naranjos. Como yo he colocado mi escritorio y mi sillón muy cerca de mi ventana, mientras pienso echada atrás la cabeza contra el respaldo del sillón, o apoyada de codos sobre la blanca tabla del escritorio, estoy siempre mirando mi patio de los naranjos. Y es tanto lo que tengo pensado mirando hacia arriba, que ya conozco hasta el más mínimo detalle de la verde filigrana sobre el azul del cielo…
Ahora, antes de comenzar mi relato, sin mirar naranjos, ni cielo, ni nada, he cerrado un instante los ojos, me he puesto sobre ellos las dos manos entrelazadas y muy claramente, durante unos segundos te he visto de nuevo, tal como dejé de verte allá en el andén de la estación de Biarritz: andando primero, corriendo después junto a la ventanilla de mi vagón que se alejaba, y luego tu mano, y por fin tu pañuelo que me decían a gritos: ¡Adiós!… ¡Adiós!…
Recuerdo muy bien que cuando ya no pude verte más, me alejé de la ventanilla, que así, a distancia, me quedé un rato inmóvil ante el acelerado correr de casas y de postes, que por fin le di la espalda, que me senté después en el asiento, que miré frente a mí en el espejo del vagón y que vi mi pobre carita tan triste, tan pálida, entre aquellos crespones negros que la rodeaban que tuve por primera vez la conciencia intensa de mi soledad y abandono. Me acordé de las niñas asiladas y me pareció ver simbolizada en mí la imagen de la orfandad. Tuve entonces un momento de angustia, una especie de ahogo horrible, que quería estallar en sollozos y salírseme en un torrente de lágrimas por los ojos. Pero de repente miré a Madame Jourdan… ¿Te acuerdas de Madame Jourdan, aquella señora distinguida, de pelo gris, que en el hotel tenía su mesa junto a la nuestra y que fue luego la encargada de acompañarme hasta París…? Pues bien, miré de reojo a Madame Jourdan, que estaba sentada al otro extremo del vagón, y vi que me consideraba con curiosidad y con lástima. Al comprobar esto reaccioné de pronto y en mi espíritu se disipó la tormenta. Y es que en aquel momento, como ahora, como siempre, soy más o menos la misma que tú conociste. No lloro nunca a pesar de que tendría razones para llorar a mares. Tal vez porque siempre me ha escoltado la tristeza, es por lo que he aprendido a escondérsela a todos, con un movimiento instintivo, como esconden ciertos niños pobres sus zapatitos rotos delante de la gente rica y bien vestida.
Por fortuna, Madame Jourdan, que resultó ser una persona encantadora fue, poco a poco, distrayendo mi tristeza con su conversación. Comenzó preguntándome por ti. Al principio, al vernos siempre juntas y hablando español nos había tomado por hermanas. Luego, cuando le relataron la muerte repentina de papá, y le preguntaron si querría encargarse de acompañarme hasta París, comenzó a interesarse muy vivamente por mí. Había perdido ella una niña, hija única, a los cinco años, la cual sería ya una muchacha grande como nosotras. Después, me preguntó mi edad. Cuando le dije que acababa de cumplir dieciocho años, ella contestó entrecortando las frases con sentidos suspiros:
—¡El mundo es un rompecabezas sin arreglar!… ¡Las piezas andan sueltas sin encontrar quien las encaje!… ¡Yo entro en el desierto de mi vejez tan sola porque se fue mi hija, y usted se marcha a esa gran batalla de la juventud sin el amparo y sin la sombra de su madre!…
Y esto del «desierto de su vejez» y lo de «la gran batalla de mi juventud» lo dijo de una manera tan bonita y con una voz tan suave y tan armoniosa, que comencé a sentir de repente gran admiración por ella. Me acordé de aquellas actrices, que tanto a ti como a mí nos entusiasmaban de un modo frenético por el prestigio de su voz y por el encanto de sus movimientos. Pensé que Madame Jourdan debía ser como ellas, que sin duda era muy inteligente, que tal vez sería alguna artista, alguna de esas novelistas que escriben bajo seudónimo, y abandonando entonces mi asiento y mi ventanilla, impulsada por la más viva y reverente admiración, fui a sentarme junto a ella.
Al principio y en vista de su superioridad me sentía algo tímida, algo cohibida, pero me puse a hablarle, y le conté entonces que iba a emprender un largo viaje, que me venía a América donde tenía mi abuela materna y algunos tíos y primos que me querían mucho. Conversamos luego sobre los viajes, sobre los distintos climas, sobre la hermosura de la naturaleza tropical, sobre lo alegre que era la vida a bordo de un trasatlántico, y a las dos horas, disipada ya mi timidez del principio, éramos tan amigas y habíamos simpatizado tanto, que a mí me parecía haber encajado ya en una de mis casillas correspondientes del rompecabezas. Créeme, Cristina, y esto, por supuesto sin que lo sepa Abuelita, ¡de buena gana me hubiera quedado viviendo para siempre con aquella encantadora Madame Jourdan!
Pero por desgracia pasó el trayecto, vino una hora en que llegamos a París, y entonces tuvo ella que ir a depositarme en casa de mis nuevos chaperons, el señor y la señora Ramírez, matrimonio venezolano, amigos íntimos de mi familia, entre cuyas manos ya definitivamente facturada debía venir hasta La Guaira.
Estos Ramírez me fueron muy simpáticos desde el principio, porque eran alegres, obsequiosos, amables, y porque tenían la admirable costumbre de no darme nunca ninguna clase de consejos, cosa ésta bastante rara, pues, como ya te habrás fijado tú también, es por este sistema de consejos que los superiores en edad, dignidad o gobierno acostumbran desahogar su mal humor, diciéndonos a nosotros, pobres inferiores, las cosas más duras y desagradables del mundo.
Vivían los Ramírez en un hotel elegante. Cuando llegué acompañada de Madame Jourdan salieron ellos a recibirme, cariñosos y atentos. Después de las presentaciones consabidas comenzaron por condolerse de mi situación, cosa que por lo visto es de rigor al tratarse de mí. Luego me hablaron de Caracas, de mi familia, de nuestro próximo viaje, y terminaron entregándome unos cincuenta mil francos, remitidos por mi tío y tutor para gastos de toilette y de bolsillo, suponían ellos, puesto que el dinero para los gastos del viaje se había girado ya.
Bueno, me dirás interesada si te parece, pero no puedo negarte que ante aquellos inesperados cincuenta mil francos, mis negros pensamientos del tren se marcharon volando uno tras otro como bandadas de golondrinas, porque me juzgué feliz y potentada.
Además, Ramírez, que había vivido muchos años en Nueva York, me dijo que durante el tiempo que permaneciéramos en París, no veía inconveniente en que saliese sola, siempre, por supuesto, que su señora y yo no coincidiésemos en nuestras correrías.
Naturalmente que yo decidí al punto no coincidir jamás con las correrías de la señora Ramírez, y aquí como ya verás comienzan mis experiencias, impresiones y aventuras.
¡No sabes tú lo interesante que es viajar, Cristina! Pero no viajes cortos en el tren, como los que hacíamos tú y yo en verano durante los meses de vacaciones, no, sino viajes largos, como este mío, en que se sale sola por París, y se conoce mucha gente, y se pasa el mar, y se toca en varios puertos. Lo único desagradable que ocurre en estos viajes es que, como en los demás, es menester llegar un día u otro, y cuando se llega ¡ah! Cristina, cuando se llega es como cuando se detiene el coche en que paseábamos o se calla la música que nos arrullaba. ¡Qué triste es llegar para siempre a cualquier sitio!… Yo digo que será por eso sin duda por lo que la muerte nos espanta ¿verdad?
Volviendo a mi primera entrevista con los Ramírez, te diré que desde el día en que murió papá a mí no se me había ocurrido todavía pensar que yo era lo que puede llamarse una persona independiente, más o menos dueña de su cuerpo y de sus actos. Hasta entonces me había considerado algo así como un objeto que las personas se pasan, se prestan, o se venden unas a otras…, bueno, lo que he vuelto a ser ahora y lo que somos general y desgraciadamente las señoritas «bien».
Fue Ramírez, con los cincuenta mil francos, y el permiso para salir sola, quien me reveló de golpe esta sensación deliciosa de la libertad. Recuerdo que inmediatamente, aquella misma noche de mi llegada a París, sentada sola en el hall del hotel, frente a un grupo de personas, que a lo lejos, hablaban entre sí; rebosante de optimismo y de cierto espíritu profético, comencé a saborear con fruición mi futura libertad. Aislada como estaba, frente al alegre bullicio, me miré largo rato en un espejo tal cual acostumbro y observé de repente, que sin tu apoyo y sin tu compañía, mi sencillez de colegiala o señorita tímida resultaba horriblemente llamativa, desairada y ridícula. Me dije entonces que con cincuenta mil francos y un poco de idea era posible hacer muchas cosas. Pensé después que bien podía yo dejar épatée a toda mi familia de Caracas con mi elegancia parisiense. Deduje finalmente que para ello era indispensable estrecharme el vestido y cortarme el pelo a la garçonne, al igual de cierta señora o señorita que en aquel instante se destacaba allá en el grupo de enfrente por su silueta graciosísima.
Y sin más quedó al punto resuelto.
Al siguiente día en la mañana, muy temprano, fui a comprar unas flores, y con ellas en la mano me dirigí a casa de mi querida amiga del tren Madame Jourdan. Me recibió ella encantada, como si nos hubiéramos conocido toda la vida y como si hubiéramos pasado un siglo sin vernos. Tenía una casa preciosa, puesta con un gusto exquisito, lo cual contribuyó a que mi admiración y aprecio continuaran en «crescendo». Le expliqué que había decidido cortarme el pelo porque pretendía volver a mi país hecha una persona verdaderamente chic y a la moda. Muy amable y servicial comenzó a darme consejos de toilette y de buen gusto. Me indicó modistos, sombrereras, peluqueros, manicures, y multitud de otras cosas. Me ofreció además hacerme en el futuro toda clase de indicaciones y bajo su dirección me puse en campaña aquella misma tarde.
Si vieras entonces: ¡qué ajetreo!, ¡qué ir y venir!, ¡qué días! Y sobre todo ¡¡qué cambio!! Ya no tenía aquel aire desgraciado de colegiala, de chien fouetté ¿sabes? El pelo corto me quedaba maravillosamente. Las modistas me encontraban un cuerpo precioso, flexible, y al probarme me decían a cada paso:
—Comme Mademoiselle est bien faite!
Cosa que comprobaba yo al momento, dando vueltas en todas direcciones ante las hojas abiertas del espejo de tres cuerpos, y lo cual me causaba una satisfacción infinitamente mayor que la cruz de semana, la banda, las primeras en composición y toda aquella gran fama de inteligencia que compartía contigo allá en nuestra clase.
Una vez me enamoré de una toquita de luto que según me dijo la modista sólo usaban las viudas y esto me pareció encantador. A los pocos días iba y venía yo con mi toquita de largo velo negro. En las tiendas me llamaban «Madame» y un día que salí con el más pequeño de los niños Ramírez que era una lindura de tres años, me dijeron en la zapatería que debía haberme casado muy joven para tener aquel niño tan precioso que era completamente mi retrato. Aceptada la suposición me di al punto a sacar cuentas y según la edad de Luisito Ramírez habría nacido cuando estábamos tú y yo en tercera clase. Figúrate qué escándalo el de las monjas y lo que nos hubiéramos divertido con un chiquitín entonces. De fijo que no hubiéramos tenido más remedio que esconderlo dentro del pupitre como solíamos hacer con los paquetes de bombones.