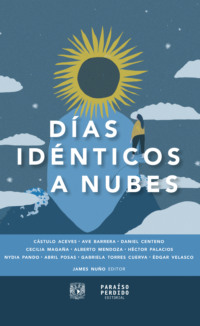Buch lesen: "Días idénticos a nubes"



Contenido
Presentación o de cómo no leer este libro
Cástulo Aceves
El último paseo de Luke Skywalker
Ave Barrera
Verdaderos fantasmas
Daniel Centeno
Tchaikovski en las escaleras
Cecilia Magaña
Aunque todo se esté yendo a la chingada
Alberto Mendoza
Calzado deportivo
Héctor Palacios
Derrota
Nydia Pando
Noche de juegos artificiales
Abril Posas
Te encontrará al final
Gabriela Torres Cuerva
Chiqui Zwicky
Édgar Velasco
Torbellino
Semblanzas
Aviso legal
Presentación
o de cómo no leer
este libro
Mis años de secundaria los pasé arropado por el Super Nintendo, series gringas, música pesada y fantasías de rockstar. No me interesaba nada más. Ni la escuela. Ni los deportes. Ni la lectura. A esta última tenía un acceso sin restricciones: bastaba con estirar la mano y sacar uno de los tantos ejemplares que se amontonaban en el librero de mis padres. También tenía dos imágenes significativas al respecto. La primera: mi madre leyéndonos algún cuento a mi hermana y a mí antes de dormir. La segunda: mi hermana sumergida en un libro blanco y rojo en cuya portada se leía El fantasma de Canterville.
Más que desinterés, ahora lo veo, se trataba de una actitud de resistencia, una nacida en los salones de clases, ante la imposición de textos lejanísimos a mi realidad, de un lenguaje que no alcanzaba
a entender.
La cumbre de esta incomodidad fue en tercero de secundaria, cuando una bienintencionada maestra de Español nos hizo leer una «novela» por demás conservadora, moralina y terriblemente escrita, cuyo nombre no hace falta recordar. Leí tres páginas y eso fue suficiente. Al igual que mis compañeros, cuando llegaba la clase me dedicaba a rayar la banca, platicar sobre Los Simpson, o aventar avioncitos de papel. Pero Alejandro, mi mejor amigo, no participaba de esto. Él se dedicaba a leer, no esa «novela», sino una de nombre Pedro Páramo, y lo hacía con la misma concentración que había visto en mi hermana años atrás.
Al salir de la secundaria perdí contacto con mis compañeros. Tres años después, Alejandro murió en un accidente de carretera. Estaba devastado. Semanas más tarde, como señal divina, vi asomarse en mi librero un ejemplar de Pedro Páramo. Lo tomé y comencé a leerlo, a manera de homenaje hacia mi amigo. Cuando terminé, quedé perplejo, confundido, fascinado. Así que esto era la literatura…
Más de veinte años después, aquí estoy, dedicado a los libros, convencido de que el amor a la literatura no surge tanto de un plan de estudios, como sí de casa, de las calles, de las personas que nos procuran, que nos alegran y que sufrimos. Leemos para divertirnos, para asombrarnos, para descubrirnos, para (re)conectarnos, para extender nuestro mundo y compartirlo con quienes amamos.
Este libro no debe leerse como material didáctico ni receta para la intelectualidad, sino como uno lee a las personas, a los amigos, a los extraños, al crush de 3ºB. Los autores de estos cuentos han dejado un poquito de sí en ellos: sus recuerdos, su imaginación, sus miedos, sus penas y alegrías, con el deseo de que encuentren a sus lectores, que los acompañen, que hablen su mismo idioma. Cuentos que sean, para quienes leen estas páginas, lo que fueron otros para los involucrados en este proyecto: un fantasma que susurra, un chorro de agua, un hechizo que necesitaban y no lo sabían.
JN
Noviembre, 2020
Adolescente fui en días idénticos a nubes,
cosa grácil, visible por penumbra y reflejo…
Luis Cernuda
Cástulo Aceves
El último paseo
de Luke Skywalker
La chica no pestañea. Me mira, ¡exacto!, como a un animal atropellado en la banqueta. Las piedras del mar son cascos, la noche no es terciopelo, hoy termina el mundo.
Gabriel Rodríguez Liceaga, ¡Canta, Herida!
Yo no tenía hermanos y mi mejor amigo, cuando era niño, fue mi perro, un pequeño bichón de bruselas que, cuando no estaba limpio y cepillado, parecía una bola de pelos con rostro de ewok. Al principio le habíamos puesto Luke Skywalker, pero el nombre completo era demasiado largo para un perro tan pequeño e inquieto.Terminamos llamándolo simplemente Luke. Nos lo regaló uno de mis tíos en Navidad, presumiendo que lo había conseguido de un criador exclusivo. Mi padre, como supongo todos los papás del mundo, renegó no bien abrí la gigantesca caja con agujeros que me tocó en el intercambio. Todos parecían encantados excepto él. Decía que era una gran responsabilidad y que, seguramente, sería él quien iba a sacarlo muy temprano a pasear, limpiar su excremento y darle de comer. Yo, encantado con el cachorro, prometí cuidarlo. Por supuesto, el tiempo le dio la razón. Constantemente me amenazaba con regalar a “la bola de pelos” si no cumplía con mis obligaciones hacia con mi mascota. Como una de ellas era sacarlo a pasear, se volvió mi excusa para que, a pesar de mi edad, mi mamá me dejara salir con la condición de que me quedara cerca Eran otros tiempos.
Por esos días empecé a convivir con los niños del barrio y, a veces, a unirme a las cascaritas. No recuerdo exactamente cuántos éramos, pero lo normal era jugar siete de cada lado. Édgar y Emmanuel eran los mayores y siempre jugaban de delanteros. Como eran muy amigos, nunca estaban en bandos contrarios. Si al momento de seleccionar jugadores te tocaba en su equipo era un hecho que ganarías, si no, había que aceptar por adelantado la derrota. Yo solía ser el último al que escogían porque, aunque solo tenía dos años menos que ellos, era obeso y no sobresalía por mis habilidades físicas. En esos primeros años nos sorteábamos ser el portero porque era la peor posición; ellos tiraban cuantos trayonazos pudieran para demostrar su fuerza. Los considerábamos los mejores jugadores, eran a la vez respetados y temidos por todos los niños de la colonia. Desde los primeros partidos en que participé, dejaba suelto a mi perrito allí en la calle con nosotros, correteando el balón. A nadie parecía molestarle, gustaba de dejarse acariciar por todos.
Yo fui el primero en la colonia en tener un Nintendo y fueron a ellos dos a los que invité a jugar antes que a nadie. No me importaba que Emmanuel me arrebatara el control justo en el último mundo de Super Mario Bros., o que Édgar hiciera trampa en el Duck Hunt acercándose apenas a unos centímetros de la televisión. Estaban en mi casa y me consideraba su amigo. Luke los saludaba moviendo la cola. Édgar solía pasar un rato con él rascándole la panza; no recuerdo haber visto a Emmanuel hacerle caso, siempre dijo que no le gustaban las mascotas.
Al pasar los años, Emmanuel había reprobado dos veces el tercer grado de secundaria y, aunque logró pasar al tercer intento, no fue admitido en la preparatoria. Édgar había reprobado una vez en sexto de primaria y luego de nuevo en segundo de secundaria, por lo que terminamos en el mismo grupo. Yo le ayudaba con las tareas: por las tardes iba a su casa y estudiábamos juntos. A veces estaba allí Emmanuel, que se dedicaba a vagar, jugar videojuegos o ver televisión, mientras nosotros intentábamos concentrarnos. Mi padre, por supuesto, me reñía advirtiéndome que no me juntara con esos niños, decía que eran solo unos vagos y que nada bueno sacaría de andar con ese tipo de malandrines. A mis catorce años lo consideraba un imbécil incapaz de entenderme: ser amigo de ellos dos era lo mejor que le podía pasar a un niño de esa colonia. O por lo menos eso pensaba en aquel tiempo. Después de un par de horas siempre salíamos a cascarear. Fue en ese entonces que me enseñaron a pegarle al balón correctamente, me escogían siempre en su equipo e incluso me animaban cuando hacía alguna jugada certera.Una vez, después de un partido de ánimos encendidos con chicos de la colonia vecina, alguien me buscó pelea y Édgar de inmediato salió en mi defensa. Cuando empezaron los golpes se nos unió Emmanuel, con lo que terminamos ahuyentando a los contrarios.Incluso Luke ladraba y perseguía a los contrarios dando pequeños brincos como la más fiera de las bestias.
Yo hablaba de ellos como mis mejores amigos, aunque al terminar el curso Édgar dejó de invitarme y, en lo que iba del verano, apenas los había visto un par de veces. Cuando salía a pasear a mi perrito no me los encontraba y si les hablaba por teléfono me decían que no estaban en casa. Decidí refugiarme en mi cuarto jugando videojuegos todo el día. Mi padre solía reñirme cada mañana pidiéndome que, aunque fueran vacaciones, hiciera algo de provecho.
Una tarde, pocas semanas antes de volver a clases, salí a la calle como solía hacerlo. Fue el último paseo de Luke Skywalker. Habíamos andado un par de cuadras cuando me encontré con el grupo. A la hora de hacer equipos, Édgar y Emmanuel no me escogieron.Quise preguntarle a Édgar por qué ya no me había invitado a su casa, pero al acercarme parecía no darse cuenta de que estaba allí. Les pregunté qué habían estado haciendo durante el verano, pero ninguno respondió; solo me vieron con indiferencia. Intenté concentrarme en el juego, donde los tenía de contrarios. Para nuestra sorpresa, después de casi una hora, el juego estaba empatado. En una jugada a la ofensiva decidí adelantarme y, como estaba descubierto pues no contaban con que el gordito de la defensa se fuera al frente, me pasaron el balón. Ante la incredulidad de todos, hice un tiro sin que nadie se interpusiera. Fue un gol en el ángulo de la portería imaginaria marcada por un par de piedras. Incluso los niños del otro equipo aplaudieron. Luke ladraba dando vueltas sobre sí mismo como entendiendo mi logro: nunca había metido un gol antes. Corrí emocionado mientras todos me daban palmadas o me abrazaban. Todos excepto Emmanuel y Édgar.
Ellos empezaron a jugar de forma más agresiva que de costumbre. No había ocasión en que no lanzaran un golpe si tratabas de quitarles el balón ni tiro que no fuera un trayonazo con más fuerza que tino. Para cuando anochecía ya había recibido varias patadas, codazos y aventones por parte de ambos. No recuerdo haberme sentido tan enojado en la vida. Tanto que, en una jugada en la que venía Emmanuel encarrilado a la portería, no lo pensé mucho y me barrí directo a sus tobillos. Él se levantó furioso y, apenas me puse en pie, me tiró un puñetazo. Segundos después sentí una patada de Édgar. Como puestos de acuerdo, recibí un golpe tras otro de ambos en forma alternada. No tenía modo de enfrentarme a ambos, así que me tiré al suelo. Los demás les gritaron que ya estaba bien, que me dejaran, pero ellos no los escucharon y ninguno se metió para defenderme. Luke les ladraba frenético mientras me golpeaban, hasta que Emmanuel le tiró también una patada. Lo vi rodar un par de metros y les grité que se detuvieran, pero no pude siquiera levantarme. Édgar se acercó a Luke y le puso otro puntapié, con lo que lo mandó de regreso a Emmanuel que lo recibió con un pisotón en la cabeza. Me arrastré hacia él para protegerlo con el cuerpo. Ellos reían y los demás se alejaron en silencio. Les supliqué, llorando, que nos dejaran en paz. Ellos hicieron mueca de hartazgo y finalmente se alejaron. Tomé a mi perrito y, cargándolo, volví a casa.
Mi padre nos alcanzó en la veterinaria cuando salió del trabajo. Yo lloraba asumiendo la culpa de lo que había pasado. En ese momento me abrazó y aparecieron lágrimas en sus ojos. Nunca lo había visto llorar. Lo abracé de regreso y permanecimos así durante minutos, silenciosos, hasta que nos dieron la noticia: Luke no sobrevivió. Mis padres querían saber qué había sucedido, pero yo guardé silencio durante varios días hasta que, cansado y sin poder dormir, les confesé lo que pasó. Nunca supe si hablaron con los padres de Édgar y Emmanuel, pero los escuché discutir el tema muchas veces. Decidieron que nos cambiaríamos de casa y, en un par de semanas, justo antes de la entrada a clases, ya vivíamos al otro lado de la ciudad. Fui admitido en una nueva secundaria solo para hacer el tercer año; hice pocos amigos y mi desempeño fue mediocre. Me olvidé de Édgar, de Emmanuel y de las cascaritas. En la nueva colonia no conocía a ningún vecino, al parecer nadie salía a la calle ni había niños jugando futbol abajo de la banqueta. Mi padre no volvió a regañarme por el tiempo que dedicaba a los videojuegos. En cambio, a veces se me unía cuando llegaba del trabajo.
No volvimos a tener perro, y fue hasta hace pocos días que mis hijos me suplicaron por un cachorro que me acordé de aquel pequeño. Compramos un maltés al cual, en honor a mi perrito, quise bautizar igual. A mis hijos no les gustó el nombre y decidieron llamarlo, en vez de eso, Hulk. Yo, como todos los papás del mundo, renegué porque terminaría siendo quien lo cuidaría y suelo amenazarlos con que lo regalaré si no limpian sus heces y orinas. Por supuesto, basta que se acerque moviendo la cola cuando llego a casa para olvidarme del asunto. Ellos no lo saben, pero en secreto suelo llamarlo Luke.
Ave Barrera
Verdaderos
fantasmas
para A. M.,
por devolverme esta ciudad
Nunca he visto un fantasma. Decir lo contrario sería mentir, como tantos que andan por ahí contando cuentos chinos: el de los niños que juegan a las canicas en el piso de arriba que está vacío, o el de la vieja desnuda que se aparece en el reflejo del espejo del baño de la escuela cuando prendes una vela en la noche y repites su nombre.
No es que no crea en los fantasmas, me parece bastante lógico que una parte de nosotros permanezca entre los vivos una vez que nos hemos ido, la parte que conserva una especie de atadura con la vida, el apego a algo o a alguien, la sorpresa ante lo repentino de la muerte, la insatisfacción de algo que no pudimos consumar en vida. Las historias de fantasmas son aquellas que quedaron inconclusas y deben terminar de contarse en la muerte. Es por eso, creo yo, que los fantasmas vienen a pedir que concluyamos con su relato, y es por eso que lo narran de forma repetida, como un gif atrapado en la realidad.
Alonso y yo estábamos haciendo un cómic sobre fantasmas. A pesar de nunca haber visto uno, me gustaba inventar la conclusión trágica o idílica de esas historias, dar vida a los detalles y dar con el origen de su deseo insatisfecho para, a partir de ahí, revelar el espejismo de su conclusión. Yo escribía y Alonso dibujaba. Me fascinaba su trazo, la manera en que daba vida a los personajes sobre la hoja blanca y definía sus rasgos, sus emociones, sus dudas, cómo los hacía habitar cada recuadro y ponerse en movimiento de una página a otra.
Era maravilloso verlo dibujar. Podía quedarme horas hipnotizada observando cómo su mano iba dando vida a las historias que yo le contaba, y que solían comenzar en notas alegres y atmósferas luminosas. Los personajes, que al principio mostraban una belleza despreocupada y feliz, poco a poco se iban adentrando en parajes más oscuros, en situaciones horrendas que les desorbitaban los ojos y les desencajaban el rostro. Primero trazaba los recuadros y planeaba el ritmo, el progreso de la anécdota. Poco a poco iban apareciendo las figuras, la perspectiva, el movimiento; luego la luz, los detalles y los gestos, y por último los globos con las palabras que yo había escrito. Era increíble la manera en que Alonso interpretaba la abstracción de las imágenes que habían estado en mi mente; como si pudiera entrar y leerme hasta lo más profundo para luego cifrar la historia en un lenguaje distinto, hecho de la suma perfecta de su imaginación y la mía.
Habíamos terminado el storyboard de un par de leyendas reinventadas, pero necesitábamos más. De modo que, hacia finales de semestre, por ahí de octubre, nos dio por saltarnos las últimas clases para ir juntos en su búsqueda. Yo de todos modos no tenía muy buenas calificaciones. Y no porque fuera tonta, podía machetear las notas y los libros para sacar nueve o incluso diez, pero la verdad es que prefería leer todo lo que me pegara la gana y ver todas las películas y series que quería, y a la hora de los exámenes responder con lo que había atrapado al vuelo en las clases para sacar un seis o un siete. Daba igual la calificación que sacara, de cualquier forma nada me salvaría de acabar en la fábrica de mis padres produciendo medias, calcetines y calzones.
Alonso, por el contrario, era un maldito genio. No necesitaba pasarse las horas estudiando y asistiendo a clases absurdas. Era suficiente con que diera un repaso rápido a los libros antes del examen o que entregara algún trabajo impecable para compensar las ausencias y obtener siempre las calificaciones más altas de su grupo. Él sabía tantas cosas y yo sabía tan poco. Sabía de música, conocía los nombres de las bandas más alucinadas, sabía de artistas clásicos y contemporáneos, me prestaba libros de autores que jamás serían mencionados en mi clase de literatura, nombres llenos de consonantes y de signos inusuales que apenas si podía pronunciar. ¿Maestros? ¿Quién necesitaba maestros, si lo tenía a él para mostrarme el mundo que yo quería ver?
De modo que muchas veces durante el receso se nos ocurría algún plan y nos escapábamos. No me faltaban los argumentos para justificar en casa las horas de la tarde que pasaba con él: un evento, la biblioteca, la tarea en casa de alguien, una investigación de campo, cualquier cosa servía. Y, en parte, era verdad. Entrábamos a ver lo que estuvieran proyectando en la videosala, nos íbamos a la Biblioteca Iberoamericana a trabajar en el cómic, a leer e intercambiar autores, a hacer investigación de campo para alguna de nuestras historias. Lo mejor era cuando visitábamos lugares prohibidos, inusitados, lugares a los que por lo general la gente en su sano juicio no va o no tiene permitido adentrarse, lugares a donde la gente va por lo regular en domingo. Para nosotros la vida entera era domingo.
Recuerdo la vez que fuimos al mirador de la barranca. Yo me empeñé en llegar hasta el borde de la piedra donde se precipitaba la cascada. Le pedí que me ayudara a saltar el cerco y luego que me tomara de la mano, que me sostuviera fuerte para inclinarme sobre el abismo y mirar hacia abajo. El río no llevaba mucha agua, y la poca que desfogaba hacia el vacío se dispersaba en un manto vaporoso y blanco, hecho jirones; de ahí la leyenda de la chica a quien habían obligado a casarse con un próspero hacendado mientras se hallaba ausente el hombre a quien amaba, un modesto campesino. Después de haber dicho, contra su voluntad, «sí, acepto», se encontró entre la multitud de invitados con la mirada del campesino. Llena de vergüenza, huyó despavorida, corrió con todas sus fuerzas en dirección a la cañada sin que nadie pudiera alcanzarla, y ni siquiera hizo por detenerse un instante en la curvatura de la última roca antes de saltar.
En otra ocasión bajamos hasta la Casa Colorada, donde se dice que practicaban rituales satánicos. Las inscripciones y grafitis en las paredes nos horrorizaron y sentimos un extraño zumbido que nos atravesaba de un oído a otro. Asustados, corrimos por entre la maleza hasta que nuestras piernas no pudieron más. Nos detuvimos junto a un manantial y empezamos a carcajearnos de nosotros mismos, agitados, sedientos. Luego fuimos en busca de las cuevas, pero no pudimos encontrarlas. Cuando regresamos era casi de noche y creímos que nos íbamos a morir de hambre y de cansancio, pero tuvimos suerte, nos dio aventón un panadero que pasaba por la carretera con su camioneta y nos regaló las sobras de un pay de queso que hasta la fecha sigue siendo el más exquisito que haya comido jamás.
Tomamos como desafío la conquista de esos lugares. Alonso se había vuelto experto con las ganzúas y yo en preparar el menú de los más inusitados picnics con cosas que robaba de la alacena de mi casa. Por lo general llevaba un trago de vino tinto oculto en una cantimplora o un shot de tequila que había robado de la cava de mi padre. En el pasto de cualquier parque, privado o público, o sobre uno de los tinacos de la azotea del edificio del Registro Público de la Propiedad, extendía una servilleta de tela verde y disponía los alimentos a modo de ofrenda: frutas, nueces o quesos finos que desaparecía del refrigerador. Abríamos latas de champiñones en salmuera, de aceitunas, palmitos o alcachofas que acompañábamos con trozos de pan de centeno. Bebíamos. Nos echábamos de espaldas bajo el sol si era temprano, bajo alguna sombra si el sol calaba fuerte. Compartíamos los audífonos y me quedaba dormida abrazada a su pecho, respirando su aliento.
Entre las ideas más locas está la vez que subimos a la azotea del estacionamiento del Sandy’s, frente a la Rotonda: decididos a hacer volar una cometa que ahí mismo armamos. Compramos hilaza, Pritt, papel de china blanco; le pedimos a un barrendero que nos regalara un par de varas de su escoba de popotillo. Con algo de dificultad logramos armar la cometa y echarla a volar. Alonso la sostuvo mientras que yo llevaba el hilo desenredado a buena distancia. Nos echamos a correr a la par, y antes de llegar al borde, la cometa ya había alzado su vuelo; se fue elevando más y más hasta llegar a la punta del carrete que sosteníamos entre ambos. De pronto, sin que nos diéramos cuenta cómo, una ráfaga fuerte nos arrancó el hilo de las manos y la cometa se fue perdiendo en lo alto mientras nosotros la veíamos alejarse, estupefactos.
También estaba aquella mansión abandonada, antes de que la compraran para «rescatarla» y convertirla en restaurante. Era de nosotros el salón de las pinturas y los vitrales, con sus baldosas de arabescos, sus murales con escenas de la campiña y el enorme espejo lleno de carcoma donde nos vimos reflejados bailando un vals inventado por el vaivén de nuestros cuerpos. Y era de nosotros el secreto tras las bambalinas del Teatro Degollado, a donde logramos colarnos gracias al oficio que Alonso presentó, y que decía algo así como que debíamos investigar algo para la escuela; había escrito al calce el nombre de alguien importante. Por supuesto, la rúbrica garrapateada era falsa. Una vez que nos dejaron entrar, anduvimos correteando entre los pasillos de la parte de atrás, cuyos ventanales miran hacia la Plaza Fundadores y al Hospicio Cabañas. Luego subimos a lo alto de la tramoya. Entre poleas y cuerdas y grúas nos abrazamos en la oscuridad; era como estar dentro de un clóset gigantesco y caluroso, el peso de su cuerpo apoyado sobre mí me hacía sentir completa. Recuerdo que esa vez me había pintado los labios para parecer mayor, y cuando salimos de nuevo a la luz descubrimos que ambos teníamos la boca manchada de rojo. Alonso trató de limpiarme y de limpiarse él mismo con la manga de su suéter, que era guinda y no se notaría, pero por más que tallamos el contorno de los labios nos quedó enrojecido, «como niña que se embarra la cara comiendo pitaya», dijo. Nos dio mucha risa cuando al salir nos encontramos en la escalinata del teatro a un hombre que vendía pitayas en un canasto. Compramos una, bien roja, y de cuatro mordidas nos la comimos entre los dos.
Llegó la semana de exámenes. Alonso iba a graduarse y yo apenas pasaba a quinto. Él había hecho trámites para entrar a la carrera de Medicina en el campus de Ciudad Guzmán, con todo y que hubiera querido estudiar Diseño o Artes Plásticas, pero sus padres siempre quisieron tener un médico en la familia y le tocaba a él cumplir con esa expectativa. Revisamos juntos las listas, y al ver su nombre nos abrazamos muy fuerte. Sabíamos lo que significaba. Habíamos hablado sobre el asunto y prometimos encontrar la manera de seguir juntos, escribirnos todo el tiempo, mandarnos cada día una foto de algo que nos pareciera lindo, hablaríamos por teléfono todas las noches antes de dormir. Ciudad Guzmán no quedaba tan lejos, así que vendría a verme los fines de semana, las vacaciones y los puentes, o iría yo a verlo si lograba que mis padres me dieran permiso.
Ese día estábamos sentados en el suelo, en uno de los largos pasillos de la escuela, con la espalda recargada contra el muro. Me puse en cuclillas frente a él y le pregunté «¿Lo hacemos?». «¿Cuándo?», preguntó él. «Hoy mismo, ¡vamos!». Él asintió con gesto solemne, yo me levanté y tiré de sus manos para ayudarle a pararse. Sabíamos de la leyenda de los enamorados del Panteón de Belén, un chico y una chica que, cuando sus familias se opusieron a que se casaran, decidieron cortarse las venas y quitarse la vida. Sabíamos del ritual que practicaban los amantes que no querían separarse: debían mezclar su sangre y verterla sobre la guirnalda de flores de piedra que coronaba la tumba donde se hallaban sepultados.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.